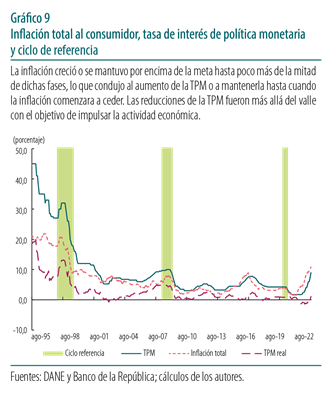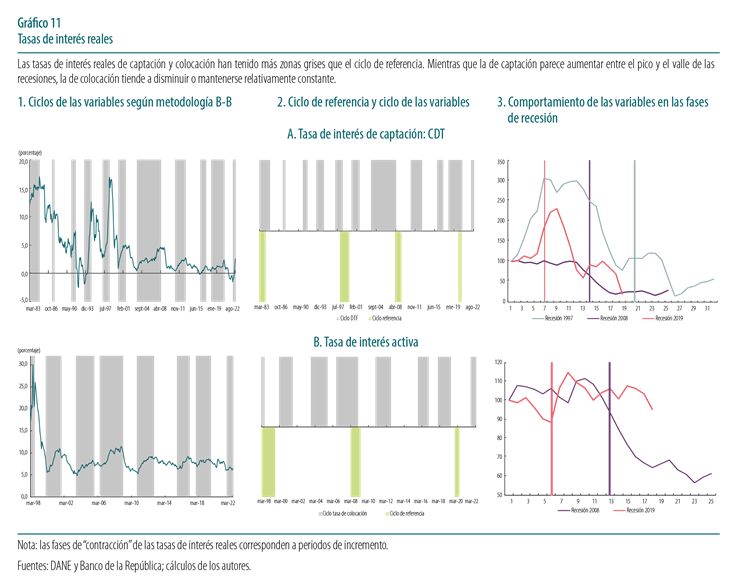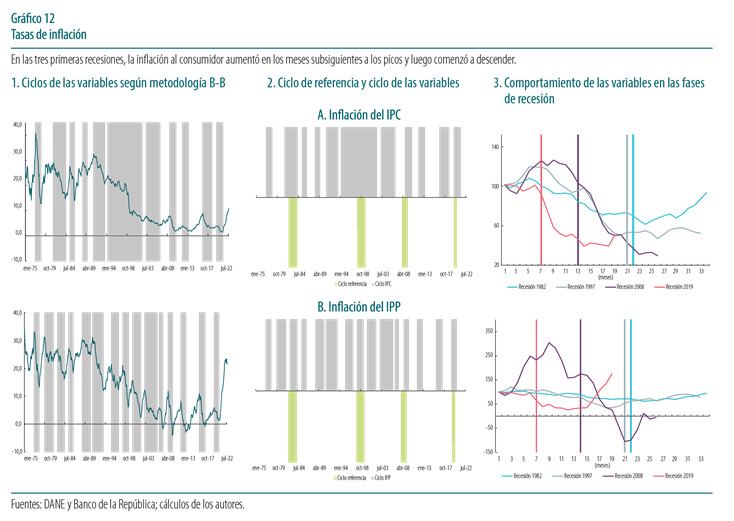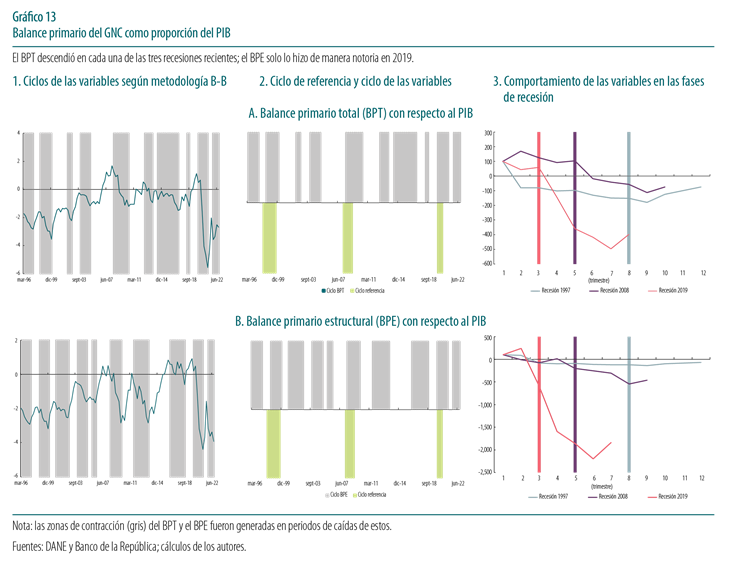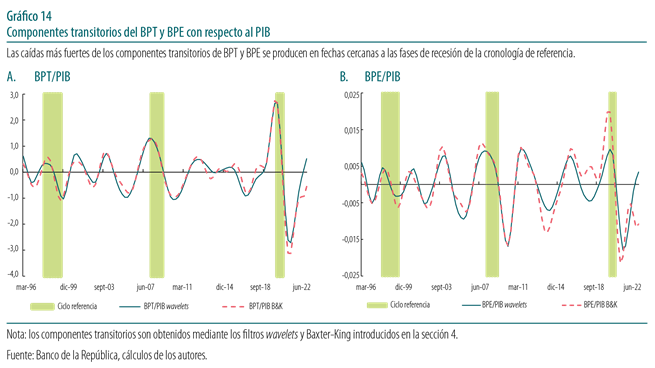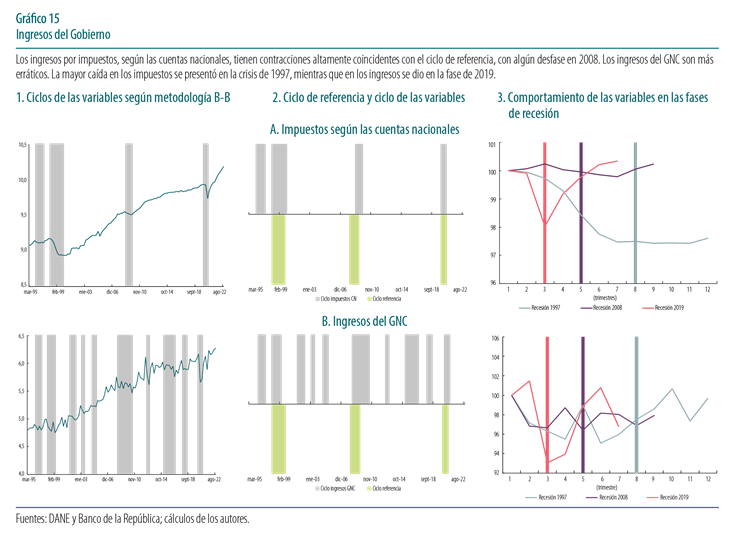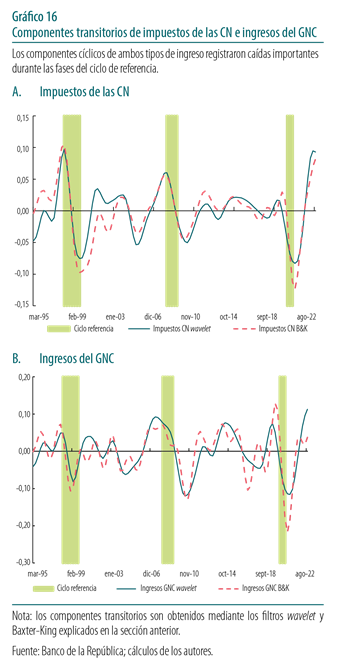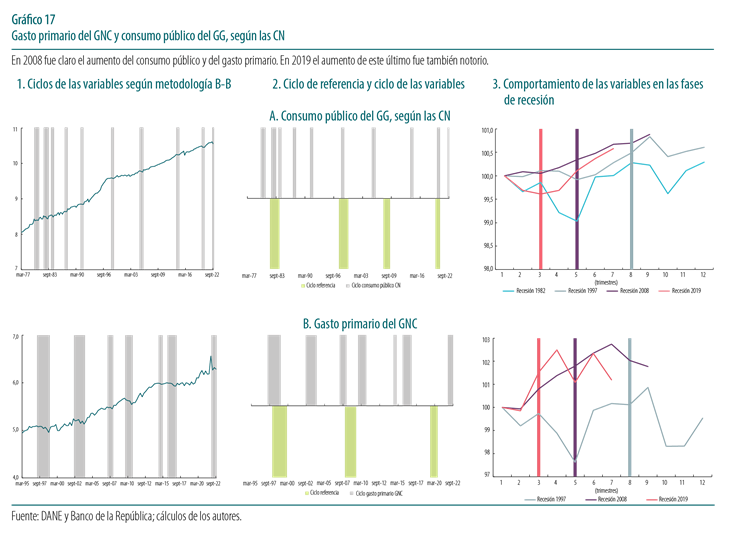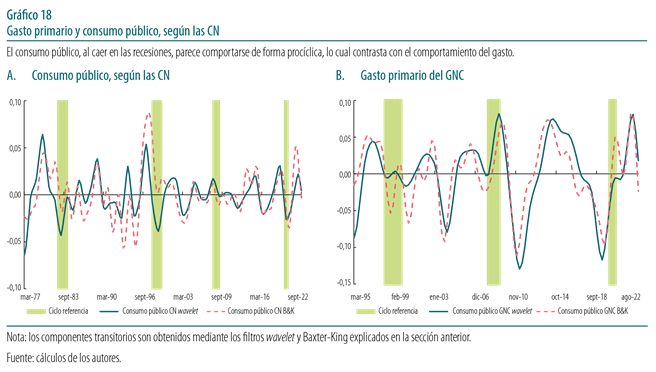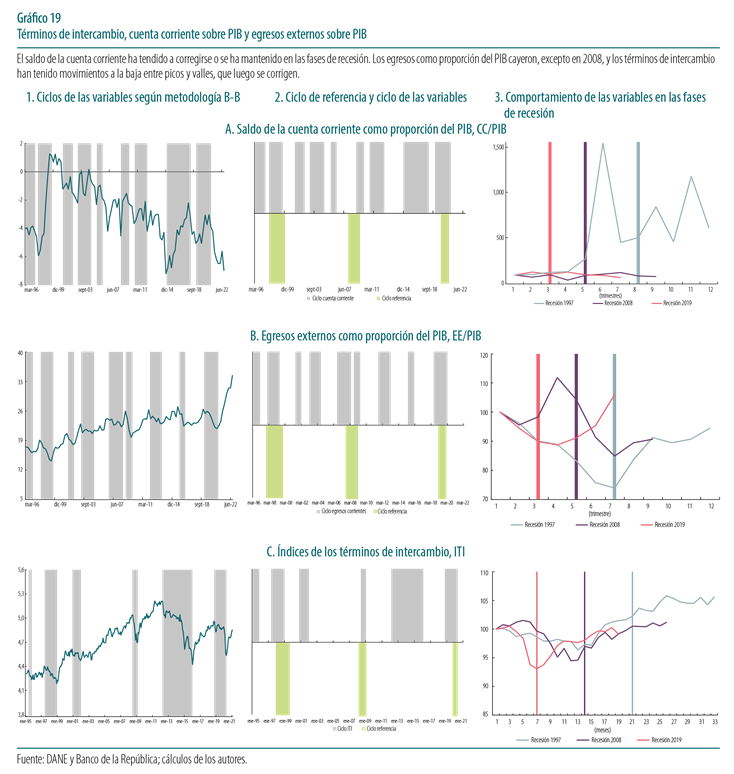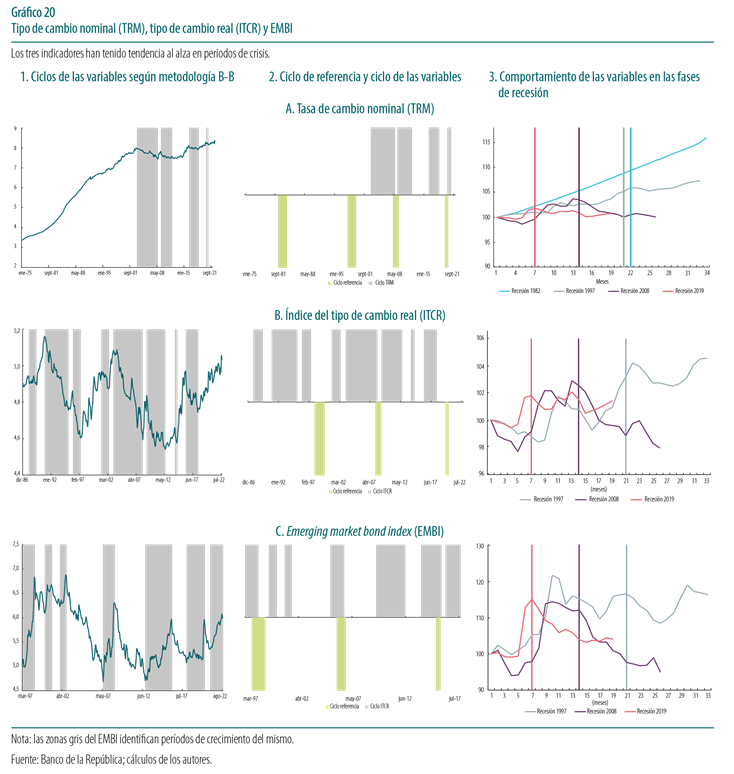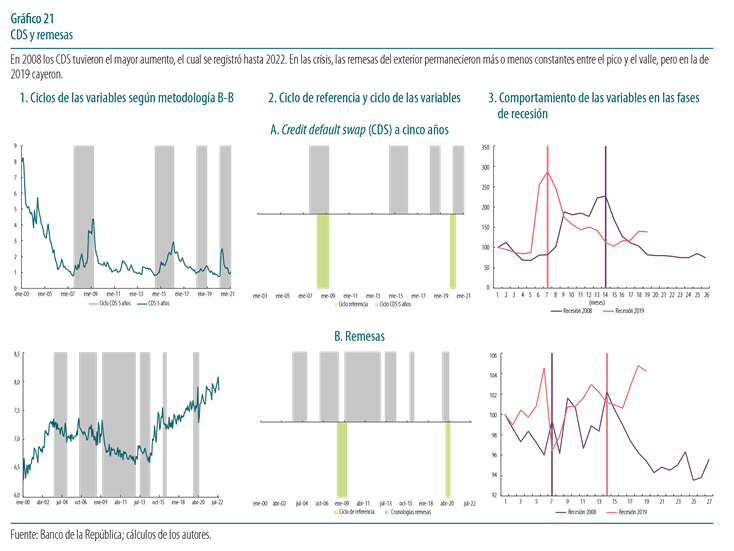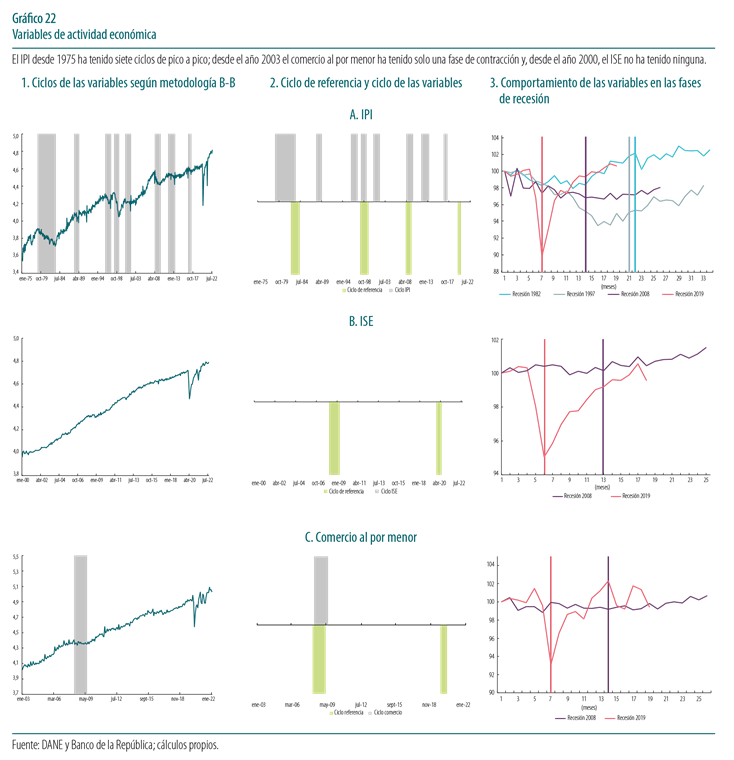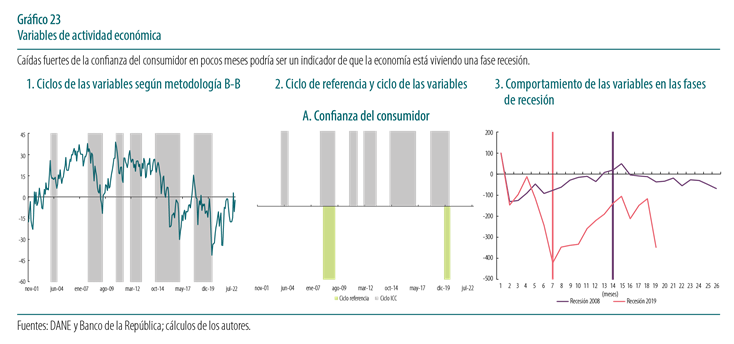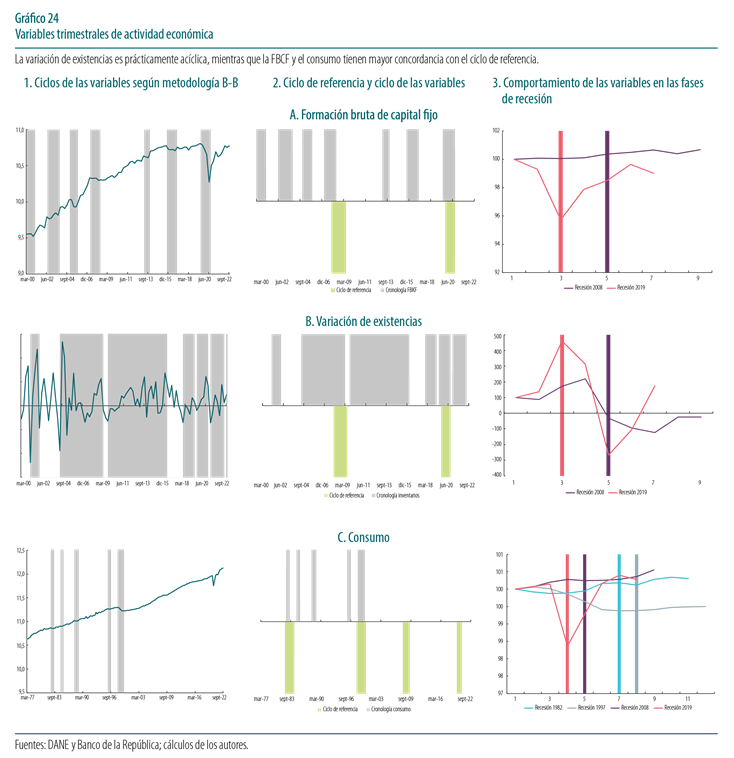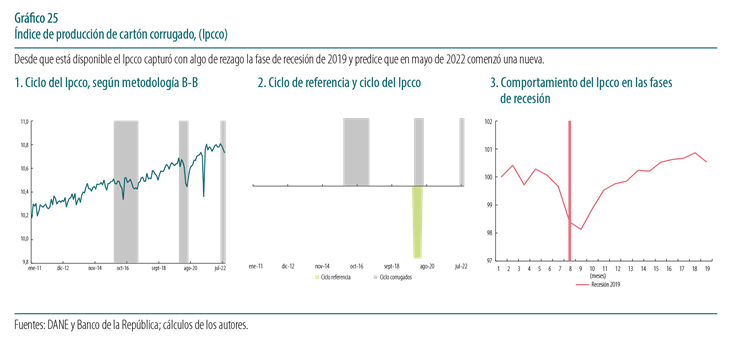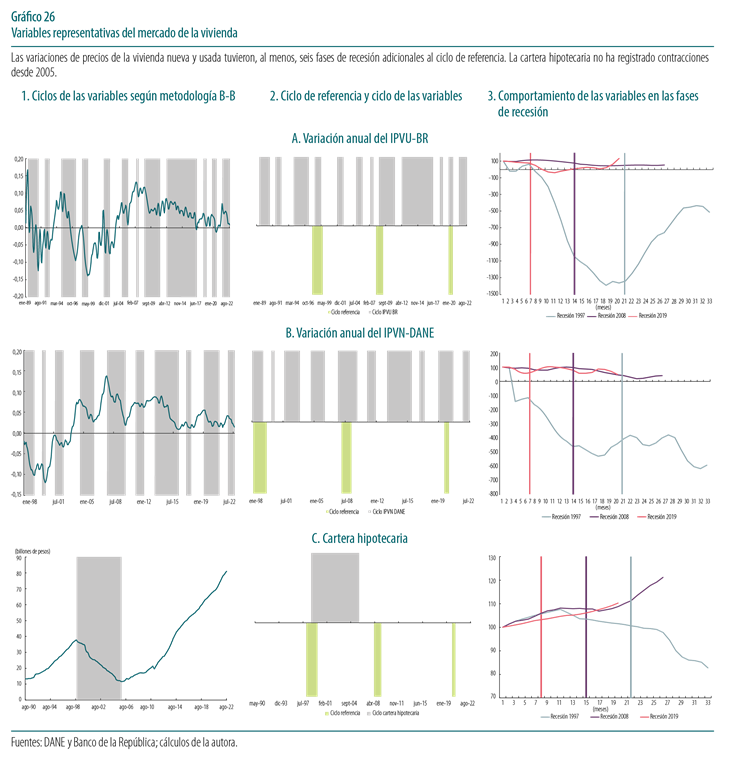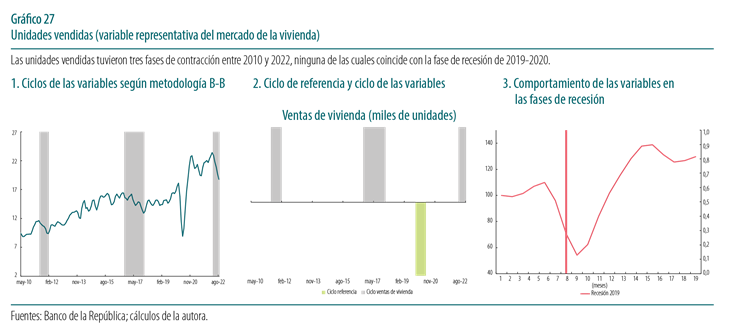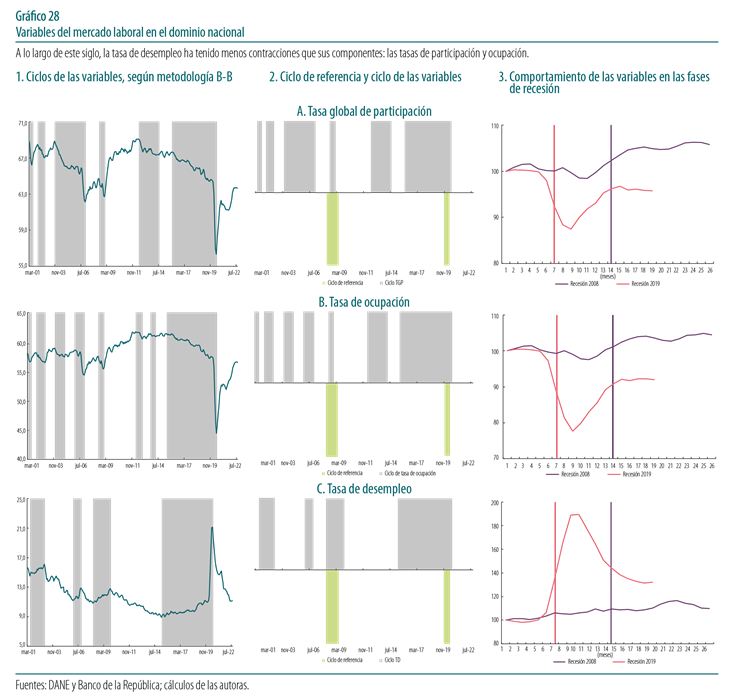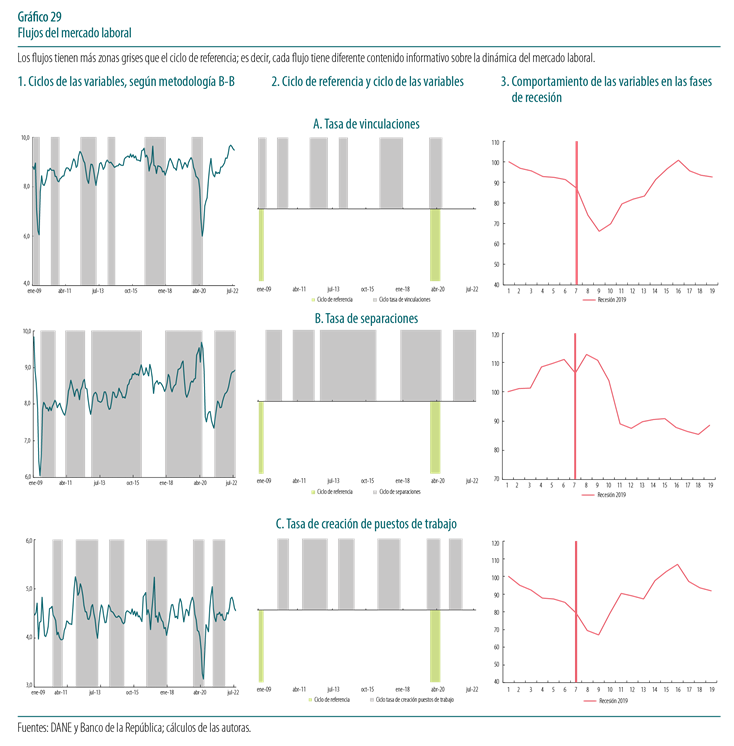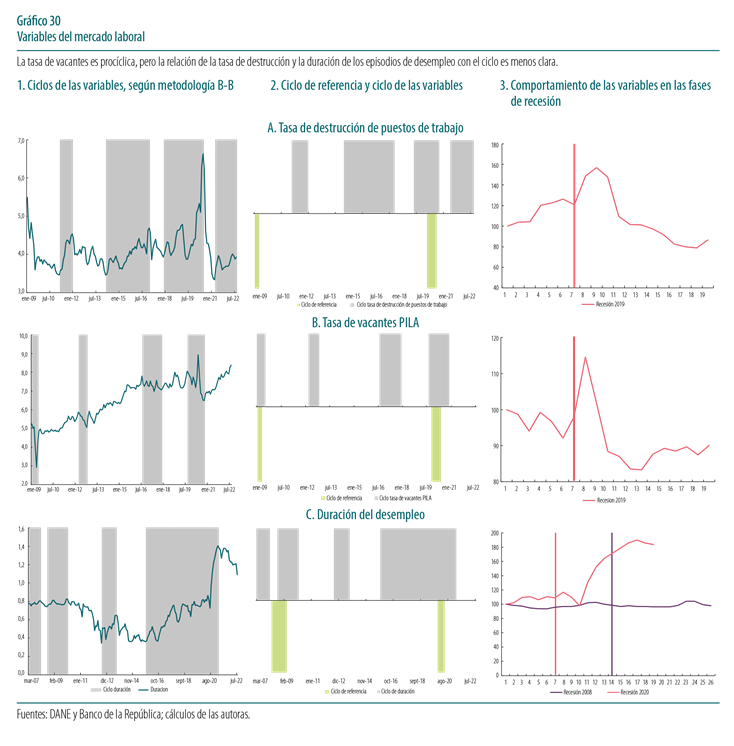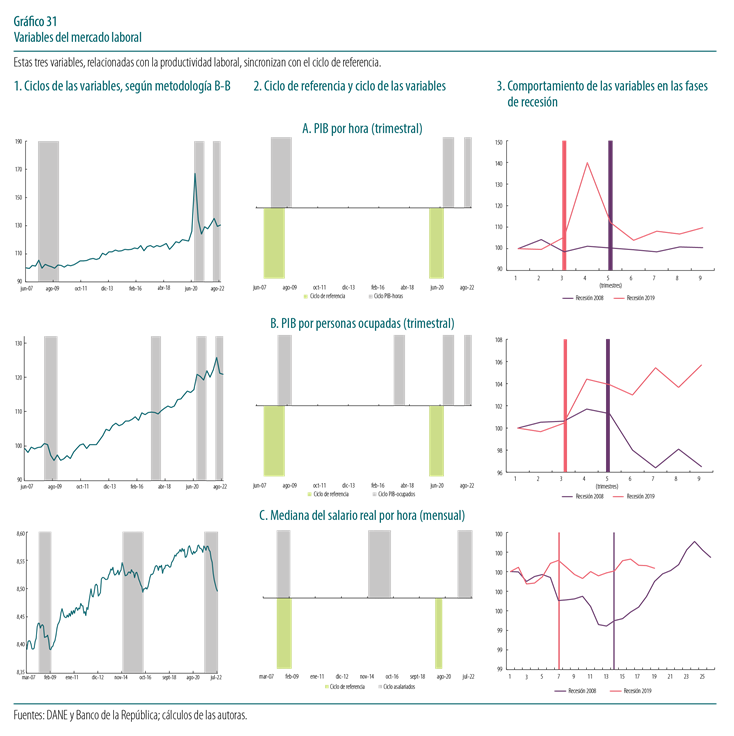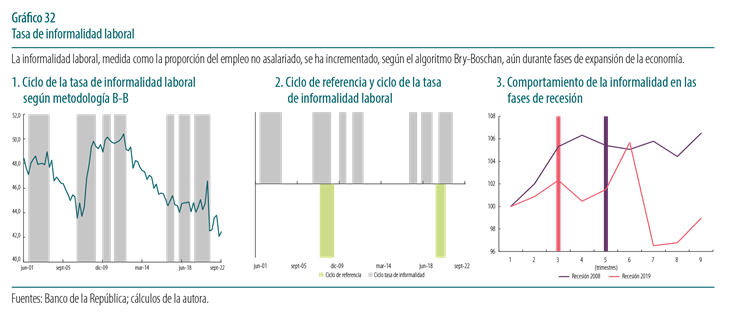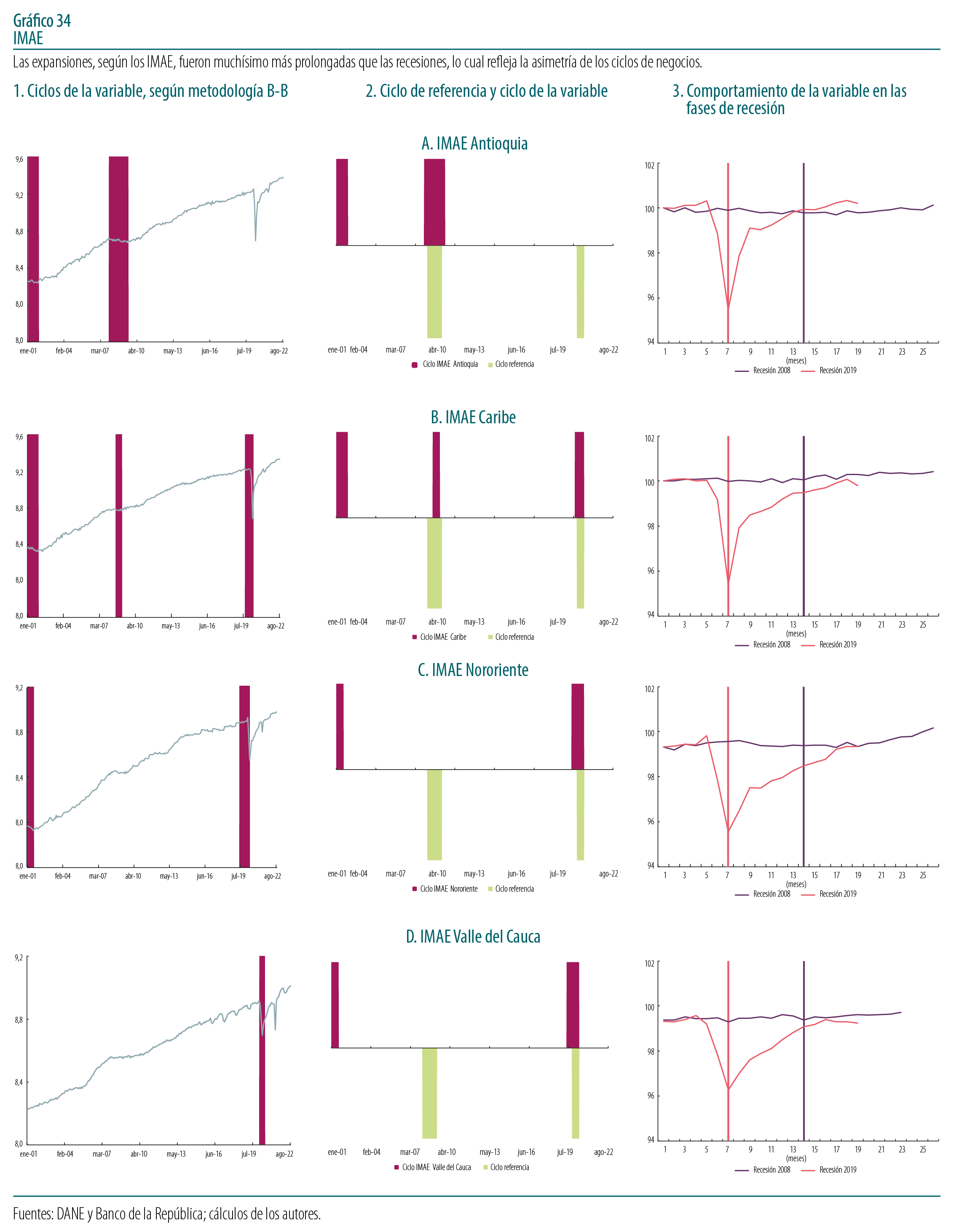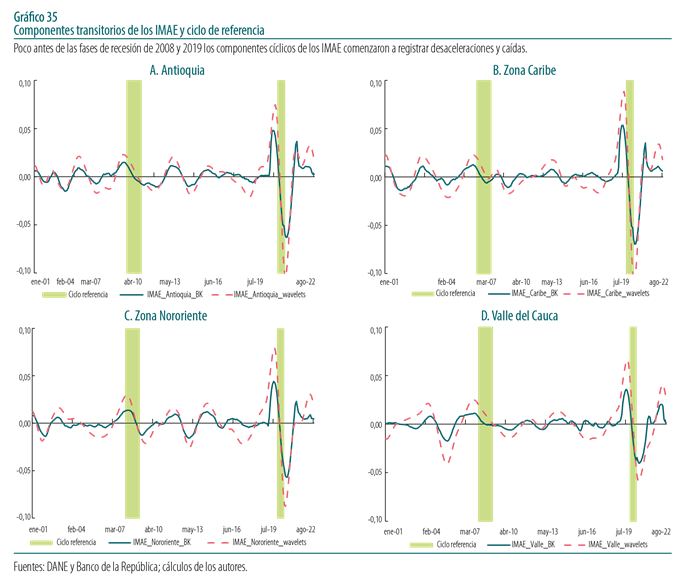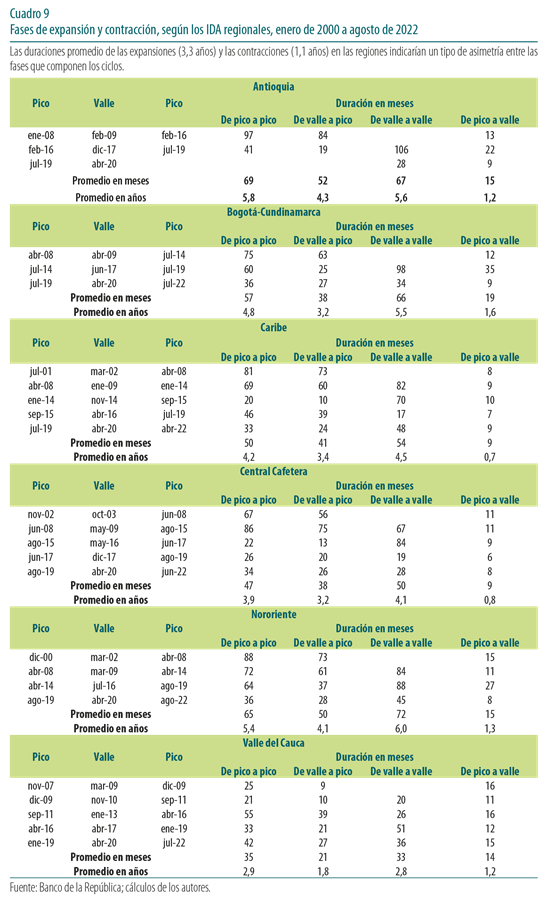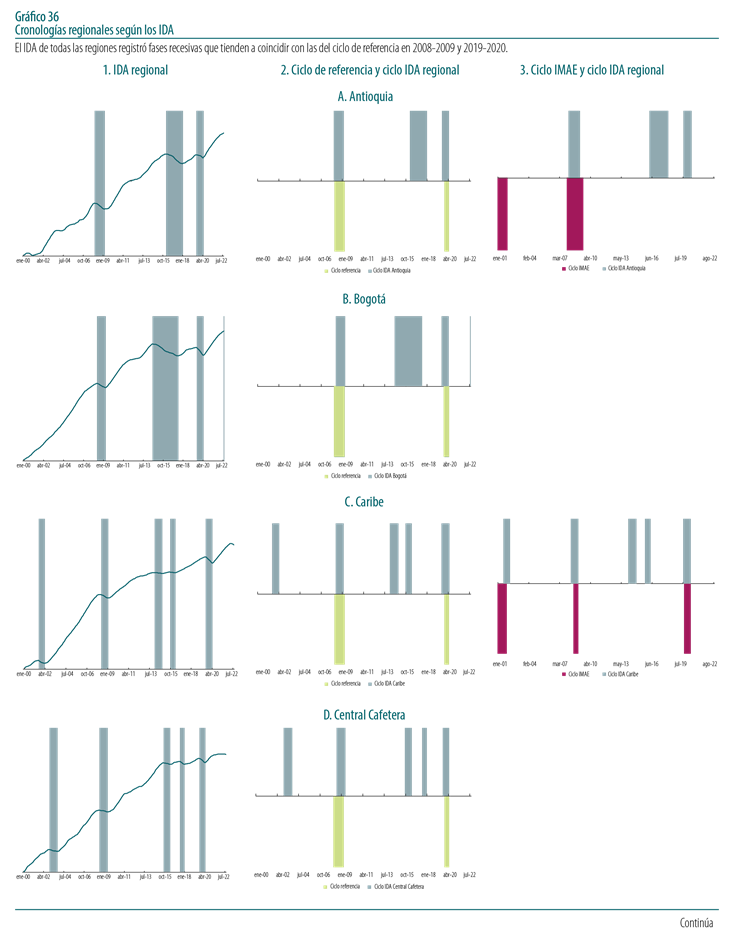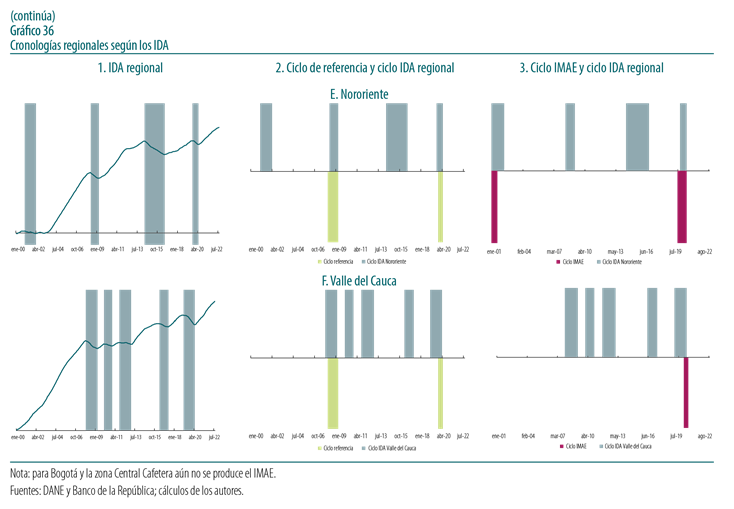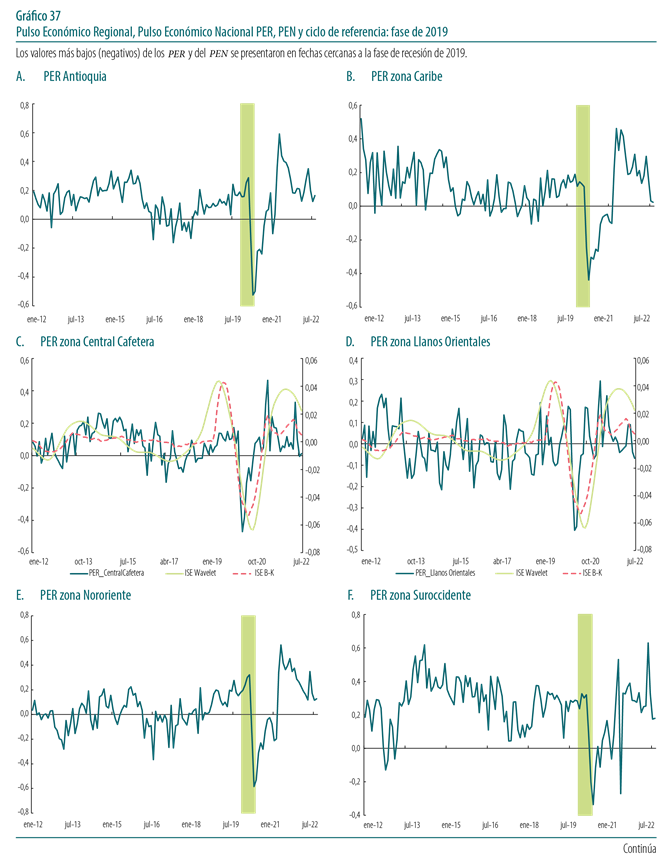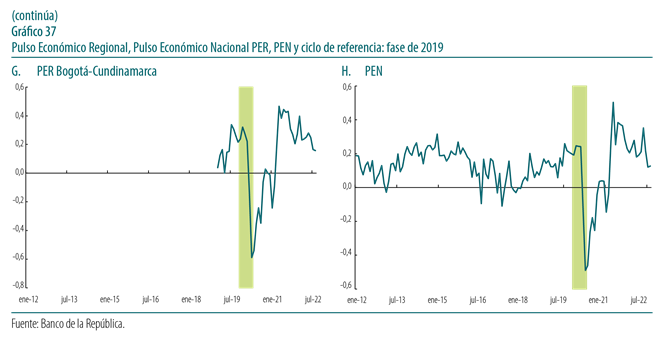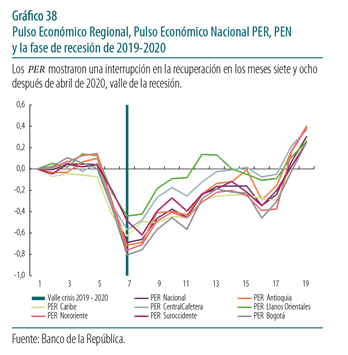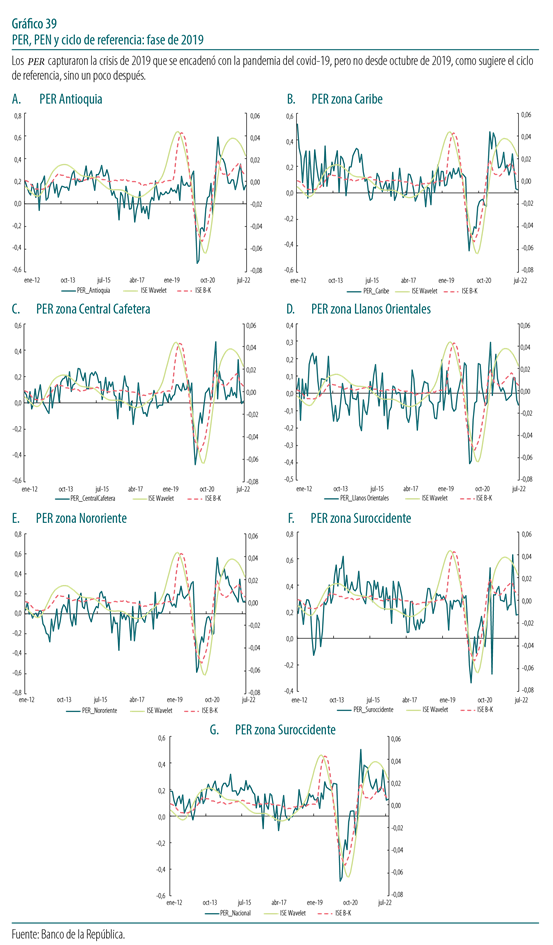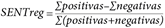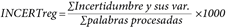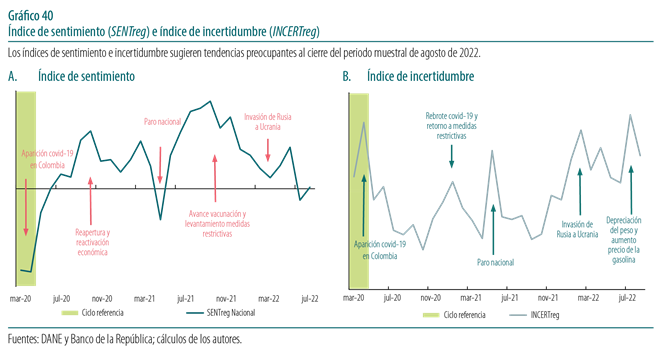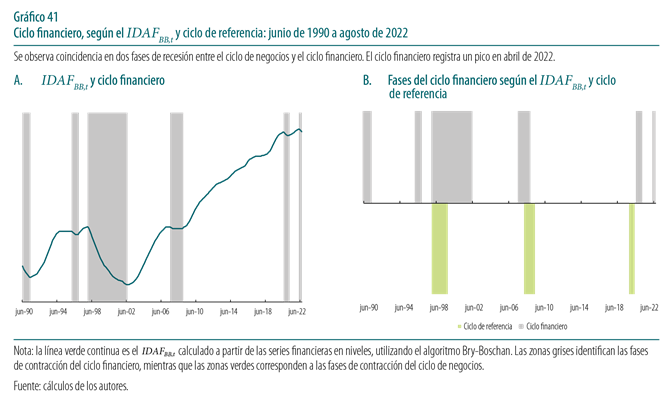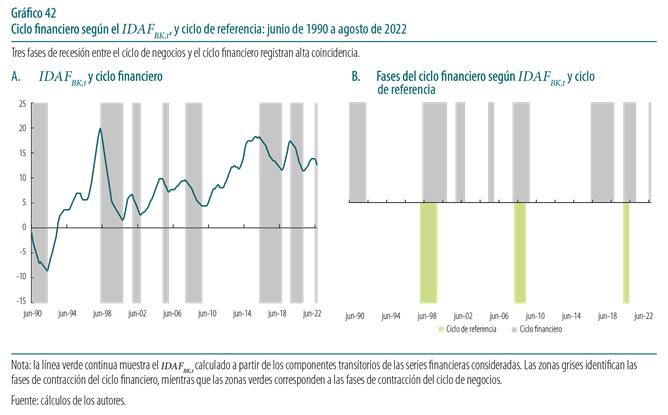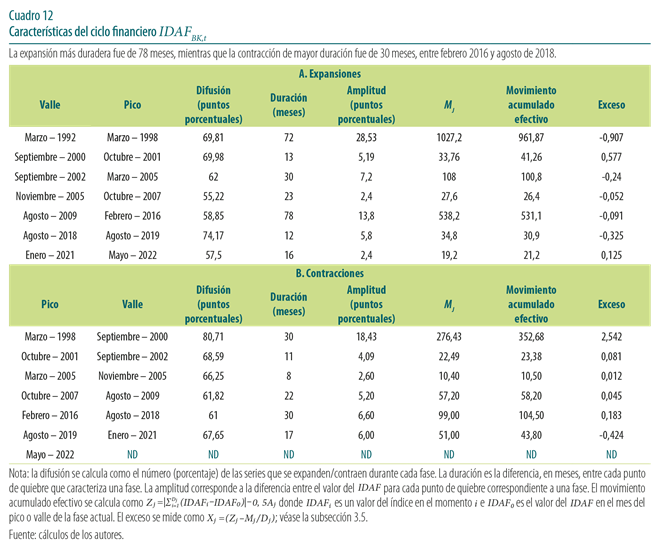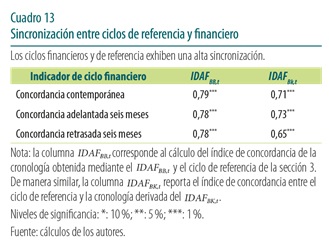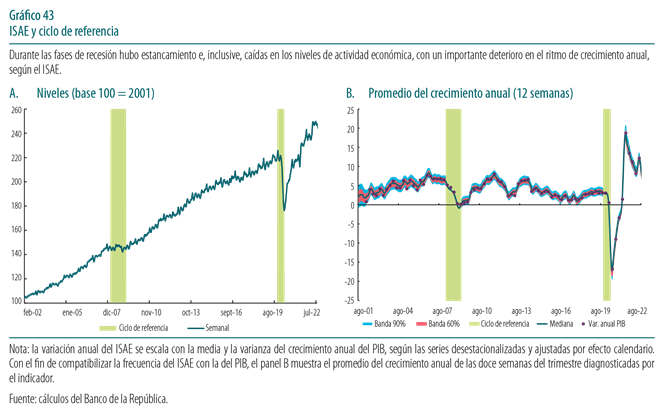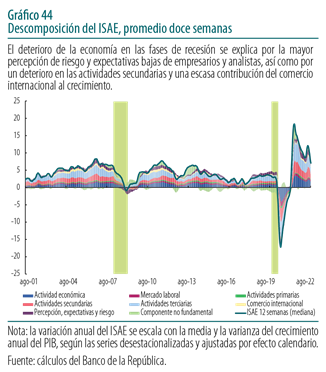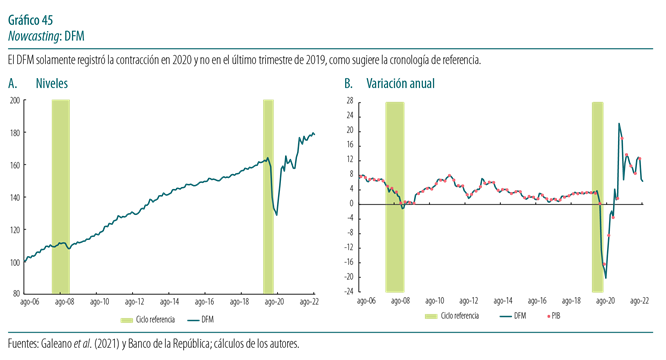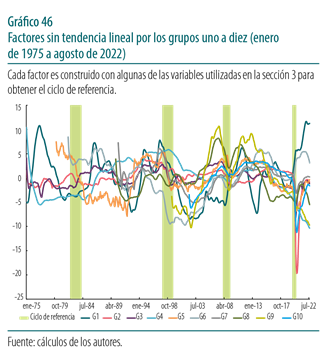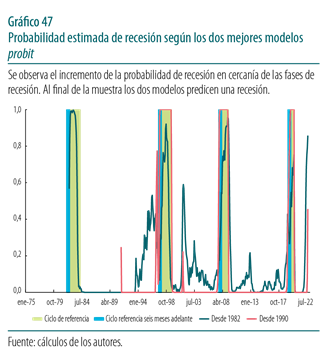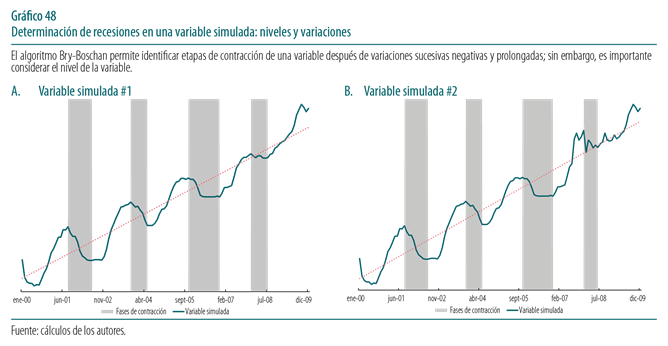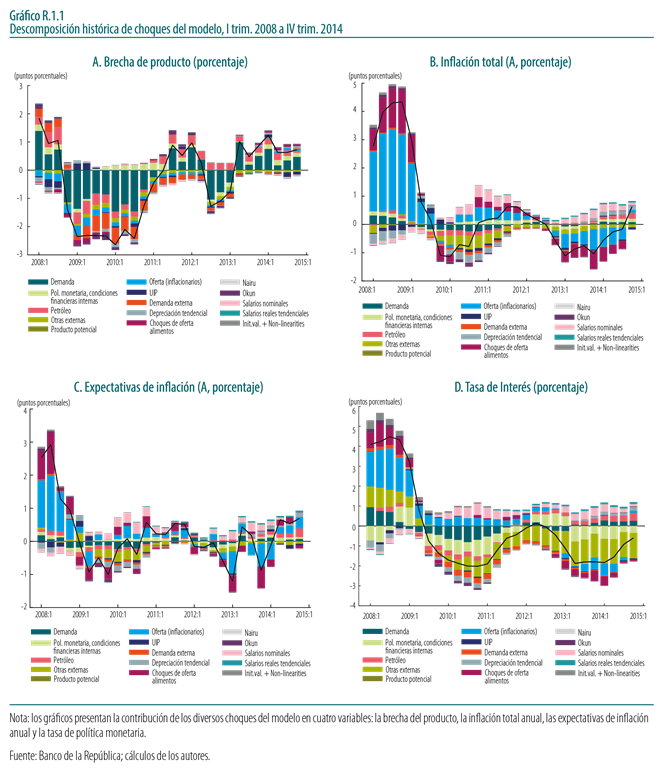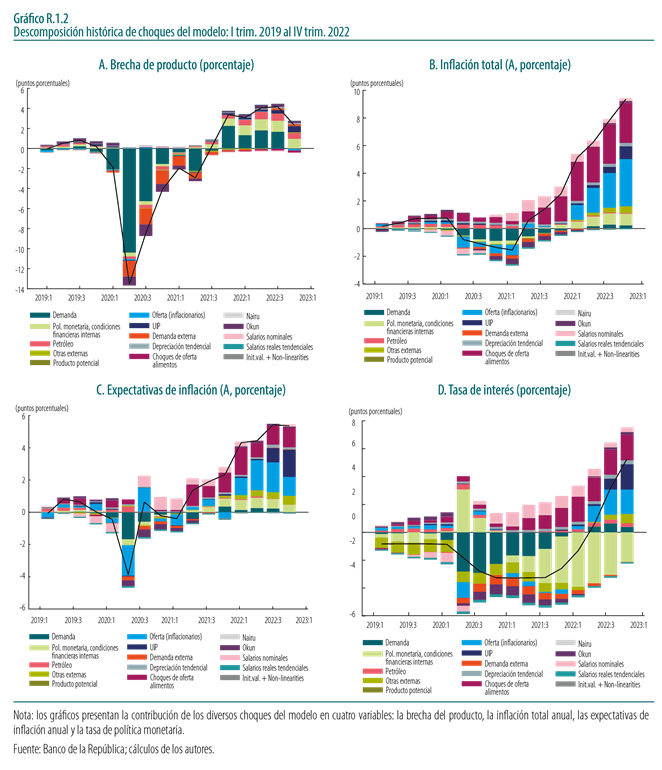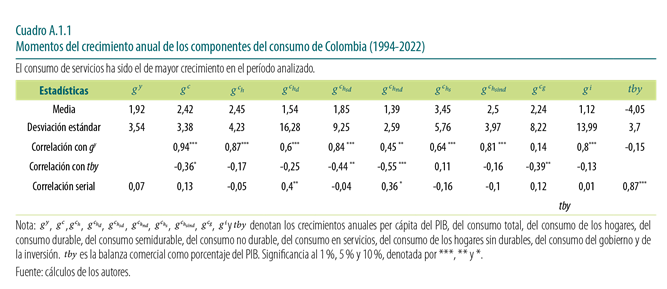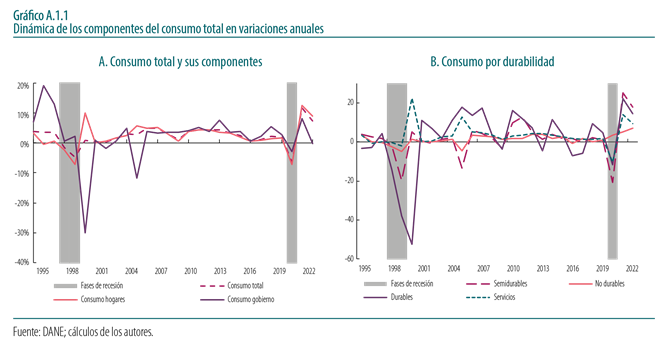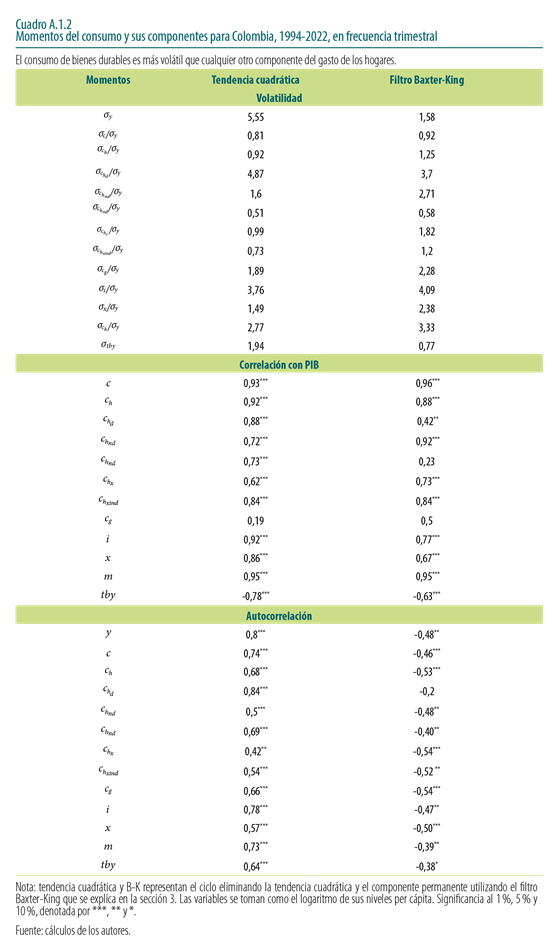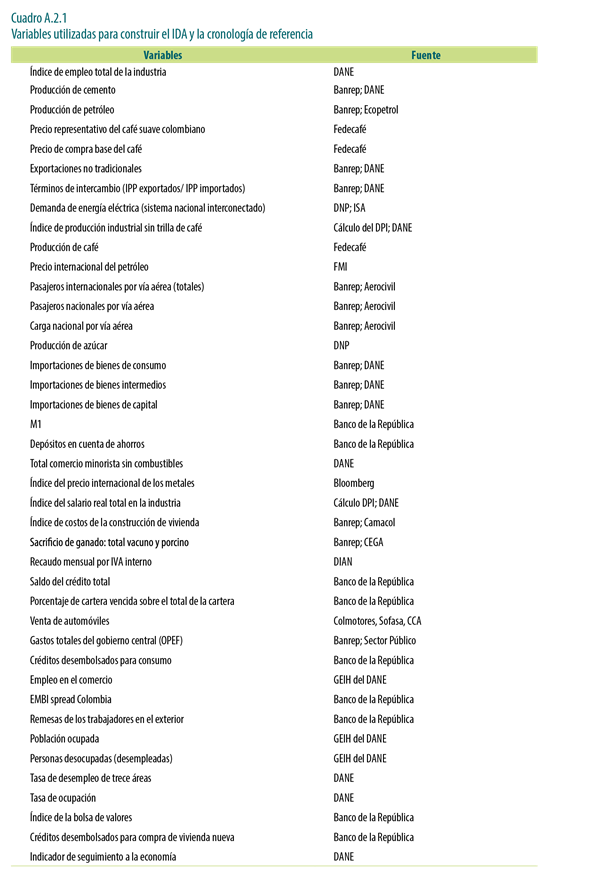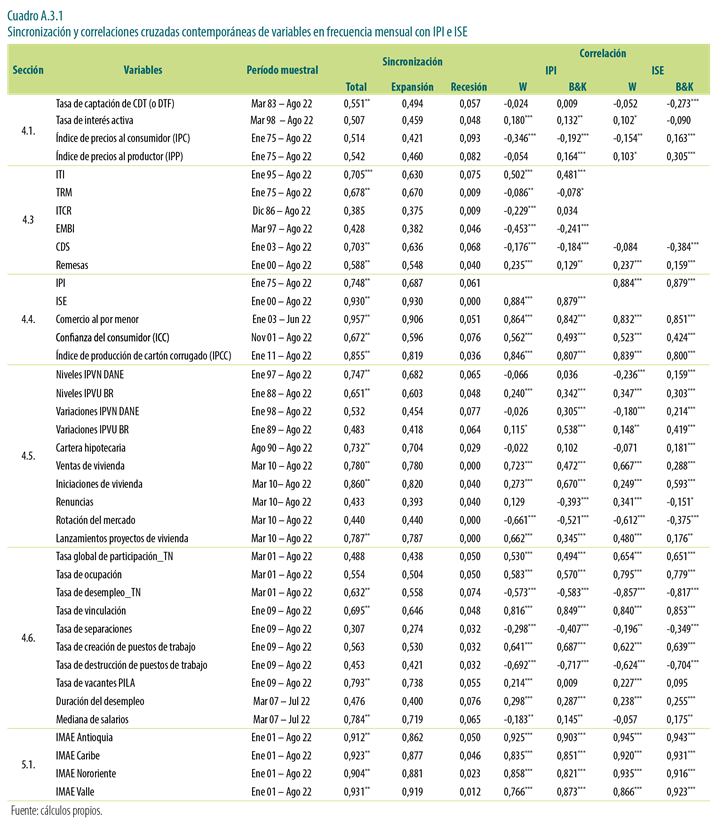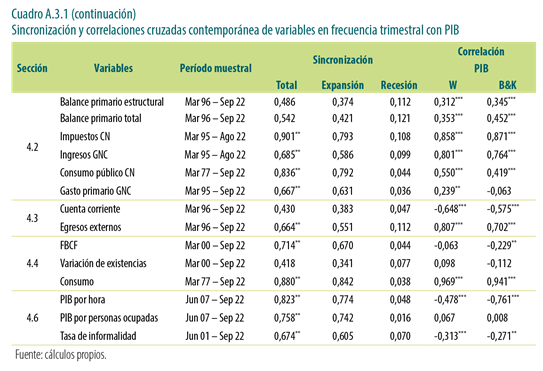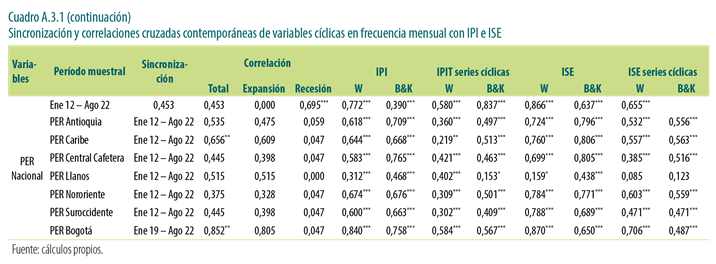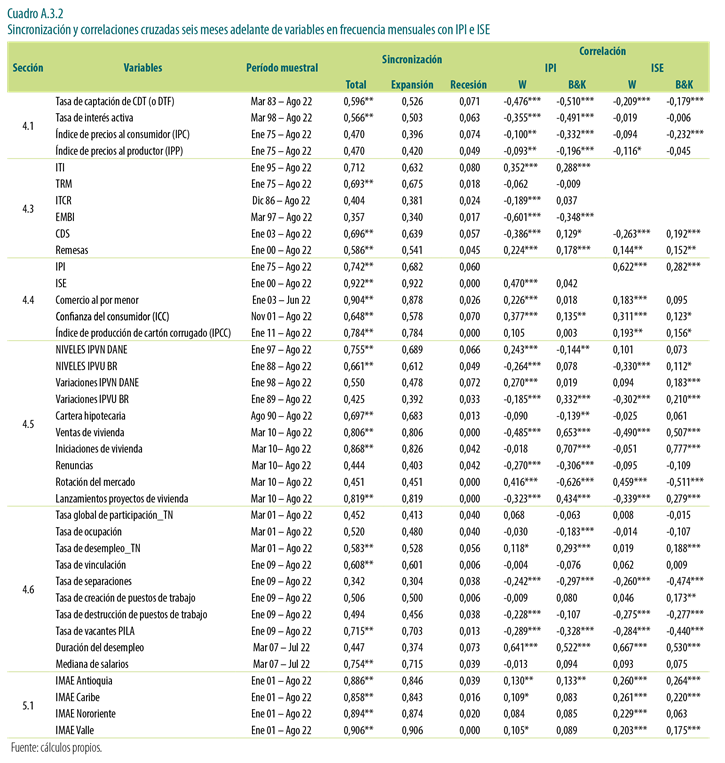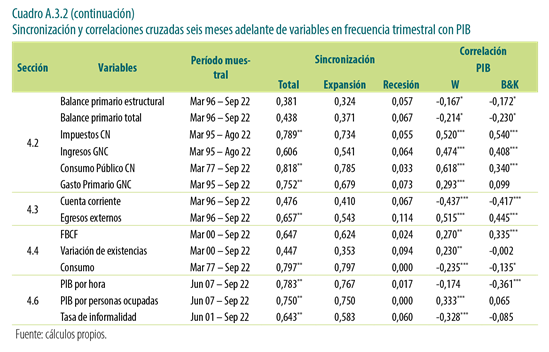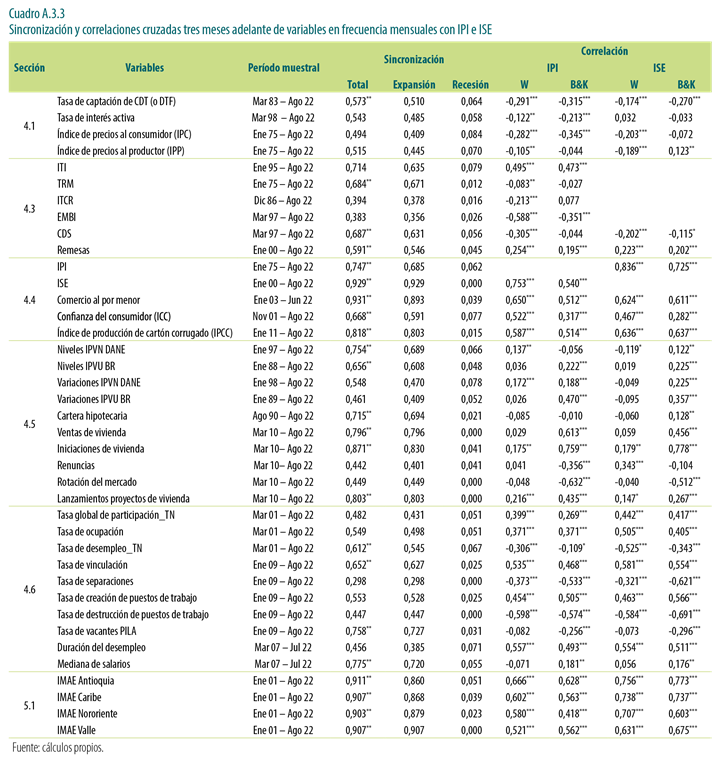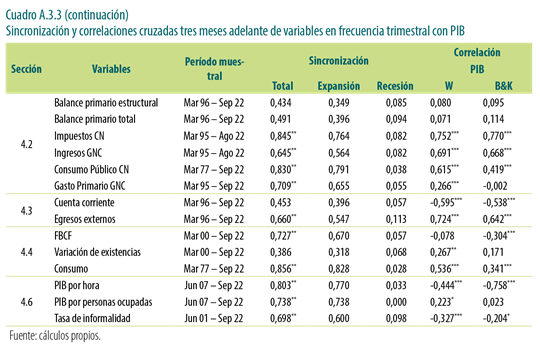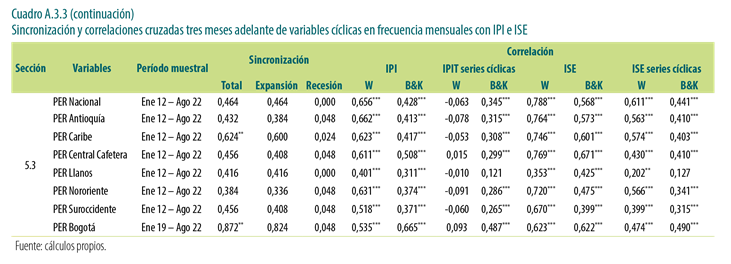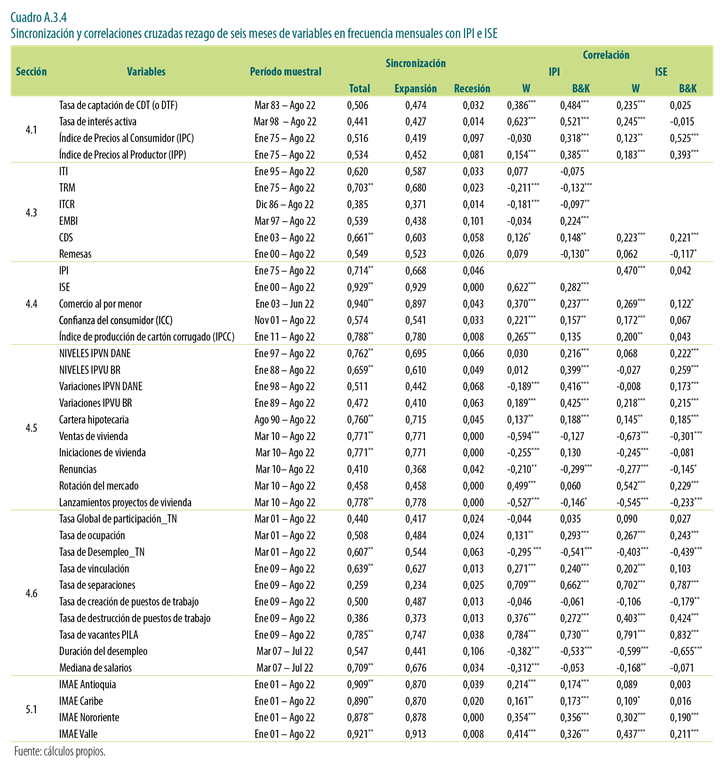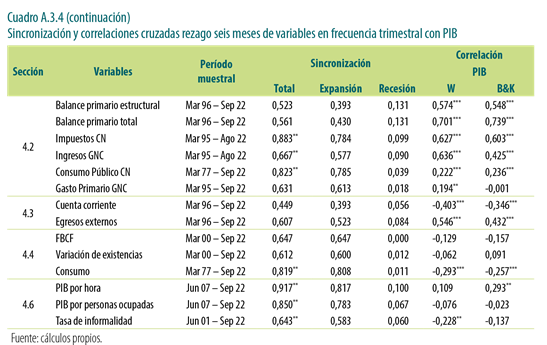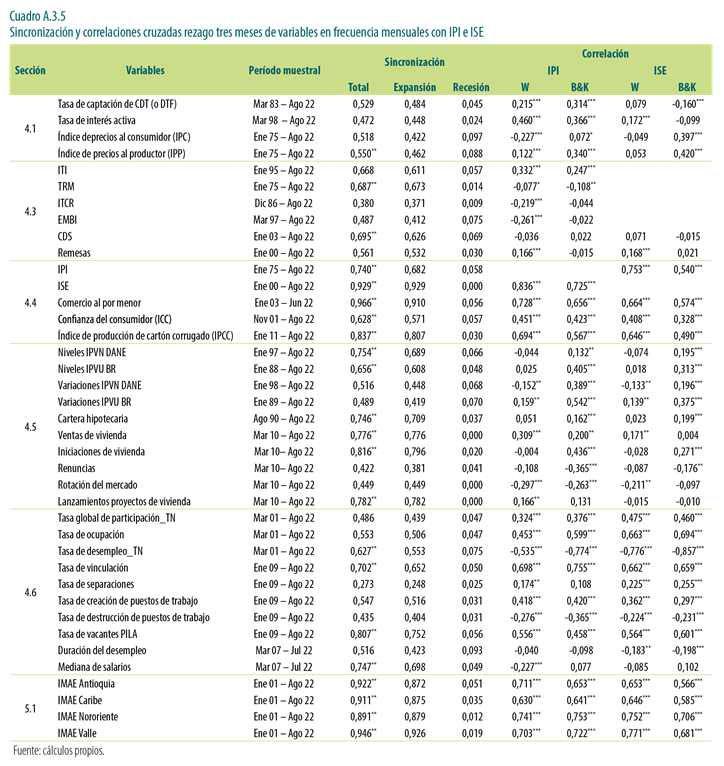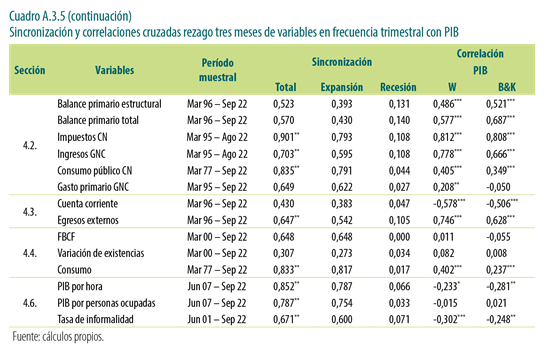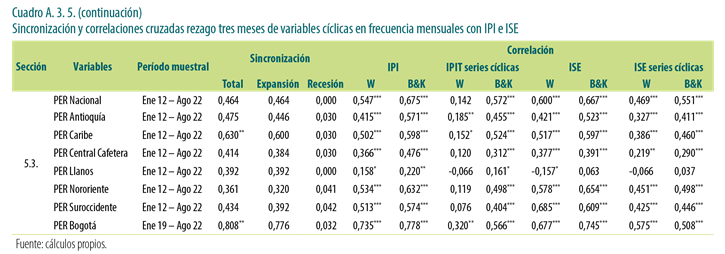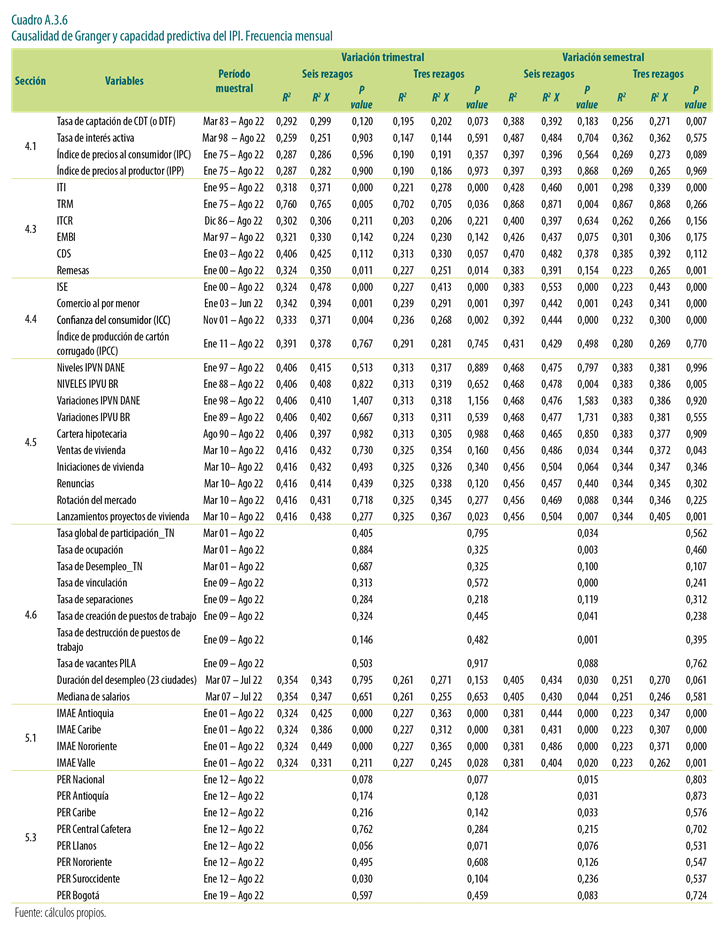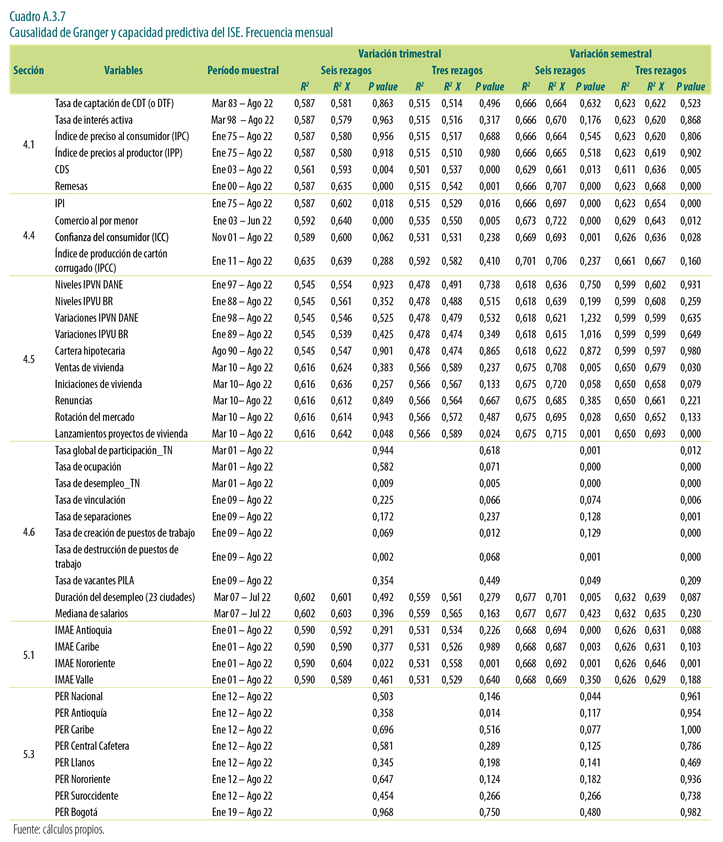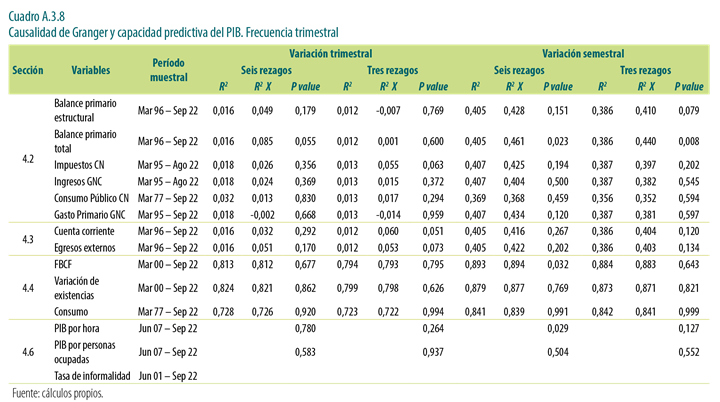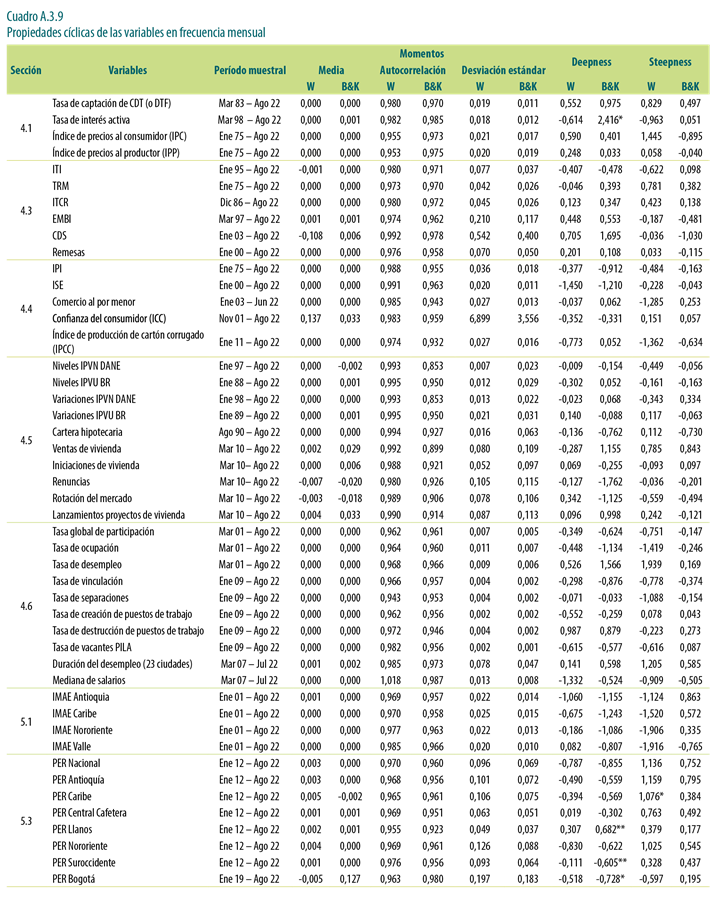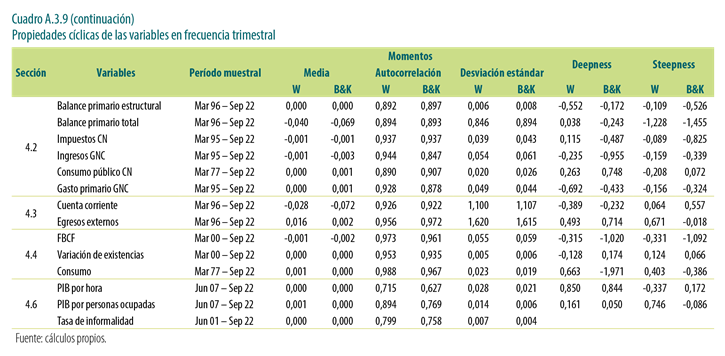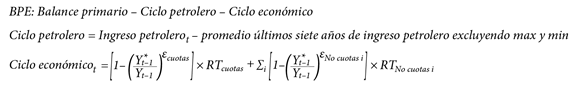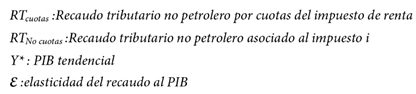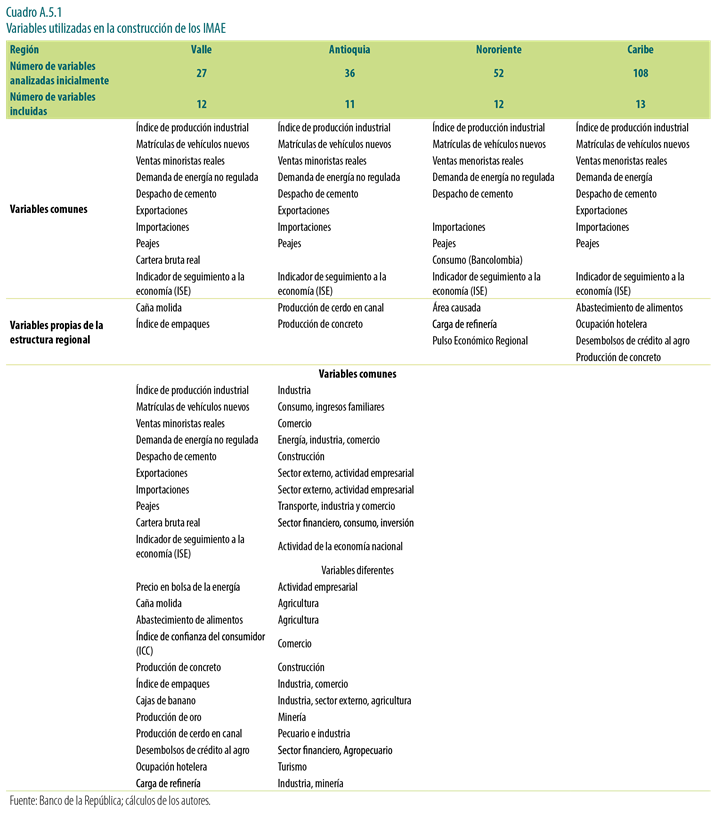Revista Ensayos Sobre Política Económica - Características cuantitativas de los ciclos económicos en Colombia
Las expansiones de las economías se caracterizan por aumentos sostenidos del consumo de los hogares, el empleo, la inversión, entre otros indicadores, mientras que las recesiones se identifican por su contracción. La alternancia de las fases de expansión y contracción es lo que se denomina ciclo económico. Conocer la cronología y las características del ciclo económico permite conocer mejor el funcionamiento de la economía colombiana al estudiar los posibles detonantes de las recesiones, distinguir los factores coyunturales y estructurales que amplifican los choques, comprender cómo responden los hogares y empresas e incorporar lecciones para el diseño de políticas. Por lo tanto, este ESPE identifica la cronología de referencia de los ciclos económicos en Colombia; es decir, los momentos en que se presentaron fases de expansión y recesión entre 1975 y 2022 y examina el comportamiento de un número importante de variables regionales, sectoriales y agregadas, a lo largo del ciclo.

Lo más reciente
En este nuevo capítulo de Charlas BanRep se analiza la más reciente entrega de los Ensayos sobre Política Económica – ESPE, con los coordinadores de este trabajo: Luis Eduardo Arango y Juan José Ospina. En este documento identifica la cronología de referencia de los ciclos económicos en Colombia; es decir, los momentos en que se presentaron fases de expansión y recesión entre 1975 y 2022 y examina el comportamiento de un número importante de variables regionales, sectoriales y agregadas, a lo largo del ciclo.
El ESPE 110 indica que entre 1975 y 2022 la economía colombiana experimentó cuatro recesiones, un menor número que Estados Unidos y Europa en el mismo período. Las expansiones son prolongadas —121 meses en promedio— y las recesiones relativamente cortas —alrededor de 15 meses. La última expansión termina en agosto de 2022. Conozca más del documento "Características cuantitativas de los ciclos económicos en Colombia"
Resumen
Enfoque
Las expansiones de las economías se caracterizan por aumentos sostenidos del consumo de los hogares, el empleo, la inversión, entre otros indicadores, mientras que las recesiones se identifican por su contracción. La alternancia de las fases de expansión y contracción es lo que se denomina ciclo económico. Este ESPE (Ensayo Sobre Política Económica) identifica la cronología de referencia de los ciclos económicos en Colombia; es decir, los momentos en que se presentaron fases de expansión y recesión entre 1975 y 2022 y examina el comportamiento de un número importante de variables regionales, sectoriales y agregadas, a lo largo del ciclo.
Conocer la cronología y las características del ciclo económico permite conocer mejor el funcionamiento de la economía colombiana al estudiar los posibles detonantes de las recesiones, distinguir los factores coyunturales y estructurales que amplifican los choques, comprender cómo responden los hogares y empresas e incorporar lecciones para el diseño de políticas.
Contribución
Inicialmente, se establecen las fechas en que ocurrieron las expansiones y recesiones con la precisión que permite la información mensual. El documento también establece la duración promedio y amplitud de las distintas fases, el grado de difusión de los choques y la sincronización de diferentes variables con el ciclo de referencia. Describe, así mismo, el comportamiento de variables clave durante las recesiones y en los meses posteriores. Luego presenta y analiza, a lo largo del ciclo de referencia, una amplia gama de indicadores que el Banco de la República utiliza para seguir en tiempo real la evolución de la economía y apoyar las decisiones de política monetaria.
El ESPE sienta las bases metodológicas para dar continuidad a este ejercicio en el futuro y, finalmente, propone la creación del Comité de la Cronología del Ciclo Económico de Colombia (CROC). Este comité académico independiente, conformado por expertos, estaría encargado de actualizar y mantener la cronología de manera regular, siguiendo el ejemplo de instituciones similares en otros países. Su existencia favorecería la continuidad y la credibilidad del análisis de los ciclos económicos, y proporcionaría un referente objetivo tanto para la comunidad académica como para los diseñadores y ejecutores de la política económica.
El monitoreo de la estabilidad financiera, de los (des)equilibrios macroeconómicos, y del espacio para una política económica activa - inflación cerca de la meta y finanzas públicas sostenibles -, son condiciones necesarias para enfrentar con éxito futuros choques adversos.
Resultados
Entre 1975 y 2022 la economía colombiana experimentó cuatro recesiones, un menor número que Estados Unidos y Europa en el mismo período. Las expansiones son prolongadas -121 meses en promedio- y las recesiones relativamente cortas -alrededor de 15 meses. La última expansión termina en agosto de 2022.
Las crisis de la deuda latinoamericana en 1982, la financiera de los países asiáticos en 1997, la crisis financiera global en 2008 y, más recientemente, las protestas sociales y el covid-19, están entre los posibles detonantes de las fases de recesión encontradas. La diversidad de causas, la situación de la economía al inicio de cada crisis, la respuesta de los agentes y de las políticas de estabilización hacen difícil identificar regularidades. Sin embargo, en las recesiones recientes se observó: caída de la inflación después de algunos meses, depreciación del peso, aumento en la percepción de riesgo, reducción del déficit en cuenta corriente y deterioro del mercado laboral. El desempleo, la informalidad, los salarios reales y la confianza del consumidor muestran una clara conexión con el ciclo. En contraste, el consumo de los hogares no registró caídas durante las recesiones.
Aunque las técnicas y los conceptos utilizados para fechar los ciclos difieren de los aplicados en el ejercicio de la política monetaria, los indicadores de actividad económica empleados para su manejo capturan adecuadamente la dinámica de la economía y señalan oportunamente el deterioro en las recesiones. Sin embargo, la metodología de este ESPE no es para la toma de decisiones en tiempo real.
Las tres recesiones más recientes dejan lecciones importantes. La de 1997 fue la más profunda y duradera, posiblemente por los fuertes desequilibrios macroeconómicos y la fragilidad financiera. En contraste, las de 2008 y 2019, que encontraron a la economía con un sistema financiero más sólido y menores desequilibrios, fueron enfrentadas con políticas contracíclicas que las hicieron más cortas y menos profundas. Hacia adelante, el monitoreo de la estabilidad financiera, de los (des)equilibrios macroeconómicos, y del espacio para una política económica activa -inflación cerca de la meta y finanzas públicas sostenibles-, son condiciones necesarias para enfrentar con éxito futuros choques adversos.
- Se agradece la asistencia de investigación de Elián David Moreno-Cuéllar y Elkin José Navas-Diago.
Introducción
La actividad económica agregada de las economías de mercado suele presentar fluctuaciones de forma sistemática; esto es, periodos en que los indicadores de producción, ingreso, inversión, consumo, empleo, salarios y productividad, por mencionar solo algunos, están en expansión y otros periodos en los que están en contracción. Conocer y comprender las características, causas y consecuencias de dichas fluctuaciones permite que los agentes económicos (firmas e individuos) ajusten sus decisiones de inversión, consumo1, precios, endeudamiento, etc., de manera óptima (Alfonso et al. (2013)). Permite, además, que académicos y analistas interpreten los hechos, confronten teorías e identifiquen las fricciones y características de la economía que amplifican o atenúan las respuestas a los choques que continuamente recibe la economía, y para que los formuladores y ejecutores de la política económica tomen decisiones que permitan estabilizar efectivamente la economía y reducir los efectos adversos de las fluctuaciones. Conocer los rasgos distintivos de los ciclos económicos podría permitir, también, en alguna medida, anticipar su ocurrencia o, al menos, algunas de sus consecuencias.
Una pregunta central en macroeconomía es: ¿cuál es el origen de las fluctuaciones económicas? En muchas ocasiones el origen son choques exógenos a la economía (por ejemplo, la crisis financiera de Estados Unidos en 2008); sin embargo, las fluctuaciones no son causadas únicamente por choques externos. Zarnowitz (1992, XV, 3) señala:
Aunque la economía siempre está expuesta y afectada por diversas perturbaciones externas, sus principales fluctuaciones no son simplemente aberraciones debidas a estos choques aleatorios. En cambio, son, en gran medida, de naturaleza endógena. Se producen interacciones y movimientos cíclicos importantes entre las siguientes variables: precios de producción, costos de insumos y ganancias; productividad e inversión; dinero, crédito y tasas de interés. Las relaciones son dinámicas e implican rezagos distribuidos y probablemente también algunas no linealidades esenciales.
En efecto, los movimientos de la economía frente a distintos choques pueden deberse a la intensidad de estos; a la respuesta óptima o subóptima de los agentes económicos; a fricciones nominales y reales que afectan el funcionamiento de los mercados y que pueden amplificar y propagar los efectos de los choques; a las condiciones en que se encuentre la economía al momento de recibirlos y, finalmente, a la respuesta de política adoptada por los gobiernos e instituciones.
Los trabajos pioneros sobre el análisis empírico de los ciclos de negocios se remontan a Burns y Mitchell (1946), quienes tuvieron como objetivos determinar las fechas de los episodios cíclicos y documentar las características empíricas de los ciclos de negocios para Estados Unidos y otras economías desarrolladas. Hoy en día en Estados Unidos el Business Cycle Dating Committee del National Bureau of Economic Research (NBER) es la institución encargada de determinar la cronología del ciclo; es decir, de identificar las fechas en que se registran los picos y valles de la actividad económica. Según esta institución, “[...] el pico es el mes en el que diversos indicadores económicos
alcanzan su nivel máximo, seguido de una caída significativa de la actividad económica. De igual manera, un valle es el mes en que, según dichos indicadores, la actividad económica alcanza un mínimo y comienza a repuntar de forma sostenida”2.
En Europa, por su parte, el Euro Area Business Cycle Dating Comittee (CEPR-EABCN) es la entidad encargada de esta tarea. España también cuenta con el Comité de Fechado del Ciclo Económico Español, creado en 2012 al amparo de la Asociación Española de Economía3. Recientemente, la Asociación Francesa de Economía creó el French Business Cycle Dating Committee, cuyo propósito es identificar los puntos de inflexión del ciclo económico de la economía francesa, establecer una cronología histórica y mantenerla actualizada.
En Colombia, desde los trabajos de Martín Maurer y María Uribe (1996) y de Alberto Melo et al. (1998), se ha tratado de establecer una cronología del ciclo económico. Escobar (2005), Rodríguez (2011), Arango et al. (2008) y Alfonso et al. (2012; Alfonso et al. (2013)) también realizaron esfuerzos posteriores en ese sentido. Sin embargo, estas iniciativas no llevaron a la consolidación de una metodología ni de un organismo que definiera sistemáticamente una cronología del ciclo económico para la economía colombiana.
El presente documento tiene tres objetivos principales dirigidos al análisis empírico de los ciclos de negocios en Colombia entre 1975 y 20224. En primer lugar, establecer una cronología o fechado de los ciclos que ha experimentado la economía colombiana en las últimas cinco décadas; esto es, determinar las fechas de ocurrencia de las fases de expansión y contracción durante ese periodo. En segundo lugar, cuantificar algunas de las características o propiedades de las fluctuaciones económicas experimentadas por Colombia, y describir el comportamiento de algunas de las principales variables de la economía durante los ciclos observados. Esta cuantificación y descripción podría resultar en la identificación de algunos hechos estilizados. Lo anterior implica el estudio de características tales como la duración promedio de expansiones y recesiones, su profundidad (amplitud) y grado de difusión, la persistencia y volatilidad de las variables en dichas fases, los comovimientos y la determinación de variables líderes (sobre todo, de las contracciones de la economía); el estudio de estas características es de carácter retrospectivo. De esta manera, nos permitirá avanzar en el conocimiento sobre el funcionamiento de nuestra economía.
La determinación de la cronología no es inmediata; en general, debe pasar un tiempo (por lo menos un año) para determinar si en algún momento reciente la economía pasó de una fase de contracción a una de expansión, o al contrario. Es decir, los puntos de quiebre o de inflexión de la economía se dictaminan cuando las fechas de dichos puntos es, prácticamente, inequívoca. En contraste, las políticas de estabilización macroeconómica (fiscal y monetaria, por ejemplo) sí requieren información sobre el ciclo económico en tiempo real o, inclusive, anticipada, para que su ejecución sea oportuna. De esta forma, el tercer objetivo de este documento es presentar y reseñar un conjunto de indicadores que utiliza el equipo técnico del Banco de la República para medir en tiempo real el estado de la actividad económica, tanto a nivel agregado como sectorial y regional, y así contrastar su comportamiento con la cronología definida a posteriori.
Como veremos a lo largo del documento, establecer una cronología que se genere de manera regular requiere del seguimiento y análisis sistemático, mediante diferentes técnicas, de un conjunto de variables e indicadores que se producen, procesan y concentran en diferentes áreas del Banco de la República y muchas otras instituciones.
Se espera que el esfuerzo que representa este ESPE contribuya a sentar las bases metodológicas que conduzcan a determinar la cronología en el futuro e impulse la iniciativa de crear un órgano académico que, al igual que en Estados Unidos, la zona del euro y algunos otros países, continúe con el análisis del ciclo, incluyendo su cronología.
El presente artículo ESPE consta de ocho secciones. En la sección 1, que amplía un poco esta introducción, se señalan aspectos generales de las fluctuaciones económicas y se precisan algunos conceptos iniciales que se usan a lo largo del documento. Reseña, también, la forma como se mide el ciclo en algunos otros países seleccionados; es decir, con qué variables y aproximaciones metodológicas. Finalmente, relata lo que se ha hecho en Colombia en materia de medición del ciclo.
La sección 2 establece las fechas de las distintas fases de contracción experimentadas por la economía colombiana y las características de las fluctuaciones económicas a lo largo de casi un siglo. Se utiliza información en frecuencia anual del producto interno bruto (PIB), el consumo total y la inversión desde 1925 hasta 2022 y se hace un breve recuento de la coyuntura económica durante las fases de recesión encontradas en Colombia. Además de documentar dichas fases en el siglo de estudio, esta sección proporciona también una primera aproximación al ciclo de referencia (cronología de referencia) que propone este documento (de 1975 a 2022) bajo el supuesto de que las recesiones que son identificadas en frecuencia anual tuvieron que ser lo suficientemente claras como para verse reflejadas también en series de frecuencia mensual.
La sección 3 tiene como propósito brindar los elementos fundamentales para establecer el ciclo de referencia en las últimas cinco décadas que estudiaremos en este artículo. Para ello, nos apoyamos en los resultados de técnicas como el algoritmo Bry-Boschan, que se explica en esta sección, aplicado no solo al PIB, en frecuencia trimestral de marzo de 1977 (véase la subsección 3.1), sino también a todas las variables disponibles en frecuencia mensual, desde enero de 1975 hasta agosto de 2022, para construir el índice de difusión acumulada (IDA) (véase la subsección 3.2). Estos cálculos terminan con 41 variables disponibles. El IDA es un indicador que muestra qué tan difundida es una contracción o una expansión de la economía en cuanto al número de variables que, en determinado momento, se están contrayendo o expandiendo. La cronología calculada a partir del IDA constituye para nosotros el ciclo de referencia.
La mayor importancia que damos a la cronología derivada del IDA se explica en el buen número de variables que utiliza para su construcción, entendiendo que periodos de expansión y recesión a nivel macroeconómico deberían observarse en un gran número de variables y, adicionalmente, que dado que las diferentes contracciones pueden ser resultado de choques de origen, intensidad y duración diferentes, usar un número amplio de variables reduce la probabilidad de cometer errores tipo-1; es decir, identificar recesiones que, en realidad, no lo fueron (falsos positivos)5.
Utilizando las mismas variables del IDA, también realizamos la estimación de unos rangos de tiempo probables para la cronología, considerando que existe incertidumbre alrededor de los momentos exactos en los que se presenta un pico o un valle (véase la subsección 3.3).
Las técnicas utilizadas en las primeras tres subsecciones de la sección 3 se enmarcan en lo que se conoce como análisis clásico de los ciclos de negocios, según el cual las variables utilizadas no se separan en sus componentes tendencial (o estructural) y cíclico, sino que se estudian en niveles, una vez removido el componente estacional, si es el caso. En este sentido, es importante señalar que, en la determinación del ciclo de referencia, las recesiones estarán definidas por una caída de las variables macroeconómicas y no por una desviación de dichas variables de forma significativa por debajo de su tendencia (enfoque de ciclos de crecimiento). Así, una variable entra en una etapa de contracción cuando su nivel comienza a reducirse por un tiempo relativamente prolongado, que es lo que busca identificar el algoritmo Bry-Boschan. Esta forma de definir las recesiones coincide con la utilizada por el NBER y otros comités de fechado de ciclo. Sin embargo, en la determinación de la cronología de referencia de este documento se utiliza también información de los ciclos de crecimiento6, donde se analiza el componente cíclico de las series del PIB, el consumo total, el consumo de los hogares y la formación bruta de capital, obtenido mediante los filtros de wavelets y Baxter-King, que sirven como soporte para corroborar que los periodos de recesión identificados con el análisis clásico también se ven reflejados en los ciclos de crecimiento; es decir, en niveles relativamente bajos de las variables. Como se muestra en el Gráfico 6, las recesiones identificadas con el enfoque clásico coinciden con periodos en los que la economía estuvo operando con excesos de capacidad, de tal suerte que la aplicación de la heurística empleada en este documento para determinar el ciclo de referencia (Gráfico 1), junto con el algoritmo Bry-Boschan, a un amplio número de variables, resultan en una cronología en la que no hay una contradicción entre lo que indican las variaciones y lo que señalan los niveles de las variables.
El Diagrama 1 resume la ruta heurística que guía la determinación del ciclo de referencia en las secciones 2 y 3, anteriormente explicadas. En síntesis, los datos de largo plazo nos permiten identificar periodos de recesión para momentos en los que las variables no están disponibles en frecuencias más altas, antes de 1980 (sección 2). Las contracciones de los agregados macroeconómicos en cifras anuales identificados en la sección 2 son señales claras de contracciones profundas. La aplicación de la metodología a variables en frecuencia trimestral busca identificar posibles periodos de recesión en más alta frecuencia (subsección 3.1). Luego, la aplicación del algoritmo de Bry-Boschan a un conjunto amplio de series con frecuencia mensual busca determinar fechas más precisas para el comienzo y final de las etapas de contracción y de expansión (subsección 3.2). Finalmente, la metodología de los ciclos de crecimiento se utiliza para corroborar que la metodología de ciclos muestra periodos de recesión que coinciden con momentos del ciclo en el que las variables principales de la economía estaban en niveles bajos.
Una vez definido el ciclo de referencia, la sección 3 finaliza calculando las propiedades básicas de los ciclos de negocios en Colombia; esto es, su amplitud, duración y asimetría. El ciclo de referencia es utilizado en las secciones posteriores para estudiar el comportamiento de diferentes indicadores y variables agregadas, sectoriales y regionales durante las diferentes fases de expansión y contracción de dicha cronología.
En la sección 4 se analiza el comportamiento de variables macroeconómicas de alta relevancia en las distintas fases del ciclo y se establecen algunas regularidades del ciclo económico. Al principio, dada su alta relación con la dinámica de corto de plazo de la economía, se analiza la política monetaria observando el comportamiento de la tasa de intervención, las tasas de interés reales y la inflación tanto al consumidor como al productor. También se analizan variables representativas de la política fiscal, el sector externo, y del sector real, como el indicador de seguimiento a la economía (ISE), el comercio al por menor (consumo), la inversión, la industria manufacturera, el mercado de la vivienda y el mercado laboral para establecer cuáles son las variables más sincronizadas con el ciclo de referencia tanto de forma contemporánea como adelantada y rezagada. Con esta información, al igual que con los cálculos basados en los componentes transitorios (cíclicos) de las distintas variables, se determina cuáles de ellas se mueven en el sentido del ciclo (i. e., son procíclicas), en sentido contrario del mismo (i. e., son contracíclicas), cuáles no tienen ninguna afinidad con el ciclo (i. e., son acíclicas) y cuáles ayudan a predecir el desempeño de la actividad económica colombiana (i. e., son líderes) un mes o trimestre adelante. Este ejercicio simple de pronóstico se hace con el componente cíclico del índice de producción industrial (IPI) y el ISE, cuando las variables analizadas están disponibles en frecuencia mensual, o con el componente cíclico del PIB, cuando las variables estás disponibles en frecuencia trimestral.
En la sección 5 se hace un análisis similar al de la sección 4, pero utilizando la información de la actividad económica regional que procesa el Banco de la República, la cual se materializa en el Pulso Económico Regional (PER)7, los indicadores mensuales de actividad económica (IMAE; Pavel-Vidal et al., 2015), los IDA de las regiones, así como los indicadores de sentimiento de noticias económicas e incertidumbre8. El análisis de la información de la actividad regional tiene como objetivo no solo establecer el grado de sincronización con el ciclo de referencia sino también entre los propios indicadores regionales.
En la sección 6 se construye la cronología del ciclo financiero en Colombia, siguiendo las técnicas usuales basadas en información construida con diferentes variables representativas de dicho sector. En particular, se construyen cronologías basadas en dos IDA del sector financiero; la primera, siguiendo el enfoque clásico de los ciclos de negocios, y la segunda, según el criterio de los ciclos de crecimiento; ambas se cotejan con el ciclo de referencia para establecer su grado de sincronización. En la sección 7 se analiza, a la luz del ciclo de referencia, la información sobre la actividad económica corriente y del futuro próximo a nivel agregado con base en dos indicadores de pronóstico inmediato (nowcasting). El primero es el indicador semanal de actividad económica (ISAE, Cote-Barón et al., 2023)9, entre febrero de 2000 y agosto de 2022, el cual captura su dinámica, incluyendo el periodo de la reciente crisis sanitaria. El segundo, por su parte, aplica la metodología de pronóstico de corto plazo basada en un modelo de factores dinámicos (DFM) de la actividad económica colombiana, involucrando información de frecuencias mixtas (Galeano-Ramírez et al., 2021)10. Esta sección presenta, también, un ejercicio de predicción de la probabilidad de que la economía experimente una fase de recesión utilizando las mismas variables empleadas para generar el IDA de la sección 3, que constituyen la base del ciclo de referencia.
Finalmente, la sección 8 resume las principales conclusiones y lecciones sobre el ciclo económico en Colombia derivadas del presente documento, lo cual incluye el ciclo de referencia y sus características fundamentales. Lo anterior se refiere no solo a los aspectos cuantitativos señalados, sino también a algunos factores comunes que podemos identificar de las expansiones y recesiones pasadas, las variables que exhiben una mayor sincronización con el ciclo de referencia y las que podrían advertirnos de estar viviendo una fase de recesión. De igual manera, traza límites entre el tipo de ciclos analizados en el documento y los utilizados en el quehacer de la política monetaria, y propone la creación del Comité de la Cronología del Ciclo Económico de Colombia (CROC).
1. Contribuciones previas sobre los ciclos económicos en Colombia11
La actividad económica suele experimentar fluctuaciones, usualmente denominadas ciclos de negocios, constituidas por fases (periodos) de expansión y contracción. Sin embargo, a pesar de su nombre, dichos ciclos carecen de un patrón regular (Knoop, 2015: 18)12.
Originalmente, Burns y Mitchell (1946: 3) se refirieron a los ciclos de negocios como:
[...] un tipo de fluctuación que se encuentra en la actividad económica agregada de las economías que organizan su trabajo principalmente mediante empresas. Un ciclo consta de expansiones que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en muchas actividades económicas, seguidas de recesiones igualmente generales, contracciones y recuperaciones que se mezclan con la fase de expansión del siguiente ciclo; esta secuencia de cambios es recurrente pero no periódica; en duración, los ciclos de los negocios varían entre más de un año y diez o doce años.
Los ciclos de negocios han sido objeto de estudio durante varias décadas para establecer no solo una cronología de referencia sino también determinar si existen causas o detonantes sistemáticos, establecer algunas regularidades y las propiedades generales de cada fase, que ayuden a la comprensión de los diferentes episodios y, eventualmente, al diseño y ejecución de medidas de política económica (Alfonso et al. (2013)).
A nivel internacional, en Estados Unidos, desde 1929, el National Bureau of Economic Research (NBER) se ha encargado del estudio de los ciclos. Este centro define una recesión como una disminución significativa y generalizada de la actividad económica que puede durar desde unos pocos meses hasta más de un año. Desde 1978, el Business Cycle Dating Committee del NBER es el organismo encargado de establecer la cronología del ciclo; esto es, de determinar sistemáticamente las fechas en que ocurren los puntos de inflexión (de quiebre) de la actividad económica; es decir, los picos y los valles, definidos en la introducción de este documento. Según este organismo:
La determinación de los meses de picos y valles se basa en una serie de medidas mensuales de la actividad económica real agregada publicadas por las agencias estadísticas federales. Dichas medidas incluyen el ingreso personal real menos transferencias, el empleo asalariado no agrícola, los gastos de consumo personal real, las ventas mayoristas y minoristas ajustadas por los cambios de precios, el empleo medido por la encuesta de hogares y la producción industrial. No hay una regla fija sobre qué medidas aportan información al proceso o cómo se ponderan las decisiones del Business Cycle Dating Committee13.
En Estados Unidos otros organismos han analizado los ciclos de negocios, entre ellos está The Conference Board, el cual, desde 1995, proporciona indicadores (business cycle indicators, BCI) que permiten analizar las expansiones y contracciones del ciclo económico. En Europa, desde el año 2002, el Euro Area Business Cycle Dating Committee (CEPR-EABCN) es la entidad encargada de la cronología y el estudio de las características de los ciclos. Para este organismo, una fase de recesión se define como una disminución significativa y generalizada del nivel de actividad económica, extendida a toda la economía de la zona del euro, habitualmente visible en dos o más trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB, del empleo y de otras medidas de la actividad económica agregada para toda la zona del euro14. En España, desde 2012, funciona el Comité de Fechado del Ciclo Económico Español, mientras que en Francia recientemente se creó el French Business Cycle Dating Committee, con el mismo objetivo: identificar los puntos de inflexión del ciclo económico, en este caso de la economía francesa, y establecer una cronología histórica.
En Colombia son varios los estudios que han propuesto diferentes cronologías, además de una caracterización del ciclo de negocios, mediante distintas metodologías. Melo, French y Langebaek (1998) establecieron un ciclo de referencia para el periodo 1966-1987 mediante un índice de difusión por fases. Estos autores, con base en 73 series, construyeron el ciclo de referencia determinando dicho índice como la diferencia entre la proporción de las series que tenían un comportamiento al alza y a la baja. Melo et al. (1998) subrayan la importancia de estudiar el comportamiento adelantado, coincidente o rezagado de las principales variables macroeconómicas con respecto al ciclo económico; para ello, propusieron un sistema de indicadores cíclicos. Es importante señalar que este artículo analiza los ciclos al estilo clásico, es decir, sin descomponer las series es sus partes permanente y transitoria. Maurer y Uribe (1996), también en la línea del análisis clásico de los ciclos, para establecer su ciclo de referencia, además del índice de difusión, construyeron un índice compuesto y un índice compuesto restringido; el primero con base en 54 series, el segundo, con un promedio no ponderado de las tasas de crecimiento de las distintas variables, y el tercero, calculado como el anterior, pero con un menor número de variables. Posteriormente, añadieron al análisis un sistema de indicadores cíclicos (Maurer et al., 1996).
Por su parte, Arango et al. (2008), además de sugerir otra cronología para Colombia con la metodología Bry-Boschan, replicaron el análisis del NBER para las series en niveles, entidad que emplea el IPI y el PIB en Estados Unidos. Dicha metodología capturó el 95% de los puntos de quiebre identificados por el NBER. El artículo concluye que entre los años 1980 y 2007 se presentaron en Colombia cinco ciclos completos, lo cual difiere de las estimaciones realizadas en trabajos previos. Asimismo, aquellos autores señalan que la utilización exclusiva del PIB para determinar la cronología no es adecuada, por lo que también incluyeron en el análisis al IPI de Colombia.
En esta misma línea, Alfonso et al. (2013) propusieron una cronología basada en la combinación del algoritmo Bry-Boschan y el índice de difusión acumulado y, en alguna medida, la propuesta por el CEPR15. Los autores concluyen que se han presentado cuatro ciclos de negocios completos entre 1975 y 2011, con una duración de 6,8 años. Las diferencias con respecto a Arango et al. (2008) y las investigaciones previas están no solo en el enfoque técnico sino también en los conjuntos de información.
En Colombia también se han estudiado los ciclos financieros. Uribe, Ulloa y Perea (2015) establecieron la cronología de las variables financieras, un ciclo financiero de referencia y su sincronización con los ciclos de negocios. Este estudio concluye que entre 1990 y 2013 se presentaron tres ciclos financieros con una duración promedio (de pico a pico) de tres años y medio, encontrando, además, que las variables financieras en Colombia comparten características de expansión y contracción con el ciclo de negocios.
Otros estudios se han basado en la metodología de los ciclos de crecimiento; esto es, reteniendo el componente de corto plazo (cíclico o transitorio, como también suele llamarse) de las series después de remover su componente tendencial (estructural o de largo plazo). En esta línea se encuentran Posada (1999), Suescún (1997), Arango (1998), Hamann y Riascos (1998), Avella y Ferguson (2004) y Arango y Melo (2006)16. Sus resultados están sujetos a las críticas inherentes a las separaciones de los componentes tendencial y de corto plazo (Harding y Pagan, 2002).
Algunos artículos (Escobar, 2005; Rodríguez, 2011; Alfonso et al. (2013) han sugerido la creación de un comité que se encargue de determinar y mantener en el futuro el fechado del ciclo de los negocios en Colombia. Esto posibilitaría el estudio continuo de las características de los ciclos no solo para beneficio de las autoridades sino también de los agentes económicos. Los potenciales beneficios de su creación se señalan en la sección 8.
2. Fluctuaciones económicas en Colombia durante casi un siglo: 1925-202217
En este artículo, el primer elemento del análisis empírico de las fluctuaciones económicas en Colombia consiste en determinar una cronología detallada del ciclo económico en una perspectiva de largo plazo que abarca gran parte del siglo XX y lo corrido del siglo XXI. Este ejercicio permite identificar tendencias, patrones y puntos de quiebre que complementan y dan solidez a análisis realizados con muestras más cortas, como las de la sección 3.
El presente análisis utiliza como fuente principal la base de datos con cien años de historia, construida por el Banco de la República con motivo de su centenario18. La información incluye el PIB, el consumo, la inversión y la balanza de pagos como porcentaje del PIB desde 1925 hasta 2022, con periodicidad anual. Así, en esta sección se identifican los periodos de recesión durante toda la muestra, como aquellos en los que ocurrieron simultáneamente variaciones anuales negativas del PIB, el consumo y la inversión. Por tanto, este análisis podría asimilarse al de ciclos de crecimiento más que al análisis clásico de los ciclos económicos. Sin embargo, constituye un referente para determinar la cronología de referencia, toda vez que contracciones anuales son significativas e inequívocamente debieron verse reflejadas en contracciones a más altas frecuencias. Adicionalmente, para años anteriores a la década de los ochentano se cuenta con suficientes series trimestrales que permitan determinar una cronología más precisa, por lo cual, para esas fechas el ciclo de referencia sería el que propone esta sección.
Además de proponer una primera cronología del ciclo económico en Colombia que forma parte de la ruta heurística del Diagrama 1, esta sección también plantea las características y propiedades del ciclo económico colombiano en el periodo estudiado, por lo que se analizan la volatilidad, persistencia y pro-contraciclicidad del consumo, la inversión y la balanza comercial, utilizando diferentes metodologías para estimar el ciclo. Los hallazgos para el caso colombiano se contrastan con los de países similares, como Argentina y México, así como con un conjunto de países de distintos niveles de ingreso.
Cuando los tamaños muestrales son cortos y medianos, la literatura sobre el estudio de los ciclos económicos es amplia; sin embargo, cuando el análisis tiene una perspectiva histórica de largo plazo, esta es mucho más escasa. Esta relativa escasez puede explicarse por la dificultad que significa la construcción de series de datos históricos detalladas y confiables. Entre los trabajos que se han enfocado en los ciclos económicos en el largo plazo están Basu y Taylor (1999), quienes estudiaron la evidencia empírica de los ciclos de los negocios para un conjunto de países desarrollados y para Argentina entre 1870 y el año 2000, concentrándose en el comportamiento de precios, salarios, tipo de cambio, consumo, inversión y cuenta corriente. A´Hearn y Woitek (2001) establecieron algunos hechos estilizados sobre el ciclo de los negocios mediante el análisis espectral de la producción industrial en trece países del Atlántico Norte entre 1865 y 1913. Avella y Fergusson (2003) destacaron las principales líneas de investigación sobre el ciclo económico emprendidas a lo largo del siglo y discutieron los vínculos entre los ciclos de diferentes economías, concentrándose en las de Colombia y Estados Unidos, entre 1910 y el año 2000.
Davis (2006) identificó los ciclos económicos en Estados Unidos para el periodo 1796-1914, utilizando como única variable el índice de producción industrial anual. Bordo y Helbling (2011) revisaron y explicaron los cambios en la sincronización de los ciclos económicos entre dieciséis países industrializados durante el periodo 1880-2008. Vieira y Pereira (2013) estudiaron los ciclos en la economía brasileña entre 1900 y 2012, construyendo series trimestrales para ese periodo y estimando la cronología de los ciclos mediante un modelo de Markov switching. Por último, Broadberry et al. (2023) propusieron una nueva cronología del ciclo económico en el Reino Unido desde 1700 en frecuencia anual y desde 1920 en frecuencia trimestral, en ambos casos hasta 2010.
2.1. Información
Las series históricas utilizadas para identificar las recesiones y caracterizar los hechos estilizados del ciclo de los negocios en Colombia van desde 1925 hasta 2022, con periodicidad anual. Para construir las variables se empalmaron diversas series de cuentas nacionales, cada una con su respectiva base, publicadas en diferentes periodos. En particular, se utilizaron las series publicadas en Greco (2002), la base de 1958 del Banco de la República, y las bases de 1975, 1994, 2000, 2005 y 2015 publicadas por el DANE. Los datos fueron empalmados de manera coherente.
Las series utilizadas incluyen datos del PIB, el consumo total y la inversión en niveles per cápita en términos reales, mientras que la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) se presenta como porcentaje del PIB19. El empalme retrospectivo del PIB se realizó utilizando su crecimiento anual, mientras que, en los casos del consumo, la inversión, las exportaciones y las importaciones, se utilizó el peso de estas variables en el PIB en cada una de las bases empleadas.
2.2. Recesiones a lo largo del siglo de estudio
A continuación, se describen los resultados relacionados con la identificación de las recesiones en Colombia durante el siglo estudiado. El criterio que se utiliza en esta sección para determinar una fase de recesión, al igual que en la sección 3, se apoya, conceptualmente, en el del Business Cycle Dating Committee, del National Bureau of Economic Research20, el cual define una recesión como un descenso significativo de la actividad económica, normalmente visible en la producción, el empleo y otros indicadores, de forma generalizada y que tiene una duración mayor que unos pocos meses. Específicamente, acá registramos una recesión en aquellos años en que el PIB, el consumo y la inversión per cápita tuvieron caídas simultáneas21. Por exclusión, quedan determinadas, entonces, las fases de expansión o, más generalmente, de “no recesión”, como las llamaremos en esta sección. Esto, debido a que puede haber periodos en los que por una de las tres variables no se puede registrar una recesión y, en consecuencia, dicho lapso quedaría identificado como una expansión, lo cual no necesariamente es una descripción precisa del comportamiento de la actividad económica en ese determinado momento.
Con esta metodología se identifican siete periodos de recesión en: 1930, 1940, 1942, 1957-1958, 1983, 1998-1999 y 2020, según se observa en el Gráfico 1 22. Estas recesiones han tenido diferentes intensidades, siendo las más pronunciadas las dos más recientes, especialmente la asociada con el covid-1923.
El Gráfico 2 muestra la evolución del nivel del PIB, el consumo y la inversión per cápita24, y de la balanza comercial como porcentaje del PIB en el siglo estudiado. Sumado al Gráfico 1, ambos permiten observar el comportamiento de dichos agregados en los años de recesión identificados, tanto en niveles como en crecimientos anuales, respectivamente. A continuación, se señalan brevemente algunos aspectos coyunturales durante las fases de recesión encontradas, sin pretender determinar sus causas.
- Recesión de 1930: la economía colombiana, al igual que la economía mundial, se vio profundamente afectada por la Gran Depresión iniciada en 1929. La caída del precio del café, principal producto de exportación del país, estuvo vinculada con una serie de acontecimientos que condujeron a una contracción económica significativa (Ocampo, 2015; Jaramillo, Meisel y Ramírez, 2016). La disminución de los ingresos por exportaciones y la devaluación de la moneda nacional redujeron el poder adquisitivo de la población, lo que, a su vez, provocó una contracción de la demanda interna (Salazar, 1996; Ocampo, 2015). La reducción de la inversión extranjera directa limitó la financiación de proyectos y agravó la situación económica. Como consecuencia de estos factores, se registraron tasas de variación negativas del PIB, un aumento del desempleo, especialmente en las zonas rurales, y una contracción del comercio internacional (Salazar, 1996). A partir de 1932 la economía colombiana inició un proceso de recuperación gracias a la estabilización de los precios del café, el impulso a la industrialización y la implementación de políticas económicas expansivas (Ocampo, 2015; Jaramillo, Meisel y Ramírez, 2016).
- Recesión de 1940: la economía colombiana experimentó una desaceleración significativa a partir de 1940, producto de la confluencia de algunos factores internos y externos. El estallido de la Segunda Guerra Mundial generó disrupciones en el comercio internacional, lo que dificultó las exportaciones colombianas, especialmente de café (Salazar, 1996; Ocampo, 2015). Así mismo, el redireccionamiento de la inversión extranjera hacia el esfuerzo bélico provocó presiones inflacionarias a nivel global, lo que afectó el poder adquisitivo de los consumidores colombianos. Además, factores internos, como la inestabilidad política, contribuyeron a debilitar aún más la economía. La disminución de la producción cafetera y de los ingresos por exportaciones, junto con el aumento del gasto público, generaron un desequilibrio fiscal y un incremento del desempleo (Ocampo, 2015). En conjunto, estos factores desencadenaron un ciclo recesivo que afectó significativamente el desempeño económico del país.
- Recesión de 1942: de nuevo, la combinación de factores internos y externos llevaron la economía colombiana a una recesión. El aumento en la intensidad de la Segunda Guerra Mundial, tras la entrada de Estados Unidos al conflicto, ahondó las disrupciones del comercio internacional (Jaramillo, Meisel y Ramírez, 2016; Caballero, 2016). La disminución de la demanda mundial, especialmente de café, provocó una caída de los precios internacionales y, en consecuencia, una reducción de los ingresos por exportaciones (Salazar, 1996; Ocampo, 2015). De igual manera, las dificultades en el transporte marítimo y la escasez de bienes importados, como maquinaria y materias primas, limitaron la producción y el crecimiento económico. Adicionalmente, la inestabilidad política interna, caracterizada por la violencia y la agitación social, generó un clima de incertidumbre que desalentó la inversión (Caballero, 2016).
- Recesión de 1957-1958: a finales de la década de 1950, la economía colombiana experimentó una profunda contracción, caracterizada por la caída del PIB, el aumento del desempleo y la devaluación de la moneda nacional (Ocampo, 2015). Esta crisis fue el resultado de una compleja interacción de factores políticos y económicos. La intensificación de la violencia bipartidista y el golpe de Estado de 1953 generaron un clima de inestabilidad que desincentivó la inversión y afectó la confianza de los agentes económicos (Salazar, 1996; Ocampo, 2015; Duque, 2021). Paralelamente, la caída de los precios internacionales del café redujo significativamente los ingresos fiscales y las reservas internacionales (Cepal, 1959; Salazar, 1996; Ocampo, 2015). La disminución de las exportaciones, sumada a la crisis del canal de Suez y a la desaceleración económica de Estados Unidos, agravó la situación externa de Colombia. La escasez de divisas limitó la importación de bienes de capital y materias primas, lo que afectó la producción interna (Cepal, 1959). La inflación, resultado de la escasez de bienes, erosionó el poder adquisitivo de la población y desestimuló el consumo. Adicionalmente, la estructura productiva del país, altamente dependiente de la exportación de materias primas, mostró una limitada capacidad de adaptación a las nuevas condiciones del mercado (Ocampo, 2015).
- Recesión de 1983: a nivel externo, la crisis de la deuda latinoamericana, desencadenada por el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, junto con la contracción de la economía mundial, redujo la demanda externa de las exportaciones colombianas, especialmente de café (Banco de la República, 1983; Ocampo, 2015). A nivel interno, la elevada inflación, producto de políticas fiscales y monetarias expansivas, erosionó el poder adquisitivo de la población y generó incertidumbre económica (Banco de la República, 1983). La inestabilidad política y social, marcada por la violencia y el narcotráfico, desalentó la inversión y afectó la confianza de los agentes económicos. Como consecuencia de estos factores se registró una contracción del PIB, un aumento del desempleo y del subempleo y un deterioro de las finanzas públicas (Banco de la República, 1983; Fedesarrollo, 1983). Para hacer frente a esta crisis, se implementaron programas de ajuste estructural que incluyeron la liberalización de la economía, la reducción del gasto público y la privatización de empresas estatales (Ocampo, 2015).
- Recesión de 1998-1999: a nivel mundial, la crisis financiera asiática de 1997 generó una contracción del flujo de capitales hacia los mercados emergentes, entre los que se encontraba Colombia, y aumentó la volatilidad financiera (Torres, 2012; Pérez-Reyna, 2017). De igual modo, la caída de los precios del petróleo, el principal producto de exportación del país, redujo significativamente los ingresos fiscales. A nivel interno, la debilidad del sistema financiero colombiano, caracterizada por una alta concentración de riesgo y una regulación limitada, se puso de manifiesto con la quiebra de varias instituciones financieras. Las altas tasas de interés, que se implementaron para defender la paridad cambiaria, encarecieron el crédito y desincentivaron la inversión y el consumo (Torres, 2012; Ocampo, 2015; Pérez-Reyna, 2017). El alto déficit fiscal, por su parte, limitó la capacidad del Gobierno para implementar políticas contracíclicas (Perez-Reyna, 2017). Como consecuencia de estos factores, se registró una contracción del PIB, una tasa de desempleo del 20%, la devaluación del peso y un deterioro de las finanzas públicas (Torres, 2012).
- Recesión de 2020: la recesión económica que Colombia experimentó en 2020 fue una de las más severas, caracterizada por una contracción histórica del PIB, un aumento del desempleo, la desaceleración de la inversión y una caída de la demanda interna (Caballero y Machado, 2020; Banco de la República, 2021). Dicha fase coincidió con la pandemia del covid-19, la cual generó un choque sin precedentes tanto en la economía global como en la del país, al paralizar gran parte de la actividad económica debido a las medidas de aislamiento social y distanciamiento físico, las cuales afectaron especialmente a los sectores de comercio, turismo, restaurantes y transporte. El desplome de los precios del petróleo, uno de los principales productos de exportación de Colombia, debido a la disminución de la demanda global y a una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, produjo una reducción considerable en los ingresos que recibía el país por exportaciones (Caballero y Machado, 2020; Cepal, 2021). A nivel interno, varios factores agravaron la situación. La alta informalidad del mercado laboral dificultó la llegada de ayudas a los trabajadores más vulnerables25. Las repercusiones económicas fueron profundas y extensas (Caballero y Machado, 2020), pero de corta duración. La tasa de desempleo se elevó a cerca del 15 %, el nivel más alto en dos décadas, y la inversión privada se desaceleró significativamente debido a la incertidumbre y la caída de la demanda (Banco de la República, 2021). La demanda interna se desplomó a causa de la pérdida de ingresos y las restricciones de movilidad, lo que aumentó la pobreza en el país. A pesar de la gravedad de la recesión, la economía colombiana comenzó a mostrar señales de recuperación en la segunda mitad de 2020, impulsada por la reapertura gradual de la economía, políticas monetarias expansivas y medidas de apoyo fiscal a los sectores más afectados (Cepal, 2021).
Entre 1925 y 2022, los periodos de no recesión en Colombia tuvieron una duración promedio de once años, mientras que las recesiones duraron, en promedio, 1,3 años. A su vez, la amplitud de los periodos de no-recesión, medida como el promedio del crecimiento del PIB real per cápita durante estos periodos, fue del 2,6 %. En contraste, la amplitud promedio de las recesiones fue del -2,5 % (véase el Cuadro 1).
2.3. Propiedades del ciclo, hechos estilizados y comparación internacional
Las series de crecimiento anual del PIB, el consumo y la inversión per cápita mostradas en el Gráfico 1, junto con la serie de la balanza comercial como porcentaje del PIB en el Gráfico 2, permiten un análisis estadístico un poco más detallado de las propiedades del ciclo de los negocios en Colombia, algunos hechos estilizados, así como su comparación con países similares.
El Cuadro 2 presenta algunos momentos del crecimiento del PIB, del consumo, de la inversión per cápita, y de la balanza comercial como porcentaje del PIB para Colombia, Argentina y México en periodos similares26. De estos momentos, se destacan el promedio, la desviación estándar, la correlación con el crecimiento del PIB y la balanza comercial, y la autocorrelación (persistencia) de cada variable27. Como se observa en el Cuadro 2, entre 1925 y 2022 el PIB per cápita colombiano mostró un crecimiento anual promedio del 2,14%, superior al de México y Argentina. La inversión en Colombia ha sido el componente más volátil, con una desviación estándar del 18,1 %, seguida del consumo (5,23 %). La volatilidad del PIB (2,71 %) ha sido, por su parte, considerablemente más baja que en México y Argentina.
La desviación estándar de la balanza comercial como porcentaje del PIB, tby, en Colombia (6,6 %) es la más alta de las tres economías. A su vez, tanto el consumo como la inversión exhiben una prociclicidad contemporánea en los tres países, creciendo cuando el PIB aumenta y disminuyendo cuando este disminuye. Aunque parece ser contracíclica, este resultado no es estadísticamente significativo. También se observa una correlación negativa de la balanza de pagos con respecto al crecimiento del consumo y la inversión, pero no es significativa en todos los casos. Finalmente, la correlación serial (autocorrelación) del crecimiento del PIB en los tres países es baja y no significativa (0,18 en el caso de Colombia), mientras que las autocorrelaciones del consumo y la inversión son negativas. Este resultado, que parece contraintuitivo, es producto de la transformación de los datos utilizada y se contrasta más adelante cuando se obtiene el componente cíclico con una metodología diferente.
El Cuadro 3 muestra un ejercicio similar al anterior, pero con dos diferencias importantes. La primera, es que, contrario al Cuadro 2, donde se supuso que la tendencia era estocástica, ahora se supone que esta es determinística de forma cuadrática sobre el logaritmo de las series. En ambos casos, sin embargo, el análisis corresponde a ciclos de crecimiento, ya que se efectúa sobre el componente cíclico únicamente. La segunda diferencia es que se comparan las propiedades del ciclo colombiano con las de tres grupos de países (ingresos bajos, emergentes e ingresos altos) para el periodo 1965-201128.
En su mayoría, los resultados del Cuadro 3 confirman el análisis anterior realizado sobre los crecimientos anuales. En particular, los resultados destacan la mayor volatilidad de la inversión en comparación con otros componentes, con una relación de 3,87 entre la volatilidad de la inversión y la volatilidad del PIB para Colombia. La volatilidad del PIB colombiano (4,53 %) se asemeja más a la observada en los países de altos ingresos y es considerablemente menor que la registrada en los países emergentes y de bajos ingresos. Al igual que en estos últimos, y en contraste con los países de altos ingresos, en Colombia el consumo total es más volátil que el PIB. Los resultados de este ejercicio también confirman que los componentes del PIB son procíclicos (es decir, se correlacionan29 positivamente con las variaciones del PIB), mientras que la balanza comercial es contracíclica (es decir, se correlaciona negativamente con las variaciones del PIB30) y, al menos para la muestra completa (1925-2022), es significativamente diferente de cero.
Finalmente, a diferencia del caso en el que el ciclo se calcula partiendo de los crecimientos anuales (Cuadro 2), el cálculo del ciclo al eliminar una tendencia cuadrática revela que tanto el PIB como sus componentes tienen una alta persistencia y muestran una correlación serial positiva, lo cual está en línea con lo que sugiere la literatura económica con respecto a la preferencia de los agentes económicos por suavizar o hacer menos volátiles sus decisiones de consumo31.
En resumen, la identificación de los periodos de recesión de la economía colombiana a lo largo del siglo estudiado, el análisis de las propiedades de las fluctuaciones económicas y su comparación con otros países revelan características fundamentales de la economía y ofrecen un primer panorama de los ciclos económicos que se complementa con la cronología que se propone en la siguiente sección.
3. Ciclo de referencia de la economía colombiana
En esta sección se analiza la información que conduce a la determinación de la cronología de referencia, que es una de las principales contribuciones de este documento y que se utiliza en las secciones siguientes para observar el comportamiento de las variables más representativas de la economía a lo largo del ciclo. Es importante recordar que la información generada en esta sección forma parte de la ruta heurística del Diagrama 1.
3.1. Picos y valles en la serie del PIB trimestral32
Como se señaló en la introducción, los métodos para analizar los ciclos suelen clasificarse entre aquellos en los cuales se hacen separaciones explícitas de los compontes cíclicos y tendenciales (estructurales o de largo plazo) y los que no lo hacen en el entendido en el que la interacción de estos dos componentes no permite que puedan ser claramente separados. Según señala Zarnowitz (1992: 185, citando a Mitchell, 1927), esto es compatible con la opinión de que “[...] los teóricos de los ciclos de negocios no pueden imitar a los estadísticos de los ciclos de negocios simplemente eliminando las tendencias de largo plazo”33.
Los máximos locales (o picos) de una serie de tiempo y los mínimos locales (o valles) identifican los valores y momentos en los que una serie registra puntos de quiebre o de giro (turning points), los cuales no se pueden detectar con las herramientas estándar del cálculo diferencial, dado que las series de tiempo, al ser realizaciones de procesos estocásticos, por lo general no tienen comportamientos suaves. Los puntos de quiebre forman parte de la descripción del comportamiento periódico de las series y coinciden, en nuestro caso, con los límites de los periodos de auge y recesión característicos de las economías. El intervalo entre dos picos (o dos valles) se denomina ciclo, mientras que el intervalo entre un pico y un valle, o viceversa, se denomina fase.
El procedimiento de Bry y Boschan (1971) permite identificar puntos de quiebre de una variable teniendo en cuenta algunas condiciones planteadas por el NBER. Dicho procedimiento consiste en la aplicación sucesiva de un conjunto de reglas para determinar coincidencia de puntos de quiebre identificados en la serie temporal en frecuencia mensual o trimestral ajustada por efectos estacionales (US Census Bureau, 2017)34.
La serie de tiempo es sometida a una suavización, producto de una secuencia de transformaciones. Específicamente, el algoritmo propuesto por Bry y Boschan (1971) -a partir del tercer punto muestral, para series en frecuencia trimestral, o del sexto, para series mensuales -- comienza la comparación con las observaciones adjuntas (dos antes y dos después en el caso trimestral y cinco antes y cinco después en el caso mensual). Si la observación que se está comparando es mayor que sus observaciones adjuntas, se denomina un máximo; en el caso de ser la menor, se denomina mínimo. De esta manera, se hace el recorrido hasta la antepenúltima y penúltima observación, según su frecuencia mensual o trimestral, respectivamente. Así, al finalizar el algoritmo se obtiene una colección de observaciones candidatizadas como máximas o mínimas. Este procedimiento se repite aplicando otros tipos de suavizamiento35 a la serie ajustada estacionalmente. Por último, el conjunto de observaciones máximas y mínimas obtenidas con cada suavizamiento se comparan entre sí, buscando coincidencia entre las mismas y, además, garantizando alternancia, es decir, que un máximo sea seguido por un mínimo y un mínimo por un máximo. La distancia temporal entre máximos (o entre mínimos) se denomina longitud del ciclo, la cual, en el caso trimestral, debe ser mayor que cinco trimestres y en el caso mensual mayor que quince meses. La distancia temporal entre pico y valle (o entre valle y pico) se denomina longitud de fase, la cual debe ser mayor que dos trimestres o cinco meses. En particular, la diferencia temporal entre un pico y un valle se denomina duración de una recesión. Mayores detalles técnicos se pueden encontrar en King y Plosser (1994) (véase también Arango et al., 2008).
El Cuadro 4 presenta la cronología estimada siguiendo los lineamientos del algoritmo Bry-Boschan aplicado a la serie del logaritmo del PIB trimestral, entre septiembre de 1977 y septiembre de 2022, ajustada por estacionalidad. De acuerdo con dicha cronología, se encontraron tres fases de recesión. La primera tiene como pico (primer punto de giro) el segundo trimestre de 1982 y como primer valle (segundo punto de giro) el cuarto trimestre de ese mismo año. En tal sentido, su duración de pico a valle es de dos trimestres, como se señala en la columna (5). La segunda fase de recesión se presentó entre el segundo trimestre de 1998 y el segundo de 1999, con una duración de cuatro trimestres. Finalmente, la tercera recesión detectada por el algoritmo Bry-Boschan durante este periodo se presentó entre el tercer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. Es muy importante observar que, si bien esta fase se asocia con el periodo de la pandemia del covid-19, la fecha del pico anticipa la ocurrencia de dicha crisis sanitaria; es decir, la recesión comenzó antes del covid-19. Según esta cronología, los ciclos de pico a pico y de valle a valle tuvieron duraciones promedio de 75 trimestres. La columna (7) del Cuadro 4 nos permite observar una alta coincidencia entre las fechas de ocurrencia de las fases de recesión de esta cronología y las de la sección anterior, calculadas con series en frecuencia anual, lo cual comienza a consolidar la ocurrencia de las fases de recesión en las últimas décadas en nuestro país.
El Gráfico 3 ilustra los puntos de quiebre detectados mediante la metodología Bry-Boschan (1971). En el panel izquierdo se representan con líneas azules los puntos de quiebre identificados como picos o puntos máximos y con líneas rojas los valles o puntos mínimos. En el panel derecho se ilustra la evolución del PIB, donde las zonas grises representan las fases de recesión. Esta es, sin embargo, una primera aproximación a la cronología basada en una sola variable, lo cual es poco recomendado por organismos expertos, como ya lo hemos señalado; en las siguientes subsecciones se exploran técnicas adicionales para establecer la cronología definitiva propuesta y utilizada en este documento.
3.2. Índice de difusión acumulado (IDA)36
Esta subsección, al igual que la anterior, sigue la línea clásica del análisis de las fluctuaciones, en donde el ciclo de negocios se caracteriza por el cómputo de fases de expansión y recesión sobre las series en niveles o en logaritmos naturales. A diferencia de la subsección anterior, en la que se utiliza una sola variable en frecuencia trimestral, aquí se utiliza el algoritmo Bry-Boschan en un conjunto amplio de variables representativas de muchos sectores y la economía en su conjunto con frecuencia mensual, para construir un índice de difusión acumulado ( ), el cual, como su nombre lo indica, nos permite medir el grado de propagación de las expansiones y contracciones en la economía. En esencia, el
), el cual, como su nombre lo indica, nos permite medir el grado de propagación de las expansiones y contracciones en la economía. En esencia, el  es un indicador que mide el exceso del número (o el porcentaje) de variables que están en expansión sobre el número de variables que registran contracción; los picos y los valles surgen cuando el signo de dicho exceso cambia de positivo a negativo, y al contrario (Zarnowitz, 1994: 285).
es un indicador que mide el exceso del número (o el porcentaje) de variables que están en expansión sobre el número de variables que registran contracción; los picos y los valles surgen cuando el signo de dicho exceso cambia de positivo a negativo, y al contrario (Zarnowitz, 1994: 285).
Para construir el  , inicialmente se calcula un índice de difusión (
, inicialmente se calcula un índice de difusión ( ), el cual se define en la ecuación (1) como un balance entre las variables que están en expansión (
), el cual se define en la ecuación (1) como un balance entre las variables que están en expansión ( ) y contracción (
) y contracción ( ) en cada momento del tiempo:
) en cada momento del tiempo:
Así, la economía estará en expansión cuando  y en recesión cuando
y en recesión cuando  , de forma que este indicador reportará señales de cambios de fase (véase el Diagrama 2). En la búsqueda de un indicador que nos permita analizar la evolución del
, de forma que este indicador reportará señales de cambios de fase (véase el Diagrama 2). En la búsqueda de un indicador que nos permita analizar la evolución del  en periodos largos, este se acumula en el tiempo, de tal forma que el
en periodos largos, este se acumula en el tiempo, de tal forma que el  se define como:
se define como:
Lo anterior se puede visualizar en el caso hipotético del Diagrama 2, el cual presenta la relación existente entre  y el
y el  . En particular, cuando el primero (línea punteada) registra un valor de cero, el ciclo de negocios (línea continua) determinado por el
. En particular, cuando el primero (línea punteada) registra un valor de cero, el ciclo de negocios (línea continua) determinado por el  tendrá un punto de quiebre, que marcará el comienzo de una recesión o una expansión, según que dicho punto corresponda a un pico o un valle37.
tendrá un punto de quiebre, que marcará el comienzo de una recesión o una expansión, según que dicho punto corresponda a un pico o un valle37.
El  constituye, por tanto, una medida, adicional a la de la subsección 3.1, para determinar los periodos de expansión (zonas blancas) y recesión (zonas grises) que se presentan en el Diagrama 2 y así definir el ciclo de negocios. Para calcular el
constituye, por tanto, una medida, adicional a la de la subsección 3.1, para determinar los periodos de expansión (zonas blancas) y recesión (zonas grises) que se presentan en el Diagrama 2 y así definir el ciclo de negocios. Para calcular el  de este ESPE se utilizaron 41 variables38 (véase el Cuadro A.2.1 del Anexo 2). Los resultados del Cuadro 5 y el Gráfico 4, sugieren que, entre enero de 1975 y agosto de 2022, se presentaron cuatro ciclos de negocios completos, con una duración promedio de 121 meses, medidos de pico a pico. El ciclo más largo se presentó entre junio de 1982 y diciembre de 1997, mientras que el más corto tuvo lugar entre octubre de 2019 y agosto de 2022. Las expansiones duraron, en promedio, 106 meses (8,8 años), mientras que las contracciones tuvieron una duración promedio de quince meses (1,2 años), lo cual sugiere una asimetría en esta dimensión de las fases, como tradicionalmente se ha sostenido en la literatura que aborda el ciclo según el enfoque clásico: las expansiones duran más que las recesiones.
de este ESPE se utilizaron 41 variables38 (véase el Cuadro A.2.1 del Anexo 2). Los resultados del Cuadro 5 y el Gráfico 4, sugieren que, entre enero de 1975 y agosto de 2022, se presentaron cuatro ciclos de negocios completos, con una duración promedio de 121 meses, medidos de pico a pico. El ciclo más largo se presentó entre junio de 1982 y diciembre de 1997, mientras que el más corto tuvo lugar entre octubre de 2019 y agosto de 2022. Las expansiones duraron, en promedio, 106 meses (8,8 años), mientras que las contracciones tuvieron una duración promedio de quince meses (1,2 años), lo cual sugiere una asimetría en esta dimensión de las fases, como tradicionalmente se ha sostenido en la literatura que aborda el ciclo según el enfoque clásico: las expansiones duran más que las recesiones.
La cronología que se deriva del IDA tiene una fase de recesión más que la que se obtiene aplicando el algoritmo Bry-Boschan al PIB trimestral, la cual habría ocurrido entre febrero de 2008 y marzo de 2009, en el contexto de la Gran Recesión y la crisis subprime en Estados Unidos. En general, las fases de recesión duran un poco más según este criterio y el de la sección 2, aplicado a series anuales (1,3 en ambos casos), que el del PIB de la subsección 3.1. (tres trimestres). Las expansiones, por su parte, duran mucho menos, en promedio, con el enfoque del IDA y de las series anuales de la sección 2 (8,8 y 11 años, respectivamente) que el caso del PIB (72 trimestres o 18 años).
Con frecuencia, los analistas económicos se apoyan solamente en el crecimiento del PIB para determinar si las economías están o no en recesión. Si el crecimiento es negativo durante dos trimestres consecutivos, comúnmente afirman que la economía entró “técnicamente” en recesión. Según este criterio se habrían identificado, no siempre en el mismo momento ni con la misma duración, tres de las cuatro recesiones que sugiere el IDA (véase el Gráfico 5). Se deja de identificar únicamente la recesión de 2008-2009 porque la caída del PIB solamente ocurrió un trimestre. Por la precisión con la que se pueden determinar los picos y valles al utilizar variables en frecuencia mensual y el número de indicadores utilizados - que va de la mano del criterio de difusión - es que la medición de este documento ESPE es más precisa que la del crecimiento negativo del PIB durante dos trimestres consecutivos. Hay dos razones adicionales a la precisión en las fechas para no apoyarse únicamente en un indicador. Primero, hay ocasiones en que, a pesar del crecimiento negativo del PIB, la contracción no es suficientemente difundida y no se refleja en otros indicadores. Algunos de estos pueden ser, por ejemplo, los del mercado laboral, que no están completamente acoplados con las variaciones del PIB y que son importantes para determinar la ocurrencia de una recesión. Análogamente, hay otras ocasiones en que a pesar de que la crisis tiene alta difusión, el crecimiento del PIB no llega a ser negativo. Segundo, puede haber recesiones profundas y con alta difusión pero en las que el crecimiento del PIB no es negativo por más de un trimestre. Este es el caso, por ejemplo, de la recesión del covid-19 en Estados Unidos. En suma, considerar varios indicadores económicos es importante para medir el grado de difusión de las fluctuaciones económicas y considerar diferentes características de las fluctuaciones (por ejemplo, su profundidad o severidad) puede ser útil para complementar las nociones de duración y finalmente determinar si en un momento la economía experimentó, o no, un periodo de recesión o expansión.
Finalmente, es importante señalar que las fases de recesión identificadas también coinciden con periodos de excesos de capacidad productiva, medidos con la brecha de producto (Gráfico 6).
3.3. Estimación de una cronología con incertidumbre39
Como hemos visto, la aplicación de la metodología Bry-Boschan estima una cronología del ciclo de negocios, pero no incorpora la incertidumbre alrededor de las fechas de ocurrencia de picos y valles. Sin embargo, es natural que las distintas metodologías tengan asociada alguna incertidumbre sobre las cronologías resultantes. Ejemplo claro de esto son las diferencias en las fechas de las fases de expansión y recesión resultantes de utilizar los enfoques de la sección 2 y de las subsecciones 3.1 y 3.2 de este ESPE. A continuación, se propone una metodología para estimar una cronología con intervalos de confianza; es decir, rangos de fechas probables para picos y valles.
Hacer inferencia sobre los puntos de quiebre del ciclo de los negocios es, sin embargo, algo problemático. Burns y Mitchell (1946) establecen que dichos puntos pueden ser identificados a partir de un conjunto de indicadores económicos que sean coincidentes con el estado de la economía. En términos prácticos, por medio del algoritmo Bry-Boschan se identifican fechas de picos y valles para cada uno de los indicadores coincidentes, de tal manera que se puedan obtener grupos de fechas alrededor de los picos y valles de la economía en su conjunto. De esta forma, se obtiene una secuencia de agrupaciones temporales de máximos y mínimos. La determinación final de la cronología del ciclo de los negocios puede realizarse tomando el promedio de las fechas en cada agrupación temporal o zona de máximos o mínimos que potencialmente representa un pico o un valle, respectivamente. En la práctica, este cálculo suele ser complejo y, por lo general, demanda la búsqueda de un consenso por parte de un grupo de expertos como, por ejemplo, el Business Cycle Dating Committee (2010) en Estados Unidos o el French Business Cycle Dating Committee en Francia.
El proceso anterior permite obtener una estimación puntual de las fechas del ciclo. Camacho et al. (2022) proponen una metodología para hacer inferencia (estimación de intervalos de confianza) sobre la secuencia de agrupaciones temporales de máximos y mínimos. La metodología propuesta parte del supuesto de que un par de agrupaciones, que correspondería a un grupo de máximos seguido de un grupo de mínimos, sigue una combinación bivariada de distribuciones gaussianas. Haciendo uso de modelos markovianos y estimación bayesiana, este procedimiento permite hacer una estimación puntual del ciclo de los negocios y la generación de intervalos de confianza de las fechas del ciclo para afirmar, con una probabilidad dada, que un pico (o un valle) se presentó en intervalo de meses o trimestres específico en lugar de afirmar que fue en una fecha (mes/trimestre) particular.
Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025) proponen un enfoque inferencial sobre la secuencia de agrupaciones temporales de máximos y mínimos. Este enfoque se basa en una comparación entre los puntos de quiebre encontrados para un par de indicadores. Dicha comparación es realizada por medio de un análisis de coincidencia a partir del análisis del perfil coincidente (APC), propuesto por Martínez-Rivera et al. (2016)40.
Este método se aplica al conjunto de 41 variables empleadas en la subsección 3.2 para construir el  con el fin de obtener una estimación de los intervalos de tiempo en los que probablemente tuvieron lugar las fases de recesión o expansión, las cuales compararemos con la cronología del
con el fin de obtener una estimación de los intervalos de tiempo en los que probablemente tuvieron lugar las fases de recesión o expansión, las cuales compararemos con la cronología del  . Las columnas (1) a (5) del Cuadro 6 presentan los resultados, los cuales incluyen la estimación puntual de la fecha de picos y valles, la estimación de intervalos al 95% de confianza y la duración de las fases de recesión (cantidad de meses entre puntos de quiebre). Las columnas (2) y (4) contienen los intervalos de confianza en lo que una probabilidad del 95% se presentó el punto de quiebre; en negrilla aparecen los intervalos que incluyen la fecha de la fase respectiva según el
. Las columnas (1) a (5) del Cuadro 6 presentan los resultados, los cuales incluyen la estimación puntual de la fecha de picos y valles, la estimación de intervalos al 95% de confianza y la duración de las fases de recesión (cantidad de meses entre puntos de quiebre). Las columnas (2) y (4) contienen los intervalos de confianza en lo que una probabilidad del 95% se presentó el punto de quiebre; en negrilla aparecen los intervalos que incluyen la fecha de la fase respectiva según el  . Las columnas (6) y (7) incluyen las fechas de los picos y valles del ciclo del
. Las columnas (6) y (7) incluyen las fechas de los picos y valles del ciclo del  , en tanto que en las columnas (8) y (9) se muestran las diferencias temporales en meses entre las estimaciones puntuales de los picos y valles, según Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025) (columnas (1) y (3)), y de los picos y valles, según el ciclo del
, en tanto que en las columnas (8) y (9) se muestran las diferencias temporales en meses entre las estimaciones puntuales de los picos y valles, según Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025) (columnas (1) y (3)), y de los picos y valles, según el ciclo del  (columnas (6) y (7)), respectivamente.
(columnas (6) y (7)), respectivamente.
De estos resultados se observa que, aunque la metodología Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025) estima fechas adicionales a las establecidas por el ciclo del  , prácticamente todas las fechas de la cronología derivada del
, prácticamente todas las fechas de la cronología derivada del  coinciden o forman parte de las fechas estimadas con dicha metodología. Además, las diferencias entre las fechas no superan los cuatro meses en su mayoría; en estos casos, los intervalos de confianza incluyen las fechas establecidas por el ciclo del
coinciden o forman parte de las fechas estimadas con dicha metodología. Además, las diferencias entre las fechas no superan los cuatro meses en su mayoría; en estos casos, los intervalos de confianza incluyen las fechas establecidas por el ciclo del  . Hay dos casos con diferencias algo mayores: seis y ocho meses. Este último caso corresponde a la diferencia entre las fechas del primer valle, aunque el intervalo de confianza contiene la fecha de ese punto de quiebre correspondiente al
. Hay dos casos con diferencias algo mayores: seis y ocho meses. Este último caso corresponde a la diferencia entre las fechas del primer valle, aunque el intervalo de confianza contiene la fecha de ese punto de quiebre correspondiente al  ; en el primer caso, con una diferencia de seis meses entre picos, el intervalo de confianza no incluye la fecha del punto de giro asociado con el
; en el primer caso, con una diferencia de seis meses entre picos, el intervalo de confianza no incluye la fecha del punto de giro asociado con el  .
.
La conclusión es que esta técnica da soporte a la cronología derivada del  , toda vez que, con una excepción, la fecha de inicio o final de la recesión marcada por el
, toda vez que, con una excepción, la fecha de inicio o final de la recesión marcada por el  está dentro del intervalo de confianza. Dicha excepción corresponde, como acabamos de ver, al pico de la última fase de recesión que, según el
está dentro del intervalo de confianza. Dicha excepción corresponde, como acabamos de ver, al pico de la última fase de recesión que, según el  , fue en octubre de 2019, mientras que según la metodología Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025), se presentó en algún momento entre noviembre de 2018 y agosto de 2019. Recordemos, además, que, aunque la cronología de la sección 2 sugiere fases de recesión en fechas muy cercanas a las de las dos técnicas anteriores (en 1983, 1998-1999 y 2020), deja de identificar la fase de 2008-2009.
, fue en octubre de 2019, mientras que según la metodología Martínez-Rivera y Hernández-Bejarano (2025), se presentó en algún momento entre noviembre de 2018 y agosto de 2019. Recordemos, además, que, aunque la cronología de la sección 2 sugiere fases de recesión en fechas muy cercanas a las de las dos técnicas anteriores (en 1983, 1998-1999 y 2020), deja de identificar la fase de 2008-2009.
Debido a la dificultad para obtener una cronología única derivada de los diferentes métodos, seguimos la heurística del Diagrama 1. Por tanto, apoyados en el amplio número de variables y la frecuencia de los datos, la cronología de la subsección 3.2, basada en el  (véase el Cuadro 5 y el Gráfico 4), se constituirá en la cronología de referencia de este ESPE. Según dicha cronología, entonces, entre 1975 y 2022 hubo cuatro fases de recesión, la última de la cuales, usualmente vinculada con la pandemia del covid 19, comenzó en octubre de 2019, varios meses antes de decretar la emergencia sanitaria, en marzo de 2020. A continuación, analizamos las fases sugeridas por el enfoque de los ciclos de crecimiento para establecer semejanzas y diferencias con el ciclo de referencia, pero la subsección 3.5 presenta algunas características cuantitativas de este último.
(véase el Cuadro 5 y el Gráfico 4), se constituirá en la cronología de referencia de este ESPE. Según dicha cronología, entonces, entre 1975 y 2022 hubo cuatro fases de recesión, la última de la cuales, usualmente vinculada con la pandemia del covid 19, comenzó en octubre de 2019, varios meses antes de decretar la emergencia sanitaria, en marzo de 2020. A continuación, analizamos las fases sugeridas por el enfoque de los ciclos de crecimiento para establecer semejanzas y diferencias con el ciclo de referencia, pero la subsección 3.5 presenta algunas características cuantitativas de este último.
3.4. Ciclos de crecimiento con las técnicas de Baxter-King y wavelets41
Esta subsección utiliza el concepto de los ciclos de crecimiento, cuya característica fundamental es el estudio del componente cíclico de las principales variables macroeconómicas, para producir una cronología que sea contrastada con la del enfoque clásico (Bry-Boschan e IDA). Aunque el enfoque clásico y el de los ciclos de crecimiento son conceptualmente diferentes y no son siempre compatibles, es importante saber cuán distantes están el uno del otro para el caso de Colombia, con las herramientas utilizadas. Esto lo hacemos, pese a que, como señalan Harding y Pagan (2002: 376), “[...] es sorprendente ver académicos citando estadísticas de ciclo de la NBER y, al mismo tiempo, eliminando una tendencia estocástica de series como el PIB, mediante el uso de filtros como Hodrick-Prescott [...]”. Pagan (1997) demostró que al eliminar la tendencia estocástica con el filtro Hodrick-Prescott y luego estudiar el componente cíclico resultante, se obtenían ciclos de alrededor de tres años de duración; esto es, casi la mitad del ciclo económico (en el sentido clásico).
Como se sabe, el componente cíclico de las variables macroeconómicas utilizado en el enfoque de los ciclos de crecimiento es, en principio, no observable. Por esta razón, los estadísticos y estudiosos de los ciclos económicos han propuesto múltiples metodologías para separar una serie de tiempo en sus componentes cíclico y tendencial. Entre las técnicas más utilizadas están desde aquellas que suponen que el componente tendencial sigue una trayectoria lineal determinística, que luego remueven de la serie para dejar solo el componente cíclico, hasta los filtros más sofisticados, como, por ejemplo, los derivados del análisis de series en el dominio de frecuencias (análisis espectral) que aproxima los valores muestrales de dichas series mediante funciones trigonométricas, a las cuales se les denomina series de Fourier (Flores, 2001). También se encuentran los filtros de Kalman (1969), Christiano-Fitzgerald (2003), Hodrick-Prescott (1997), entre otros. Todas estas técnicas permiten separar las bajas frecuencias o polinomios de muy bajo orden de las variables y retener el componte cíclico. En general, los resultados dependen de los filtros utilizados, como veremos en las secciones 4 y 5.
En esta subsección se utilizan los filtros Baxter-King (1997) y wavelet biortogonal multirresolución (BWM) descritos en Yogo (2008). Estos últimos se usan recurrentemente en análisis de los ciclos económicos, dada su capacidad de centrarse en una banda de frecuencias relevante para la descomposición y reconstrucción de una serie de tiempo y, con ello, suministrar información valiosa sobre sus características en una frecuencia específica y en un determinado momento (Gamboa, 2023)42.
La utilización de los filtros Baxter-King y wavelets nos permite obtener sendas versiones de los componentes cíclicos del PIB, el consumo total y el consumo de los hogares entre el primer trimestre de 1975 y el tercer trimestre de 2022, y de la FBCF entre el primer trimestre del año 2000 y septiembre de 202243.
Una vez estimado el componente cíclico, el análisis descriptivo de sus principales características, siguiendo a Harding y Pagan (2002), se centra en la identificación de los momentos en los que se presentan sus fases de expansión y recesión, y la duración de cada una de estas. Para construir dicha cronología se utiliza el algoritmo desarrollado por Kholodilin y explicado por Bodart et al. (2003)44, y se construyen las cronologías para los ciclos de crecimiento del PIB, el consumo total, el consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo (FBCF).
El algoritmo de Kholodilin requiere que la serie sea de media cero y sin tendencia, condiciones que cumple cada uno de los componentes cíclicos de las series utilizadas. El algoritmo comienza por definir una recesión como “la disminución significativa de la actividad económica, que dura más que unos pocos meses, comienza justo después de que la actividad económica alcanza un pico y termina cuando esta llega a su punto más bajo. Entre el valle y el pico se presenta la expansión, que es el estado normal de la economía. Las recesiones son breves y relativamente raras” (Bodart et al., 2002).
Tal como en el algoritmo Bry-Boschan, en el de Kholodilin se establece un conjunto de reglas de decisión mediante las cuales se seleccionan los candidatos a ser puntos de inflexión; luego, se aplican reglas de censura para eliminar los puntos de inflexión que no satisfacen algunos criterios relacionados con la duración mínima de una fase. En este caso, se verifica si una observación es un máximo o mínimo local. Así,  es un pico si
es un pico si 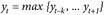 y es un valle si
y es un valle si 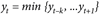 . En datos trimestrales,
. En datos trimestrales,  . Luego, se eliminan los candidatos a picos y valles que impliquen una duración mínima de la fase menor que dos trimestres y con ciclo completo menor que cinco trimestres45.
. Luego, se eliminan los candidatos a picos y valles que impliquen una duración mínima de la fase menor que dos trimestres y con ciclo completo menor que cinco trimestres45.
Reiteramos que el objetivo de este ejercicio, meramente ilustrativo (como acabamos de señalar), es cotejar la cronología resultante del PIB con el ciclo de referencia de la subsección 3.2. Como lo advierten Harding y Pagan (2002), se trata de dos enfoques de los ciclos difíciles de conciliar, pero de todas maneras creemos importante hacer la comparación de las cronologías en este ESPE.
3.4.1. Cronologías derivadas de ciclos de crecimiento basadas en el PIB real, consumo total, consumo de los hogares y formación bruta de capital fijo
El Gráfico 7 presenta los componentes transitorios del PIB, el consumo total, el consumo de los hogares y la FBCF obtenidos mediante las técnicas de wavelets y Baxter-King. Dichos componentes no son necesariamente similares, como hemos señalado. Así, por ejemplo, las diferencias promedio entre ellas son de 0,04 puntos porcentuales (pp), 0,08 pp y 0,11 pp, para las tres primeras variables, respectivamente, en todo el periodo muestral (marzo de 1977 a septiembre de 2022, en frecuencia trimestral), en tanto que la desviación estándar del componente transitorio obtenido mediante wavelets (alrededor de 0,022, en promedio, para las tres variables) supera la de los componentes cíclicos obtenidos mediante el filtro Baxter-King (0,019, en promedio para las tres variables). En el caso de la FBCF, variable disponible desde marzo de 2000 en frecuencia trimestral, la diferencia promedio entre las dos medidas del componente cíclico es 0,0011, pero la desviación estándar sí es muy superior (0,08) a la de las tres variables anteriores.
El Gráfico 7 también presenta las cronologías (fases de expansión y contracción) de las cuatro variables, obtenidas mediante el algoritmo de Kholodilin aplicado a los componentes cíclicos. En el panel A aparece la cronología del PIB, en el panel B la del consumo total y, por último, en el panel C, la cronología del consumo de los hogares. Estas tres variables, disponibles desde 1977, tuvieron cinco fases de recesión de diferente intensidad; así, las caídas más profundas y rápidas se dieron al finalizar el siglo pasado y en la coyuntura asociada con el covid-19. De estas cinco fases de recesión, cuatro son capturadas por la cronología de referencia (del IDA), aunque con duraciones diferentes. La fase de recesión adicional, con respecto al ciclo de referencia, se registra entre finales de la década de los ochenta y comienzos de la década de los noventa46. En efecto, de acuerdo con el Cuadro 7, el cual presenta la cronología detallada del PIB, la técnica de Kholodilin identifica una recesión entre el primer trimestre de 1990 y el tercer trimestre de 1993, que no está registrada por la cronología de referencia (véase el Gráfico 4), ya que no fue sugerida por las técnicas de la sección 2 ni las subsecciones 3.1 y 3.2 y 3.3, aunque esta última predice sendas recesiones en 1988 y 1994.
La FBCF, en el panel D del Gráfico 7, ha tenido tres fases de recesión desde el año 2000, siendo las de 2003 a 2005 y de 2007 a 2011 las menos familiares de cuantas hemos encontrado hasta ahora con las distintas variables y metodologías, pese a que la segunda incorpora la caída ocurrida alrededor de 2008 a 2009.
El Gráfico 8 presenta la cronología de referencia ( ) y la cronología obtenida por el método de Kholodilin aplicado al componente transitorio del PIB trimestral, según el filtro wavelet. Pese a ser técnicas muy diferentes, la cronología de Kholodilin presenta coincidencias en sus fases de recesión con el ciclo de referencia, aunque aquella tiene una fase adicional entre 1990 y 1993, la cual no pudimos documentar en la sección 2, en la subsección 3.1 ni revisando análisis de coyuntura de la época.
) y la cronología obtenida por el método de Kholodilin aplicado al componente transitorio del PIB trimestral, según el filtro wavelet. Pese a ser técnicas muy diferentes, la cronología de Kholodilin presenta coincidencias en sus fases de recesión con el ciclo de referencia, aunque aquella tiene una fase adicional entre 1990 y 1993, la cual no pudimos documentar en la sección 2, en la subsección 3.1 ni revisando análisis de coyuntura de la época.
En suma, la metodología de ciclos de crecimiento resulta en una cronología, en cierta medida, coincidente con la del IDA, si bien son conceptualmente diferentes. En este documento, el resultado nos sirve para dar un mayor soporte a la cronología de referencia. No nos inclinamos por la cronología (basada en el algoritmo de Kholodilin) derivada de los ciclos de crecimiento (filtros wavelets y Baxter-King), por las siguientes razones: 1) los filtros estadísticos tienden a variar los resultados a medida que reciben nueva información; es decir, presentan problemas en las colas de la muestra; 2) la aplicación de la metodología resulta en una anticipación de las recesiones que puede ser artificial (según el Cuadro 7 la recesión de 2019 tuvo su pico en marzo en lugar de octubre), y 3) la metodología produce algunas recesiones, como la de 1991, que no son respaldadas por la cronología de la sección 2, la de la subsección 3.1 elaborada solamente con el PIB, la de referencia de la subsección 3.2 ni por la cronología del IPI, presentada en la subsección 4.4 (más adelante); adicionalmente, si bien algunas referencias de la época sugieren una desaceleración de la economía (véase el Gráfico 5), no apuntan a una contracción en ese periodo y menos de catorce trimestres, como muestra el Cuadro 7. De hecho, la probabilidad de una recesión en ese momento, de acuerdo con los resultados de la subsección 7.3, fue muy baja. Finalmente, la cronología registrada en el Cuadro 7 sugiere una duración para las fases de contracción de treinta meses en promedio, lo que supera en el doble a la cronología de referencia, cuya duración promedio es de quince meses (véase el Cuadro 5).
3.5. ¿Qué ocurrió en las fases de recesión de la cronología de referencia?
Para efectos de este documento, el ciclo de referencia de este documento es el que se deriva del IDA (véase el Cuadro 5 y el Gráfico 4). Sobre dichas fases de recesión se deben resaltar algunos hechos:
Recesión de 1982-1983
Como se señaló en la sección 2, esta contracción de la actividad económica en Colombia estuvo asociada con la crisis de la deuda latinoamericana. Sin embargo, es importante considerar aspectos coyunturales que dan marco a este episodio. Según Alfonso et al. (2012)47, en 1982 se presentó un creciente déficit comercial y cambiario que llevaron el saldo de la cuenta corriente a superar el 6,4% del PIB. Los indicadores de empleo eran desalentadores y el crédito perdió su dinámica debido a las altas tasas de interés. Se presentó una tendencia a la baja en la inflación, impulsada no solo por la persistencia de la situación recesiva nacional e internacional sino también por el descenso relativo de los precios de los insumos importados.
Durante el segundo semestre de 1983, la economía colombiana comenzó a experimentar una recuperación, aunque el mercado laboral seguía con indicadores preocupantes, como la lenta creación de puestos de trabajo. La escasez de recursos obligó a adoptar una política de gasto austera, pero, a pesar de ello, el déficit fiscal llegó al 7%48.
Recesión de 1997-1999
En 1996 casi todos los sectores de la producción, con excepción de la minería y los servicios, tuvieron desempeños muy pobres. El rasgo característico de la producción industrial durante 1996 fue una tendencia continua hacia la desaceleración. La motivación del Decreto 80 del 13 de enero de 1997, por medio del cual se declaraba el Estado de la Emergencia Económica y Social, describía una situación alarmante en diversos frentes, reflejada en los desequilibrios fiscal, externo, del mercado laboral, etc., “[...] que amenazaban con agravar la perturbación del orden económico y social, y comprometer la estabilidad económica del país”. A la postre, dicho estado de excepción fue declarado inexequible por la Corte Constitucional49.
En complemento a lo señalado en la sección 2 (recesión de 1998-1999), Alfonso et al. (2012), basados en el Análisis de Coyuntura de Fedesarrollo de 1998, subrayaban que desde comienzos de la década de los treinta no se había presentado una situación tan difícil. Si bien era un fenómeno regional, la crisis de crecimiento en Colombia había comenzado prácticamente desde 1996 (dos años antes que en el resto de los países). Se registró un deterioro paulatino en las actividades de la construcción, la industria y los servicios, en especial los financieros, y en el cuarto trimestre de 1998, y de manera consistente con el comportamiento general de todos los sectores, los resultados de la Encuesta nacional de hogares mostraban un pobre desempeño del mercado laboral. La balanza comercial se redujo en 1,7 pp y el crecimiento anual de la cartera de los principales intermediarios financieros tuvo un fuerte deterioro.
Para 1999, Alfonso et al. (2012) resaltaban que la demanda y el PIB cayeron abruptamente durante 1999: el consumo de los hogares cayó un 5% y la inversión en un 65%. La economía colombiana se contrajo aproximadamente un 4,8%, la mayor caída registrada en el siglo, lo cual se explicaba por el desinfle de las burbujas en los precios de algunos activos, gestadas en los años noventa, junto con grandes desequilibrios fiscales y externos, crisis en el sistema financiero y altas tasas altas de interés. La industria resultó muy afectada: los empresarios tuvieron que reducir sus plantas de personal, lo que disminuyó el empleo industrial en un 11%. El sector de la construcción atravesó una grave situación y la tasa de desempleo alcanzó un nivel históricamente alto (20%).
Recesión de 2008-2009
Alfonso et al. (2012) señalaban que la desaceleración de la economía colombiana en 2008 puso fin a la fase expansiva del ciclo. Coincidió en buena medida con la Crisis Financiera Internacional, como se denominó a la crisis hipotecaria (subprime). La industria registró, por primera vez desde marzo de 2002, un decrecimiento en su actividad, mientras que el comercio tuvo un crecimiento nulo. La tendencia a la reducción que venía exhibiendo la tasa de desempleo nacional se quebró en 2008, año en el cual se situó en el 11,4%. Pese a estar subiendo, los coeficientes de cartera vencida se ubicaban en niveles muy favorables. La caída de los precios internacionales de los productos básicos, gracias al debilitamiento interno tanto de la actividad productiva como de la confianza de consumidores y empresarios, contribuyó a disminuir las presiones inflacionarias.
Las primeras señales claras de recuperación económica comenzaron a darse en el segundo trimestre de 2009, teniendo como principal obstáculo el deterioro de la demanda externa. En la segunda mitad del año se empezó a observar un leve aumento en los niveles de producción.
Recesión de 2019-2020
La contracción que el común de los agentes asocia con la aparición de la pandemia del covid-19 se registró, según las metodologías expuestas en esta sección, antes de las medidas de confinamiento, ocurridas en marzo de 2020. Ese es uno de los principales hallazgos de este artículo. Muy probablemente el comienzo del periodo de contracción, identificado a finales de 2019, está asociado con los paros que se registraron en ese momento en el contexto de protestas sociales. Así, el periodo de esta recesión está determinado por dos choques contiguos y no solamente por la pandemia.
Según el Banco de la República50, en 2020 el PIB se contrajo un 6,8% y el desempleo llegó a niveles del 15,9%. Esta situación fue resultado de las limitaciones a la actividad productiva y la demanda generadas por los confinamientos y las restricciones a la movilidad (véase también la sección 2: Recesión 2020). Las secciones 4 y 5 estudian con mayor detalle esta fase de recesión, tomando como referencia cada variable analizada.
3.6. Características del ciclo de referencia51
Habiendo determinado el ciclo de referencia de este ESPE (véase el Cuadro 5 y el Gráfico 4), es posible establecer algunas de las características cuantitativas básicas que enriquecen su descripción. Así, además de la difusión en la mayoría de los frentes de la actividad económica que permitió construir el  y la duración (
y la duración ( ) en meses, reportada en el Cuadro 5, el ciclo también se puede caracterizar mediante estadísticas descriptivas, como amplitud (
) en meses, reportada en el Cuadro 5, el ciclo también se puede caracterizar mediante estadísticas descriptivas, como amplitud ( ) y severidad (
) y severidad ( ) (Harding y Pagan, 2002). La primera de estas es una medida en puntos porcentuales de la altura o profundidad del ciclo, y la segunda, calculada como
) (Harding y Pagan, 2002). La primera de estas es una medida en puntos porcentuales de la altura o profundidad del ciclo, y la segunda, calculada como  , es un indicador de qué tan prolongada y acentuada fue una fase52.
, es un indicador de qué tan prolongada y acentuada fue una fase52.
En el Cuadro 8 se observan dichas medidas para las fases de expansión y contracción. Analizando las expansiones, se observa que la fase más extensa ocurrió entre marzo de 1984 y diciembre de 1997 (columna (1)), que también tuvo el mayo indicador de severidad (columna (4)). La de mayor difusión ocurrió entre agosto de 1999 y febrero de 2008; allí, un 77,7% de las series económicas utilizadas en el cálculo del IDA se encontraban en expansión (véase la columna (2)). Finalmente, el indicador de exceso, que mide el grado de “no linealidad” de la fase, toma un valor positivo cuando la expansión tiene un alto porcentaje de variables en auge al comienzo y un bajo porcentaje hacia el final de esta (véase la columna (6)).
Dicho indicador, que toma un valor negativo cuando se presenta la situación contraria53, muestra que las expansiones entre agosto de 1999 y febrero de 2008, y entre marzo de 2009 y octubre de 2019, fueron las de mayores no linealidades (la primera muestra mayores porcentajes de variables en auge al final de la fase y la segunda al comienzo de esta), mientras que las dos restantes fueron más simétricas en cuanto a la tasa de incorporación y desincorporación de variables en el tiempo.
Estas propiedades de las fases de expansión concuerdan con periodos en los que la economía colombiana presentó un aumento de los flujos de capital por concepto de inversión extranjera directa, en especial en el sector mineroenergético (Arias et al., 2013), una consolidación macroeconómica después de la crisis hipotecaria de finales de los años noventa, una implementación del esquema de inflación objetivo del banco central (Banrep), menores primas de riesgo soberano y una recuperación de la confianza de los inversionistas (Toro et al., 2013; y López et al., 2023).
En relación con las contracciones, el Cuadro 8 muestra que estas han durado mucho menos que las expansiones, y han tendido también menor difusión, amplitud y severidad. Adicionalmente, en los años más recientes las fases de contracción han sido significativamente menos extensas que las observadas en los años ochenta y noventa. Esto podría explicarse por un esquema fiscal y monetario (inflación objetivo) que han permitido recientemente hacer política contracíclica, a diferencia de lo observado en el siglo XX (Steiner et al., 2009; Zarate et al., 2013; Villar et al., 2015).
La crisis de finales de los noventa ha sido la de mayor severidad ( ). Durante ese episodio, un 65,2% de las series económicas se encontraban en una fase contractiva. En cuanto al indicador de exceso, la única fase que experimenta una tasa simétrica de incorporación y posterior desincorporación de variables es la comprendida entre febrero de 2008 y marzo de 2009. En los demás casos, las fases muestran un comportamiento no lineal, donde la contracción de diciembre de 1997 a agosto de 1999 resulta ser, de nuevo, la más importante.
). Durante ese episodio, un 65,2% de las series económicas se encontraban en una fase contractiva. En cuanto al indicador de exceso, la única fase que experimenta una tasa simétrica de incorporación y posterior desincorporación de variables es la comprendida entre febrero de 2008 y marzo de 2009. En los demás casos, las fases muestran un comportamiento no lineal, donde la contracción de diciembre de 1997 a agosto de 1999 resulta ser, de nuevo, la más importante.
4. Variables macroeconómicas a lo largo del ciclo
Esta sección describe y analiza el comportamiento de las principales variables macroeconómicas en las fases de expansión y recesión del ciclo de referencia. En general, para cada variable se estima una cronología “individual”, la cual se compara con la cronología de referencia. Dada su altísima relación con el ciclo económico, en primer lugar, se repasa la política monetaria, y se analiza el comportamiento de la inflación y las tasas de interés reales. Así mismo, se presenta el comportamiento de variables representativas de la política fiscal, el sector externo, la actividad económica, el mercado de vivienda, y el mercado laboral.
El objetivo de esta sección es observar el comportamiento de algunas variables macroeconómicas fundamentales durante las distintas fases, sobre todo de recesión, del ciclo de referencia, y establecer si exhiben alguna regularidad; es decir, si dichas variables son procíclicas o no, y si anticipan o no dichas fases. Para ello, introducimos, en primer término, el concepto de sincronización entre las variables y el ciclo de referencia. Este indicador mide la proporción de meses (o trimestres, dependiendo de la frecuencia en que esté disponible la variable analizada) del periodo muestral en que coinciden en la misma fase la variable  y el ciclo de referencia
y el ciclo de referencia  . Para medir la sincronización de las variables con el ciclo de referencia de la sección 3, utilizaremos el índice de sincronización
. Para medir la sincronización de las variables con el ciclo de referencia de la sección 3, utilizaremos el índice de sincronización  , también llamado índice de concordancia o coherencia (Harding y Pagan, 2002). Este indicador no paramétrico de conteo se obtiene como54:
, también llamado índice de concordancia o coherencia (Harding y Pagan, 2002). Este indicador no paramétrico de conteo se obtiene como54:
O, equivalentemente,
donde S xt toma el valor de 1 si la variable  , la variable macroeconómica analizada, está en fase de contracción y 0 si está en fase de expansión; igual para el ciclo de referencia,
, la variable macroeconómica analizada, está en fase de contracción y 0 si está en fase de expansión; igual para el ciclo de referencia,  . Por tanto, la sincronización va a estar entre 0 y 1. Este último caso se presenta cuando hay total coincidencia en las fases de expansión y recesión entre
. Por tanto, la sincronización va a estar entre 0 y 1. Este último caso se presenta cuando hay total coincidencia en las fases de expansión y recesión entre  y
y  , pero cuando la falta de coincidencia de las fases es total, el indicador de concordancia es igual a cero, en cuyo caso la variable es completamente contracíclica.
, pero cuando la falta de coincidencia de las fases es total, el indicador de concordancia es igual a cero, en cuyo caso la variable es completamente contracíclica.
Esta medida no paramétrica de sincronización (ecuación (3)) también se puede calcular adelantando las variables de análisis al ciclo de referencia, para sugerir que la variable es líder o seguidora del ciclo de referencia; esto es:
Además de los indicadores de sincronización utilizados, en esta sección y en buena parte del resto del documento también se obtienen los componentes cíclicos de las variables mediante técnicas de wavelets y el filtro de Baxter-King, para cotejar su comportamiento con el de los componentes cíclicos del índice de producción industrial (IPI) y el indicador de seguimiento a la economía (ISE), si las variables están en frecuencia mensual, o el componente cíclico del PIB si las variables están en frecuencia trimestral. En este caso, se utiliza el concepto estadístico de correlación (paramétrico) entre las variables  y
y  . Si, por ejemplo, los componentes cíclicos de las variables,
. Si, por ejemplo, los componentes cíclicos de las variables,  y
y  , se obtienen mediante el filtro Baxter-King, el coeficiente de correlación se calcula como:
, se obtienen mediante el filtro Baxter-King, el coeficiente de correlación se calcula como:
donde  corresponde a la covarianza entre las dos variables y
corresponde a la covarianza entre las dos variables y  a la varianza de cada una de ellas durante el periodo muestral. La variable
a la varianza de cada una de ellas durante el periodo muestral. La variable  corresponde al componente cíclico del IPI o del ISE para variables en frecuencia mensual, o el componente transitorio del PIB para variables en frecuencia trimestral. Dicho componente se obtiene utilizando bien sea la técnica de wavelets o mediante el filtro Baxter-King (BK, en la ecuación (5)). Como ya hemos señalado, en este ámbito es usual referirse a las variables como procíclicas, contracíclicas o acíclicas, según el signo del coeficiente de correlación obtenido y su significancia.
corresponde al componente cíclico del IPI o del ISE para variables en frecuencia mensual, o el componente transitorio del PIB para variables en frecuencia trimestral. Dicho componente se obtiene utilizando bien sea la técnica de wavelets o mediante el filtro Baxter-King (BK, en la ecuación (5)). Como ya hemos señalado, en este ámbito es usual referirse a las variables como procíclicas, contracíclicas o acíclicas, según el signo del coeficiente de correlación obtenido y su significancia.
La capacidad de anticipación de la actividad económica un mes adelante, medida por las variaciones trimestrales y semestrales del IPI y el ISE, que tienen realizaciones tres y seis meses antes de las distintas variables ( ), se puede explorar ajustando modelos en la tradición del concepto de causalidad de Granger. Es decir, analizando, en primer lugar, los modelos con el componente autorregresivo únicamente y, luego, adicionando los rezagos de la variable de interés,
), se puede explorar ajustando modelos en la tradición del concepto de causalidad de Granger. Es decir, analizando, en primer lugar, los modelos con el componente autorregresivo únicamente y, luego, adicionando los rezagos de la variable de interés,  . Así, las regresiones toman la forma:
. Así, las regresiones toman la forma:
donde  representa la variación semestral del ISE o del IPI,
representa la variación semestral del ISE o del IPI,  los cambios semestrales de la variable de interés
los cambios semestrales de la variable de interés  , y
, y  es un término de perturbación bien comportado. Una descripción similar se puede hacer de la ecuación (7) para cambios trimestrales. De igual forma, cuando las variables están disponibles en frecuencia trimestral, los ejercicios de pronóstico de actividad económica se realizan con las variaciones del PIB, un trimestre adelante.
es un término de perturbación bien comportado. Una descripción similar se puede hacer de la ecuación (7) para cambios trimestrales. De igual forma, cuando las variables están disponibles en frecuencia trimestral, los ejercicios de pronóstico de actividad económica se realizan con las variaciones del PIB, un trimestre adelante.
El análisis de los modelos en las ecuaciones (6) y (7) considera dos aspectos. El primero consiste en observar si el ajuste del modelo, medido por el coeficiente de determinación ajustado,  , mejora comparado con modelos puramente autorregresivos de crecimientos trimestrales y semestrales de las variables de actividad económica (ISE e IPI). Si hay un incremento del
, mejora comparado con modelos puramente autorregresivos de crecimientos trimestrales y semestrales de las variables de actividad económica (ISE e IPI). Si hay un incremento del  en dichos modelos con respecto a los puramente autorregresivos, se dice que la variable
en dichos modelos con respecto a los puramente autorregresivos, se dice que la variable  ayuda a predecir el cambio de la variable de actividad económica (ISE e IPI) un mes adelante. El segundo aspecto del análisis es el de causalidad de Granger; esto es, la prueba de la hipótesis nula de que en los modelos de las ecuaciones (6) y (7)
ayuda a predecir el cambio de la variable de actividad económica (ISE e IPI) un mes adelante. El segundo aspecto del análisis es el de causalidad de Granger; esto es, la prueba de la hipótesis nula de que en los modelos de las ecuaciones (6) y (7)  . Si la hipótesis nula se rechaza, se dice que la variable
. Si la hipótesis nula se rechaza, se dice que la variable  , en variaciones trimestrales o semestrales, causa, en el sentido de Granger, las variables de actividad económica en crecimientos semestrales y trimestrales; es decir, la variable
, en variaciones trimestrales o semestrales, causa, en el sentido de Granger, las variables de actividad económica en crecimientos semestrales y trimestrales; es decir, la variable  ayuda a predecir las variables de actividad económica, una vez se tiene en cuenta su propia historia.
ayuda a predecir las variables de actividad económica, una vez se tiene en cuenta su propia historia.
Para aproximarnos a la caracterización de la asimetría de las variables analizadas se utilizan, en el lenguaje de Sichel (1993), los conceptos de profundidad (deepness),  de las caídas, o las expansiones y la rapidez con las que estas se producen (steepness),
de las caídas, o las expansiones y la rapidez con las que estas se producen (steepness),  . Estas medidas complementan, en el ámbito de los ciclos de crecimiento, las medidas de asimetría que hemos venido utilizando en el enfoque clásico de los ciclos económicos, relacionadas con duración,
. Estas medidas complementan, en el ámbito de los ciclos de crecimiento, las medidas de asimetría que hemos venido utilizando en el enfoque clásico de los ciclos económicos, relacionadas con duración,  , amplitud,
, amplitud,  , la combinación de estas, que hemos llamado severidad, identificada por
, la combinación de estas, que hemos llamado severidad, identificada por  , y los movimientos acumulados efectivo y de exceso, presentadas en el Cuadro 8 de la sección 3. Las expresiones con las cuales se calculan el deepness y el steepness, respectivamente, son:
, y los movimientos acumulados efectivo y de exceso, presentadas en el Cuadro 8 de la sección 3. Las expresiones con las cuales se calculan el deepness y el steepness, respectivamente, son:
y,![]() (9),
(9),
donde es importante tener en cuenta que el deepness se calcula con el componente cíclico y el steepness con su variación mensual o trimestral, según sea el caso. Como se puede observar, ambos estadísticos están vinculados al concepto de asimetría (skewness) o tercer momento de la distribución de las variables.
Otro aspecto relativo al análisis empírico de los ciclos económicos al que nos referiremos está relacionado con las propiedades cíclicas del componente transitorio de las variables obtenidas mediante las técnicas de wavelets y Baxter-King. En este caso, estamos hablando de los tres momentos invocados con mayor frecuencia en el ámbito de los ciclos de crecimiento, como son la media del componente cíclico de la variable, su autocorrelación (correlación serial, como también se denominó en la sección 2) y la desviación estándar (volatilidad) en el periodo muestral analizado. Estas propiedades o momentos suelen caracterizar, en alguna medida, las fluctuaciones de una economía, tal y como se explicó en la sección 2.
4.1. Política monetaria, tasas de interés y precios55
Después de un breve preámbulo sobre el accionar de la política monetaria, esta subsección analiza el desempeño de las tasas de captación de CDT (o de depósito a término fijo, DTF) y de interés activa (promedio de la tasa de interés de los créditos comercial y de consumo) a lo largo del ciclo económico. De igual manera, estudia los principales indicadores de precios de la economía: el índice de precios al productor (IPP) y al consumidor (IPC).
La política monetaria es el conjunto de acciones adoptadas por la Junta Directiva del Banco de la República, máxima autoridad monetaria, orientadas al cumplimiento del mandato constitucional de mantener la inflación baja y estable y alcanzar, a la vez, el máximo nivel sostenible del producto y el empleo. Desde el año 2000 dicha política en Colombia se ha diseñado y ejecutado siguiendo un esquema de inflación objetivo, según el cual la Junta establece una meta de inflación y utiliza la tasa de intervención de política monetaria (TPM) como principal instrumento de política para conducir la inflación hacia dicha meta56.
El encaje bancario es otro instrumento de la política monetaria, en la medida en que influye indirectamente sobre la liquidez (cantidad de dinero circulante) en la economía. Dicho encaje es la proporción de los depósitos recibidos del público que las entidades financieras deben mantener como reservas en sus cajas o en sus cuentas en el Banco de la República. Este requerimiento, junto con otras medidas, garantiza que las entidades cuenten con liquidez para asegurarles a sus depositantes la disponibilidad de su dinero en caso de que estos lo soliciten.
Cuando la economía se encuentra en una fase de contracción, el banco central puede implementar una política monetaria expansiva, reduciendo la TPM, lo que estimularía el consumo y la inversión, impulsando así la actividad económica. Esto, siempre que la inflación esté bajo control, ya que el objetivo principal del banco central es mantener la inflación alrededor de la meta. Esta condición ha impedido, en ocasiones, observar una respuesta inmediata de la TPM a la actividad económica, como veremos a continuación.
El Gráfico 9 muestra la evolución reciente de la TPM y la inflación. Se observa que, en las últimas tres recesiones del ciclo de referencia, la inflación al consumidor aumentó o estuvo por encima de la meta hasta poco más de la mitad de dichas fases, lo que condujo al aumento de la TPM o a mantenerla hasta cuando la inflación comenzara a ceder. Las reducciones de la TPM fueron más allá del valle con el objetivo de impulsar la actividad económica. En particular, en la recesión de 1997 a 1999, la TPM comenzó a bajar desde noviembre de 1998 y continuó su fase descendente hasta marzo de 2000. Este comportamiento también se observa en la TPM real. En la recesión de 2008, la TPM descendió desde enero de 2009 hasta mayo de 2010, pero venía aumentando desde mayo de 2006; inclusive, la TPM real lo venía haciendo desde antes. En la recesión de 2019 a 2020 la TPM descendió desde abril de 2020 hasta octubre de 2020 y se estabilizó en el 1,75% hasta septiembre de 2021, cuando comenzó su proceso de normalización.
En las tres fases de contracción recientes de la economía colombiana, también se tomaron decisiones sobre el encaje requerido, en general con el objetivo de mejorar la provisión de liquidez en la economía y soportar mejor la provisión de crédito. Así, en la primera recesión, el requerimiento de todos los depósitos (ahorros, cuenta corriente, fiduciarios) pasó del 21% en diciembre de 1997 al 16% en diciembre de 1998, y luego al 13% en diciembre de 1999. Para los certificados de depósito a término (CDT) con vencimiento menor que dieciocho meses, el encaje pasó del 5% al 0,5% y luego al 2,5% en los mismos periodos, respectivamente. En el caso de los bonos, el encaje pasó del 7% al 0,5% y luego al 2,5% en los mismos periodos. En la recesión de 2008-2009, para los ahorros el encaje se redujo del 27% en junio de 2007 al 11,5% en junio de 2008 y, luego, al 11% en octubre de ese mismo año para los depósitos (ahorros, cuenta corriente y fiduciarios). Para los CDT y los bonos con vencimientos inferiores a dieciocho meses, el encaje pasó del 2,5% al 6% y, posteriormente, al 4,5% en los mismos periodos; para vencimientos superiores el encaje se mantuvo en el 0%57.
Finalmente, en la recesión de 2019-2020, el encaje que venía desde diciembre de 2016 pasó del 11% al 8% en mayo de 2020 para los depósitos y del 4,5% la 3,5% para los CDT y bonos con vencimientos de hasta dieciocho meses. Es de anotar que, si bien estas medidas de reducción de encaje se implementaron en contextos de recesión, factores estructurales permitieron que dichas reducciones fueran permanentes y no se revirtieran a medida que la economía retornaba a las fases de expansión.
Tasas de interés
La dinámica de las tasas de interés de mercado depende de la oferta y demanda de fondos prestables y de los movimientos de la TPM y cómo estos se transmiten a dichas tasas, lo cual resulta afectado por factores como la regulación financiera (reserva bancaria, requerimientos de capital, límites a las tasas de interés, etc.), asimetrías de información, poder de mercado, participación de las tasas de interés fijas y variables en el mercado, expectativas de inflación, incertidumbre sobre el ajuste futuro de la TPM, credibilidad del banco central, etc.58.
Las tasas de interés reales de captación de CDT, DTF, de colocación (también denominada tasa activa)59, y la tasa de crédito hipotecario, aunque tengan niveles diferentes, presentan dinámicas similares a la TPM, aunque no necesariamente contemporáneas ni de la misma magnitud. En el Gráfico 10 se destaca el comportamiento menos volátil de la tasa de adquisición de vivienda que, por ser de más largo plazo (quince a veinte años) y por estar sujeta a regulación, es la que menos transmite los cambios en la TPM.
En la literatura se encuentran resultados mixtos sobre prociclicidad o contraciclicidad de las tasas. Por ejemplo, según Friedman (1968), las tasas de interés de corto plazo tienen un comportamiento particular, ya que suben cuando la producción se expande y bajan durante las contracciones; comportamiento que también se observa con las tasas de largo plazo, aunque en menor magnitud. Friedman también encuentra una correlación entre la caída de las tasas de interés de largo plazo y la aceleración del crecimiento económico al siguiente año, y viceversa. Según King y Watson (1993), para las condiciones del ciclo de negocios de Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, las tasas de interés reales y nominales antecedieron los movimientos de la actividad económica real: bajas tasas de interés lideraron incrementos en la producción de cuatro a seis meses. Las tasas nominales tienden a estar positivamente correlacionadas con la actividad económica, aunque con rezago, mientras que la tasa de interés real está negativamente correlacionada contemporáneamente. Stock y Watson (1999) encuentran que las tasas de interés nominales son contemporáneamente procíclicas y actúan como indicador líder: niveles altos de las tasas de interés se asocian con reducciones de la producción de dos a seis trimestres en el futuro. Las tasas reales, por su parte, son levemente líderes y contracíclicas. Knoop (2015) señala que las tasas de interés de corto y largo plazos son, en general, procíclicas e indicadoras rezagadas de los puntos de quiebre del ciclo de negocios porque la inflación es un determinante clave del nivel de las tasas de interés, la cual tiende a rezagar las fluctuaciones del ciclo económico.
El Gráfico 11 muestra el comportamiento de las tasas de interés de captación (CDT) y activa, ambas en términos reales, y su relación con el ciclo de referencia. Las figuras de la columna (1) contienen los ciclos particulares que ha tenido cada una de las dos tasas de acuerdo con el algoritmo Bry-Boschan, mientras que las figuras de la columna (2) comparan la cronología de las fases de expansión y contracción de cada tasa de interés con el ciclo de referencia, mostrando gráficamente su grado de coincidencia.
Las figuras de la columna (3) del Gráfico 11 muestran el comportamiento de las variables en cada una de las recesiones del ciclo de referencia; esto es, el desempeño de cada tasa de interés analizada entre el pico y el valle de cada una de las fases de recesión del ciclo de referencia en las que se contaba con información de estas y en los doce meses siguientes al turning point, este último identificado por la línea vertical para cada crisis. La curva gris, por su parte, muestra el comportamiento de las variables, entre el pico y el valle, en la recesión de 1997. La curva de color morado muestra el comportamiento de la variable durante la recesión de 2008 y doce meses después y la curva de color rosado durante la recesión de 2019 y doce meses después.
Las fases de expansión y contracción de las tasas se invirtieron de forma que las caídas corresponden a fases de expansión (zonas blancas) y los aumentos (que se ajustan al algoritmo Bry-Boschan) corresponden a las zonas grises. Según la columna (1) del Gráfico 11 se identifican muchas más fases de contracción —que corresponden a aumentos de las tasas reales, según los hallazgos de King y Watson (1993) y Stock y Watson (1999)— en las tasas de interés que en el ciclo de referencia. Como se observa, no siempre que se presentan zonas grises en las tasas de interés hay una fase de recesión según la cronología de referencia, pero siempre que hubo una fase de contracción de la economía, esta estuvo precedida de aumentos en las tasas de interés reales, tanto de captación como de colocación.
Los indicadores de sincronización —véanse las ecuaciones (3) y (4)— contemporánea, adelantada (seis y tres meses) y rezagada (seis y tres meses) oscilan entre 0,441 y 0,566, correspondiendo este último valor, significativo estadísticamente, al adelanto seis meses. En cuanto a la tasa de colocación, los coeficientes de sincronización contemporánea (0,551), así como los de adelantos de seis (0,596) y tres meses (0,573), son todos significativos, aunque sin ser grandes números. Un aspecto para destacar es la contribución que hacen las coincidencias de las fases de expansión (reducción de tasas) en la formación de los estadísticos de sincronización, como se observa en los cuadros A.3.1 a A.3.5 del Anexo 3.
En el ámbito clásico de los ciclos, las tasas reales parecen ser acíclicas al igual que en el de los ciclos de crecimiento, dados los valores de las correlaciones contemporáneas; pero cuando adelantan seis y tres meses al IPI, la evidencia es que son levemente contracíclicas (véanse los cuadros A.3.1 a A.3.5). Llama la atención que las correlaciones de la DTF son mayores, en el caso de los adelantos. Cuando es el IPI el que adelanta seis meses, la correlación es positiva y significativa, donde las mayores magnitudes corresponden a la tasa de colocación.
La capacidad de predecir la actividad económica de las tasas de interés es muy baja. Los R 2 ajustados de los modelos no mejoran, inclusive algunos desmejoran, al incluir los rezagos de las variaciones trimestrales y semestrales de las tasas de interés. Más aún, en ninguno de los modelos de la variación trimestral o semestral del ISE se puede rechazar la hipótesis nula que las tasas de interés no causan dichas variaciones en el sentido de Granger. Variaciones semestrales y trimestrales del IPI un mes adelante se pueden predecir por las tasas de interés de captación, según la evidencia del Cuadro A.3.6.
En la columna (3) del Gráfico 11, paneles A y B, se observa que las tasas de interés analizadas no tuvieron un comportamiento regular u homogéneo en las distintas recesiones, según la cronología de referencia. En la fase de contracción de la economía de 1997 (curva de color gris), la tasa de captación tuvo, primero, una trayectoria alcista entre el pico y el valle y, posteriormente, comenzó una corrección rápida y de alta volatilidad. En la fase de contracción de 2008, las tasas de captación y colocación tuvieron, entre picos y valles, un comportamiento similar, relativamente estable, con caídas antes del turning point, y después, un comportamiento a la baja, en los doce meses siguientes. En la última contracción, la de 2019, el comportamiento de las dos tasas es contrario: mientras la tasa de captación aumentó, entre el pico y el valle, la de colocación cayó. Después del valle, el comportamiento de las dos tasas tampoco fue homogéneo.
Vale la pena mencionar que al inicio de las recesiones las tasas de interés tienden a subir antes de descender, posiblemente como resultado de aumentos en la aversión al riesgo y del riesgo de crédito y, luego, antes del valle comienzan a caer, posiblemente debido a la acción de la política monetaria, dada la debilidad de la economía (véase la nota al pie 58 y las sección 4.3).
Precios
En la literatura no parece haber consenso sobre si los precios son procíclicos o contracíclicos. Wilson y Reynolds (1998), por ejemplo, hacen un análisis suponiendo un modelo de oligopolio no colusivo y sostienen que los precios en el corto plazo son contracíclicos. Los precios tienen una mayor varianza durante los periodos de recesión que durante los periodos de expansión. Así mismo, el margen entre el precio oligopólico y el precio competitivo se amplía más durante las recesiones que durante las expansiones, y el patrón de márgenes puede amplificar los efectos de choques de demanda agregada. Esto, además, es de esperarse en economías con rigideces nominales y reales. Stock y Watson (1999) compendiaron una serie de estudios en los que el componente cíclico de los precios es contracíclico como en Kydland y Prescott (1990), Cooley y Ohanian (1991), y Backus y Kehoe (1992), pero diferencian entre los niveles de precios, que son contracíclicos y anteceden el ciclo económico aproximadamente dos trimestres, y la tasa de inflación que es seguidora del ciclo, pero es procíclica. Según King y Watson (1993), los precios tienen una condición variable en el tiempo; sin embargo, según su evidencia, la tendencia de los precios rezaga el ciclo de actividad real. También se ha encontrado que el nivel de precios está negativamente correlacionado con la producción contemporánea y es un indicador líder: incrementos de precios corrientes sugieren disminuciones de la producción en el futuro.
Según Knoop (2015), los indicadores de inflación son levemente procíclicos en promedio, pero en algunas recesiones de Estados Unidos han sido contracíclicos. Cambios en los precios escasamente coinciden con los puntos de inflexión del ciclo de negocios, porque los precios son muy sensibles a los cambios frecuentes en las condiciones del mercado.
En general, el comportamiento de los precios de bienes y servicios es resultado de la interacción entre oferta y demanda. Así, por ejemplo, una proporción importante de las canastas del IPP y del IPC que corresponde a productos agropecuarios, cuyos precios responden al abastecimiento de estos productos en los diferentes mercados, depende de los ciclos y la abundancia de las cosechas de los diferentes cultivos, así como del comportamiento del clima, los fenómenos climáticos (La Niña o El Niño), protestas, paros de transportadores y, también, de factores como el estado de la infraestructura vial que, debido a bloqueos causados por deslizamientos de tierra y desbordamiento de ríos por las lluvias, pueden afectar negativamente la movilización de productos, etc. Los precios también responden a la demanda agregada; si esta aumenta, por alguna razón, así mismo aumentarán los precios, y al contrario.
Pero hay algunos otros precios que tienen ciertas particularidades y su determinación desborda la interacción de oferta y demanda en el mercado. Por ejemplo, aquellos que son regulados o los que están indexados a la inflación pasada o al incremento anual del salario mínimo; otros, como los precios de los bienes importados y las materias primas, están asociados con el comportamiento de la tasa de cambio, aparte del flujo en la cadena de suministros.
El Gráfico 12 ilustra el comportamiento cíclico de la inflación del IPC y el IPP. En este caso, retornamos al uso convencional del algoritmo Bry-Boschan según el cual las caídas que cumplan sus requerimientos se marcan como una zona gris (contracción), diferente de lo que hicimos en el caso de las tasas de interés del Gráfico 11. Entre 1975 y 2022 estas variables registraron un número importante de ciclos completos de “pico a pico”: diez en el caso del IPC y catorce en el del IPP, números muy superiores a los cuatro ciclos completos del ciclo de referencia de “pico a pico”, como se observa en el Cuadro 5. Es importante señalar que, en el caso del IPC, cuatro fases de contracción (según el algoritmo Bry-Boschan) se presentaron antes de 1991 y siete después de la nueva constitución que dio lugar a la banca central independiente. En el caso del IPP, antes de 1991 se presentaron cinco fases de contracción y diez en los años siguientes. Si bien la distribución de dichas fases es compatible con la distribución temporal de la muestra60, la dinámica de ambas medidas de inflación muestra un cambio estructural desde dicho año.
En la columna (2) del Gráfico 12 se observa que, en general, las fases de recesión del ciclo de referencia coinciden con fases de contracción tanto de la inflación del IPC como del IPP, pero no siempre que se produjeron contracciones de estas medidas de inflación hubo una fase de recesión, según el ciclo de referencia. Por supuesto, el proceso desinflacionario emprendido desde la Constitución de 1991, que la llevó de niveles de dos dígitos en los años noventa a un dígito en los dos mil, implica que la contracción de la inflación no fue simplemente cíclica. Como se observa en la columna (2) del Gráfico 12, esta variable puede tener periodos de caída, sin que ello signifique una contracción de la actividad económica: se pueden observar muchas zonas grises de los indicadores de inflación que coinciden con fases de expansión de la actividad económica, producidos, tal vez, por choques de oferta favorables.
En la vecindad de la primera fase registrada por el ciclo de referencia se observan caídas de la inflación del IPP entre octubre de 1982 y mayo de 1984, y un poco antes (desde julio de 1981 a mayo de 1984) en la inflación al consumidor. Antes de la siguiente recesión económica, se observaron al menos dos fases contractivas de precios, destacándose el periodo entre comienzos de 1991 y mediados de 1993, durante el cual la inflación al productor (IPP) bajó del 31% en enero de 1991 al 12% en julio de 1993. Debe tenerse en cuenta que entre mediados de 1991 y mediados de 1992 se registró un fenómeno de El Niño fuerte. Por su parte, la inflación al consumidor pasó de un pico del 32% en diciembre de 1990 al 21% en julio de 1993. En ese año, la Junta Directiva del Banco de la República estableció por primera vez una meta de inflación en el 22% y la inflación al consumidor terminó ese año en el 22,6%.
Los dos indicadores de inflación, IPP e IPC, presentaron diferencias en los siguientes ciclos de precios. Mientras que en el IPP se observaron fases de contracción consecutivas entre mediados de 1995 y mediados de 2002, en el IPC se registró una única fase bastante amplia entre abril de 1994 y abril de 2002. En este periodo se observó, también, la recesión del ciclo de referencia entre diciembre de 1997 y agosto de 1999. En esta época ocurrieron varios hechos en la economía. Por un lado, hubo un fenómeno de La Niña entre agosto de 1995 y abril de 1996, seguido por un Niño de alta intensidad entre mayo de 1997 y mayo de 1998. Por otro lado, la crisis de vivienda registrada por el aumento de la unidad de poder adquisitivo constante (UPAC), la cual derivó en decisiones del Gobierno (la Ley de vivienda y la creación de la UVR, que solo se actualiza con la inflación observada), ayudaron a que la inflación descendiera de cerca del 22% a niveles de un solo dígito por primera vez en la historia (8,9%) al inicio de 1999.
Entre finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI se diseñó y comenzó a ejecutarse el esquema de metas de inflación (inflación objetivo). En el año 2000 la autoridad monetaria fijó una meta de inflación del 10% y para el año 2001 del 8%. También en este periodo se implementó la TPM como instrumento de política monetaria, la cual bajó del 45% en diciembre de 1995 al 5,25% en junio de 2002.
La política monetaria tuvo una postura contractiva desde mayo de 2006 hasta julio de 2008, con aumentos graduales en la tasa de intervención del 6% al 10%. La tercera recesión observada, de acuerdo con el ciclo de referencia, entre febrero de 2008 y marzo de 2009, también coincidió en parte de este periodo con un descenso en los precios tanto del productor (entre octubre de 2008 y el mismo mes de 2009), como del consumidor (entre octubre de 2008 y marzo de 2010). Los precios comenzaron a bajar varios periodos después del inicio de la recesión económica.
En parte, debido a episodios moderados de La Niña entre junio de 2007 y marzo de 2009, seguidos por un fuerte episodio de El Niño hasta marzo de 2010, los precios comenzaron a incrementarse. Durante los años 2007 y 2008 la Junta Directiva del Banco de la República fijó una meta del 4%, la cual no se cumplió en esos dos años, por lo que para 2009 se estableció una meta del 5%. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año se inició una política expansiva con descensos en la tasa de política hasta llegar al 3% en mayo de 2010.
Finalmente, en la última recesión económica registrada, según el ciclo de referencia, entre octubre de 2019 y abril del año 2020, también se presentaron descensos en los precios del productor desde agosto de 2019 y al consumidor desde octubre de 2019. Los descensos en los precios continuaron más allá del valle del ciclo de referencia y llegaron hasta septiembre del año 2020, en el caso del IPP, y hasta marzo de 2021, en el caso del IPC. En este ciclo de precios, los aumentos registrados, aunque fueron mucho menores que en otros momentos, en el IPP desde el 0% en julio de 2017 al 5% en agosto de 2019, y en el IPC del 3% en febrero de 2019 al 3,9% en octubre de 2019, se debieron, en parte, al paro de los transportadores y de otros sectores, convocado por la oposición al Gobierno, el cual se extendió entre noviembre de 2019 y febrero de 2020.
En este periodo los precios al consumidor se encontraban cercanos a la meta de inflación y presentaron descensos importantes como consecuencia de la pandemia del covid-19, que obligó al cierre de algunos sectores de la economía, de manera diferencial, entre el 25 de marzo y el 31 de agosto de 2020. Para favorecer la demanda, se inició un ciclo de reducciones de la tasa de intervención (desde un 4,5% hasta un 1,75%) entre marzo y septiembre de 2020.
El Cuadro A.3.1 del Anexo 3 muestra que ninguna de las dos variables de inflación analizadas (IPC e IPP) exhibe sincronización contemporánea con el ciclo de referencia. Los cuadros subsiguientes tampoco sugieren una sincronización ni adelantada ni rezagada entre estas variables y el ciclo de referencia, salvo en el rezago de tres meses (véase el Cuadro A.3.5) con la inflación del IPP. Sin embargo, no parece ser un resultado robusto dado el valor del estadístico (0,550), pese a ser significativo.
Las correlaciones entre componentes transitorios del IPI y el ISE y de la inflación IPC e IPP tampoco reportan valores de mayor magnitud ni consistencia en los signos con ninguna de las dos técnicas de descomposición (wavelets y Baxter-King)61. En materia predictiva, en ningún caso se puede rechazar la hipótesis nula de que la inflación no causa la actividad económica, en el sentido de Granger. Finalmente, las estadísticas de asimetría de los componentes cíclicos (Cuadro A.3.9), la profundidad (deepness) y la pendiente (steepness) no reportan resultados estadísticamente significativos.
4.2. Indicadores de política fiscal62
Las predicciones sobre el comportamiento de la política fiscal en expansiones y recesiones varían dependiendo del enfoque teórico utilizado. Según la teoría neoclásica, la política fiscal debería ser neutral a lo largo del ciclo; así, un mayor gasto del gobierno hoy, financiado con deuda, es compensado por el menor consumo de los hogares, quienes aumentan su ahorro para financiar el aumento futuro de los impuestos63. El enfoque keynesiano sugiere que la política fiscal debería ser contracíclica para suavizar las fluctuaciones del producto, de forma que el crecimiento de la economía no se desvíe de su nivel potencial. Las acciones de política por parte de los gobiernos deberían atenuar los déficits o excesos de la demanda agregada, mediante los impuestos y el gasto, para incentivarla en las fases de desaceleración y contenerla en periodos de auge, compensando así la presión sobre el nivel de precios (Lozano et al., 2019). Finalmente, un tercer enfoque sugiere que la política fiscal puede ser procíclica, con lo cual se amplificaría el ciclo económico, haciendo que los auges sean más fuertes y las recesiones más pronunciadas (when it rains, it pours, Kaminsky et al., 2004).
En primer lugar, se observa el comportamiento del balance primario total (BPT) para establecer su ciclo propiamente dicho y poder compararlo con el ciclo de referencia, tal y como se hizo en la subsección anterior con las tasas de interés y la inflación. El BPT incorpora la respuesta discrecional de la política fiscal ante fluctuaciones de corto plazo del producto, a diferencia del balance primario estructural (BPE), el cual aísla del balance el componente asociado con el ciclo económico64. Siguiendo la metodología de la regla fiscal actual, el BPE se estima trimestralmente65 entre 1996 y 202266.
Los paneles A y B del Gráfico 13 muestran la evolución trimestral tanto del BPT como del BPE del GNC como porcentaje del PIB. De acuerdo con el panel A de la columna 1, entre 1996 y 2022 el BPT ha tenido ocho ciclos completos medidos de pico a pico, número que supera los tres ciclos completos de la cronología de referencia67 durante el mismo periodo, como se observa en el panel A, columna (2). En otros términos, el BPT se ha tornado negativo más veces que las contracciones registradas por la actividad económica.
El ciclo de referencia coincide con las zonas grises del BPT cuando el cambio de este último ha sido por lo menos de 2,75 pp en pocos meses (de catorce a veinticuatro meses). Si bien entre junio de 1998 y diciembre de 1999 el cambio fue solo de 1,95 pp, debe tenerse en cuenta que al momento del pico ya el BPT se ubicaba en -1,95. Entre junio de 2014 y marzo de 2017 se produjo un deterioro de cerca de 1,4 pp, el cual se dio en un espacio de 33 meses. Como se observa en el Cuadro A.3.1 del Anexo 3, el BPT no exhibe sincronización con el ciclo de referencia; sí, en las fases de contracción, pero no en las de expansión, cuando el BPT ha tendido a ser procíclico. Producto de lo anterior, su valor, 0,542, sugiere que la variable es, prácticamente, acíclica.
El BPE tampoco exhibe mayor sincronización con el ciclo de referencia; el indicador, igual a 0,486, no es significativo estadísticamente. En ambos casos, sin embargo, llama la atención la contribución que realizan al indicador de coherencia los componentes de recesión de los dos balances analizados, BPT y BPE: 0,121 y 0,112, respectivamente. En este punto, habría que preguntarse (como lo hicimos en la subsección anterior sobre política monetaria) si las pocas fases de recesión de la economía (solo tres, entre 1996 y 2022)68 están relacionadas con la gestión fiscal durante el periodo analizado.
Los paneles A y B de la columna (3) del Gráfico 13 muestran la evolución de los dos balances en las tres crisis en las que sus datos estuvieron disponibles. En 1997 fue mayor el deterioro relativo del BPT que el del BPE, mientras que en las recesiones de 2008 y 2019 fue mayor el del BPE.
La frecuencia trimestral en la cual están disponibles el BPT y el BPE69 nos permite analizar sus componentes cíclicos (obtenido con wavelets y Baxter-King) con respecto al componente cíclico del PIB. En el mismo Cuadro A.3.1 se observa que los coeficientes de correlación contemporánea son bajos, aunque positivos y significativos, lo que indica que los periodos de contracción (expansión) económica coinciden, en alguna medida, con deterioros (mejoras) del déficit fiscal, medido tanto con el BPE como el BPT. Por tanto, según estos indicadores, la política fiscal parece contracíclica.
Las correlaciones adelantadas (dos trimestres y un trimestre) muestran resultados negativos o cercanos a cero, lo que refleja una postura algo más neutral, pero, en general, las correlaciones adelantadas de los balances no sugieren que estas variables lideren el componente cíclico del PIB (véanse los cuadros A.3.2 y A.3.3 del Anexo 3). Sin embargo, cuando es este último, obtenido tanto con wavelets como con el filtro Baxter-King, el que adelanta dos trimestres y un trimestre el BPT y, en menor medida el BPE (véanse los cuadros A.3.4 y A.3.5, respectivamente), sí hay correlaciones positivas, lo que indica una gestión fiscal contracíclica rezagada, según la óptica de los ciclos de crecimiento.
Si bien los coeficientes de correlación contemporánea del BPE y el BPT con el PIB son cercanos entre sí, en el Cuadro A.3.9 se observa que la volatilidad del BPT es muchísimo más alta que la del BPE, como es de esperarse. Este aspecto es interesante: en el Gráfico 14 se observa cómo el BPT tiene fluctuaciones mucho más amplias que las del BPE, las cuales son relativamente pequeñas, según muestran los ejes. Es interesante también observar que las mayores caídas de los componentes transitorios de los dos balances se producen en fechas cercanas a las fases de recesión de la cronología de referencia, lo que sugiere que esta descomposición provee información relevante sobre esta dimensión de las finanzas públicas a lo largo del ciclo, aunque tiene más fluctuaciones que las que sugiere el ciclo de referencia.
Según el Cuadro A.3.8, el BPT fundamentalmente tiene alguna capacidad de predecir un periodo adelante las variaciones trimestrales y semestrales del PIB, sobre todo estas últimas. La inclusión de valores pasados del BPT no solo aumentan el R 2 de los modelos, sino que, además, permiten rechazar la hipótesis nula de que las variaciones del BPT no causan las variaciones semestrales del PIB, en el sentido de Granger.
La medición de la postura por medio de indicadores como el BPE tiene limitaciones, especialmente porque depende de variables no observables (véase el Anexo 4) que podrían tener errores de medida asociados con el PIB potencial y con la elasticidad ingreso de los recaudos (Hagemann, 1999; Girouard y André, 2005). Dado esto, a continuación, se analiza la postura fiscal del Gobierno a partir de información directa y observable de impuestos, ingresos, y gastos y consumo.
Una característica de los ingresos tributarios del Gobierno es que estos reaccionan endógenamente al ciclo económico, haciendo que sean altamente procíclicos. En efecto, la literatura encuentra de manera generalizada que esta correlación es positiva y estadísticamente significativa (Vegh, 2017). Esto quiere decir que durante los periodos de expansión y recesión económica los ingresos que recauda el Gobierno tienden a aumentar y disminuir, respectivamente. Lo anterior se origina por el comportamiento de la actividad económica, que en periodos de crecimiento se refleja en una mejora, tanto de los ingresos de los hogares como de las empresas, lo cual se traduce en un aumento en el recaudo por impuesto de renta, ventas y otros impuestos. Lo anterior se hace más evidente en los países de América Latina, cuyo recaudo tributario se soporta en un alto porcentaje en el impuesto al valor agregado (IVA), donde su base gravable (consumo) es particularmente volátil (Vegh y Vuletin, 2014) y responde, en buena medida, a las fluctuaciones económicas (véase también, Vegh y Vuletin, 2012 y 2013).
En el Gráfico 15 se muestra la evolución de los ingresos gubernamentales (en logaritmos) medidos según dos metodologías. La primera, a partir de los impuestos (menos subvenciones) de las cuentas nacionales (CN), los cuales comprenden el IVA no deducible, otros impuestos a los productos e impuestos y derechos sobre las importaciones. La segunda medida utilizada corresponde a los ingresos totales del GNC según información fiscal, e incluye todos los impuestos recaudados por el Gobierno, así como otros ingresos de capital70. Ambas variables están disponibles en frecuencia trimestral desde el primer trimestre de 1995.
Los paneles A y B de la columna (1), del Gráfico 15 muestran la evolución de las dos variables y los periodos de contracción de cada una de ellas, siendo muchos menos volátiles los impuestos que los ingresos. En la columna (2) se contrastan dichas fases de contracción con el ciclo de referencia. Se observa que, en ambos casos, cuando Colombia vivió las fases de recesión, cayeron tanto los impuestos como los ingresos, con algún desfase en 2008 en el caso de los primeros; es decir, hubo mayores coincidencias durante las crisis de finales de los años noventa y la de 2019. En cualquier caso, los impuestos presentan alta concordancia con el ciclo de referencia tanto en expansiones como en recesiones.
Los indicadores de impuestos e ingresos del Gobierno tienen una alta sincronización contemporánea con el ciclo de referencia: 0,901 y 0,685. El promedio de las medidas de sincronización (contemporánea, adelantada y rezagada a seis y tres meses) es de 0,86 para los impuestos de las CN y de 0,66 para los ingresos fiscales del GNC. En ambos casos, los resultados son estadísticamente significativos al 5 % y, si bien se explican, principalmente, por la coincidencia observada durante los periodos de expansión, la contribución de los periodos de contracción es notoria (véanse los cuadros A.3.1 a A.3.4 del Anexo 3).
Según la columna (3), en las tres fases de recesión de la cronología de referencia, tanto los impuestos como los ingresos cayeron (excepto en 2008, cuando los impuestos se manuvieron prácticamente inalterados). Sin embargo, es interesante observar que la mayor caída en los impuestos se presentó en la crisis de 1997, mientras que en los ingresos se dio en la fase de 2019.
En el Gráfico 16 se muestra el componente cíclico de las dos medidas de ingresos, siguiendo las metodologías de Baxter y King y wavelets. Los periodos de recesión identificados coinciden con las fases de mayor desaceleración y contracción de ambas medidas de ingresos respecto de sus respectivas tendencias. Al cotejar el ciclo de las dos medidas de ingresos con el del PIB, se encuentra una correlación alta, positiva y estadísticamente significativa al 1 % para todas las especificaciones. Es importante anotar que la correlación contemporánea es la más alta, al alcanzar niveles del 86 % y 78 %, en promedio, para los impuestos de las CN e ingresos del GNC, respectivamente (Cuadro A.3.1). Esto puede obedecer a que ciertos impuestos, como las retenciones de renta, el IVA y el gravamen a los movimientos financieros, entre otros, responden en mayor medida a la actividad económica del periodo en curso y contribuyen con cerca del 80 % de los ingresos tributarios del GNC. Es importante señalar que ninguna de estas dos variables causa, en el sentido de Granger, la variación trimestral del PIB, al 5 % de significancia, y que los modelos autorregresivos tienen un ajuste bastante pobre, a juzgar por el coeficiente de determinación ajustado, R 2 (véase el Cuadro A.3.8 del Anexo 3). Finalmente, cabe resaltar que, en materia de asimetrías, el componente transitorio de los ingresos del GNC no muestra coeficientes significativos.
En relación con el gasto público, la literatura ha documentado ampliamente el efecto positivo del gasto público sobre la demanda agregada (Blanchard y Perotti, 2002; Galí et al., 2007; Perotti, 2007; Ilzetzki y Vegh, 2008). Esta relación le ha permitido desempeñar un papel contracíclico a la política fiscal sobre la disminución de la volatilidad de la actividad económica y, por ende, la suavización del ciclo económico, tal que, en periodos de desaceleración económica, se incremente el gasto público, y viceversa. Sin embargo, la evidencia para los países en vías de desarrollo o de ingreso medio, como Colombia y demás países latinoamericanos, apunta a que la política fiscal en estas economías se ha caracterizado por ser más procíclica; esto es, expansiva en periodos de crecimiento y contractiva en periodos de recesión (Kaminsky et al., 2004; Gavin y Perotti, 1997; Talvi y Vegh, 2000; Ilzetzki y Vegh, 2008; Gavin y Perotti, 1997). La misma literatura coincide en señalar el patrón opuesto (i. e.: contracíclico) en los países desarrollados.
Los análisis específicos de la ciclicidad del gasto para Colombia son reducidos. Cárdenas et al. (2006), en un documento que describe el proceso presupuestal colombiano entre 1981 y 2005, analizan las propiedades cíclicas del gasto por medio de la correlación presentada entre el presupuesto y el PIB, encontrando una correlación positiva entre las dos variables, lo que sugiere así una postura procíclica. El estudio realizado por Celasun et al. (2015) encuentra que, tras la crisis financiera internacional de 2008-2009, la política fiscal colombiana fue esencialmente acíclica. Este resultado coincide con el de Lozano et al. (2019), según el cual entre 1970 y 2016 el gasto del Gobierno colombiano no respondió ni positiva ni negativamente a choques transitorios del producto, lo que es coherente con una postura fiscal acíclica o neutral. Finalmente, Zapata y Vallejo (2019) muestran que en el periodo 2001-2018 el gasto presupuestal fue mayoritariamente procíclico, pues en cerca del 63 % de los trimestres analizados el PIB y el gasto total se encontraban en las mismas fases cíclicas.
Tener un gasto procíclico puede responder a tres circunstancias fundamentales. En los malos tiempos, muchos países, sobre todo economías en vías de desarrollo y emergentes, se ven esencialmente aislados o restringidos de los mercados internacionales de crédito. Dado que el último recurso es entrar en impago de la deuda, los gobiernos optan por reducir el gasto o aumentar los impuestos como medida para cerrar la brecha fiscal. El segundo motivo está relacionado con presiones de economía política para gastar en épocas de bonanza. En los buenos tiempos, los ingresos fiscales mejoran y el acceso al financiamiento se abarata, lo cual, en conjunto, induce a los gobiernos a incrementar su nivel de gasto. Finalmente, la prociclicidad de la política fiscal en las economías emergentes también se ha relacionado con la debilidad de las instituciones y la corrupción (Alessina et al., 2008). Esta trampa de la prociclicidad es especialmente evidente en la mayoría de los países latinoamericanos que tienen un ciclo económico bastante volátil debido a factores externos (Vegh, 2017). En lugar de utilizar la política fiscal como herramienta de estabilización, se convierte en un amplificador del ciclo económico.
Sin embargo, es importante anotar que diferentes autores (Vegh et al., 2017; Celasun et al., 2015; Frankel et al., 2013) encuentran que, en los últimos años, en particular tras la crisis financiera de 2008-2009 (Vegh y Vuletin, 2014), un número considerable de países emergentes y en vías de desarrollo, incluido Colombia, ha venido registrando cambios en ese patrón, ya sea reduciendo su prociclicidad o pasando a actuar de manera contracíclica. En efecto, Vegh (2017) encuentra que, mientras que en el periodo 1960-2006 la política fiscal colombiana registró un comportamiento procíclico, para 2007-2016 fue contracíclico.
En el Gráfico 17 se muestra la evolución del gasto público colombiano medido, en primera instancia, por el consumo público de las CN, el cual incluye el consumo final del Gobierno General (GG), y que corresponde a una unidad de gobierno más amplia que el GNC71. La segunda medida utilizada corresponde al gasto primario del GNC, que incluye el gasto fiscal de funcionamiento e inversión72. En cuanto a la periodicidad, los datos de consumo público de las CN están disponibles en frecuencia trimestral desde 1977, en tanto que el gasto primario del GNC se encuentra disponible desde 1995 en la misma frecuencia.
La columna (1) del Gráfico 17 muestra las cronologías particulares de ambas variables. Se observa que el consumo público tuvo ocho ciclos completos de pico a pico, de muy corta duración, desde 1977, mientras que el gasto primario tuvo seis ciclos desde 1995.
El periodo de 1982 a 1984 coincidió con la crisis de deuda latinoamericana de comienzos de los años ochenta, reseñada en las secciones 2 y 3, la cual conllevó recortes del consumo público colombiano en términos reales del 0,5 % en 1983. Luego, con la crisis de finales de la década de los noventa, el gasto primario fiscal del GNC tuvo una caída anual real del 6,1 % en 1998, pero el consumo público del GG creció un 2,1 %, lo cual indica que el resto de los subsectores diferentes del GNC tuvieron un crecimiento del gasto. Con la crisis financiera internacional de 2008-2009 en ambos indicadores se observa una tendencia al alza (véase la columna (3)), lo que sugiere una acción contracíclica de la política fiscal vía gasto en esos años, hecho documentado en la literatura (Celasun et al., 2015; Vegh, 2017). Posteriormente, con la pandemia del covid-19, en 2020 se registró un aumento del gasto primario del GNC, cercano al 17 %, en tanto que el consumo público del GG se redujo un 0,8 %.
Los indicadores de gastos del Gobierno tienen alta sincronización contemporánea con el ciclo de referencia: 0,836 para consumo público y 0,667 para gasto primario. La sincronización, contemporánea, rezagada y adelantada, del consumo público del GG con el ciclo de referencia se ubica, en promedio, en 0,827. En el caso del gasto primario del GNC es de 0,681. No obstante, cuando el ciclo de referencia es el que adelanta, los estadísticos de coherencia no son significativos.
En el Gráfico 18 se muestra el componente cíclico de ambas medidas de gasto obtenidos con las metodologías de Baxter-King y wavelets. En general, las fases de recesión de la cronología de referencia coinciden con fases de desaceleración del consumo final del GG, el cual llega a alcanzar niveles muy inferiores al de su nivel tendencial en cada uno de los periodos de crisis. Esto indicaría un comportamiento procíclico del consumo público, lo que refleja un papel más amplificador que estabilizador del ciclo económico. En el caso del gasto primario del GNC, se observa que este se ha encontrado en fases algo más expansionistas en las últimas dos crisis.
Al comparar el componente cíclico del consumo público del GG con el del PIB, a lo largo de toda la muestra se encuentra una correlación positiva en todas las especificaciones, la cual aumenta en el caso contemporáneo y cuando adelanta al ciclo de referencia, lo que confirma la postura procíclica del gasto público, según la medida de las CN. Estas correlaciones cruzadas son estadísticamente significativas al 1 %.
Cuando se analiza el gasto fiscal primario del GNC, las correlaciones calculadas para el componente transitorio obtenido mediante wavelets son positivas y estadísticamente significativas al 5 %; mientras que cuando se obtienen mediante el filtro Baxter-King, los coeficientes son cercanos a cero o negativos, pero no significativos estadísticamente. Esto sugiere que, dependiendo de la metodología para estimar el componente transitorio, la política fiscal medida por el gasto primario ha registrado un comportamiento procíclico o acíclico. Estos hallazgos van en línea con lo documentado en la literatura para Colombia, que encuentra que la postura fiscal ha tendido a ser entre neutral y procíclica. No obstante, la contribución predictiva del gasto público a las variaciones semestrales y trimestrales del PIB, un trimestre adelante, no es significativa, a juzgar por el no rechazo de la hipótesis nula de la no causalidad en el sentido de Granger.
En resumen, el déficit fiscal ha aumentado en las recesiones del ciclo de referencia, durante las cuales los ingresos han caído y, en algunas, los gastos han aumentado. La caída de los ingresos en las tres recesiones de la muestra se dio, por supuesto, en parte por la debilidad de la economía, pero en la recesión de 2019 también por una política fiscal activa que redujo algunos impuestos como parte de las medidas para enfrentar la pandemia del covid-19 (Vargas-Herrera et al., 2022). Los gastos aumentaron en las dos contracciones registradas en el siglo XXI, pero no en la última del siglo XX, cuando la economía no tuvo acceso al financiamiento externo, como tampoco en la de 2019, en el caso del consumo público. Finalmente, este último, al caer en las recesiones, parece comportarse de forma procíclica, el cual contrasta con el del gasto. Esto sugiere que se debe ser muy cuidadoso al determinar el comportamiento cíclico de la política fiscal utilizando el consumo público.
4.3. Sector externo73
El análisis empírico del desempeño del sector externo a lo largo del ciclo lo hacemos utilizando algunas variables representativas, tales como el saldo de la cuenta corriente como proporción de PIB (CC/PIB), los egresos externos como proporción del PIB (EE/PIB), el índice de términos de intercambio (ITI), el tipo de cambio nominal medido por la tasa representativa del mercado (TRM), el índice del tipo de cambio real (ITCR), el emerging market bond index (EMBI)74, los credit default swaps (CDS)75 y las remesas76. Como se observa en las columnas (1) y (2) de los gráficos 19, 20 y 21, todas las variables consideradas tuvieron más fases de contracción que la economía en su conjunto77.
En 1999 el país experimentó un desequilibrio financiero y fiscal que desembocó en una caída del PIB del 4,8 %. Esta contracción de la demanda interna redujo las importaciones en un 27 %, lo que generó un fuerte ajuste en la cuenta corriente, al alcanzar un superávit del 1,1 % del PIB (Pérez-Reyna y Osorio, 2018) —Gráfico 21, columnas (1) y (3), panel A—. Internacionalmente, algunos países asiáticos experimentaron una profunda crisis económica, la cual se originó en Tailandia a mediados de 1997 y se propagó rápidamente a otros países de la región, como Corea del Sur, Indonesia y Malasia (Arndt y Hill, 1999). Colombia también resultó afectada por dichas crisis pues, dada la mayor aversión al riesgo de los inversionistas internacionales, los flujos de capital hacia los países emergentes, incluyendo Colombia, se vieron reducidos (Salvatore, 1998). Esto contribuyó al deterioro de las fuentes de financiamiento del déficit de la cuenta corriente, la cual presentó un fuerte ajuste.
Dicha crisis provocó, también, el deterioro de los términos de intercambio del país —que mide la cantidad de bienes importados que se pueden obtener a cambio de una unidad de bienes exportados (Gráfico 19, columnas (1) y (3), panel C)—, debido a la caída en los precios de las materias primas (Cabalu, 1999), importante fuente de ingresos externos para Colombia.
Como consecuencia de los desequilibrios fiscal y financiero que vivía el país, agravada por la crisis en el sudeste asiático, la percepción de riesgo del país aumentó significativamente, lo cual se vio reflejado en un incremento sustancial del EMBI de Colombia (Gráfico 20, panel C). Con la disminución de la demanda externa, la reducción de los flujos de capital y el deterioro de los términos de intercambio, detonados por la crisis asiática y los desequilibrios internos, se acentuó la contracción de la actividad económica en el país y el incremento del tipo de cambio real (Gráfico 20, panel B).
Entre las medidas adoptadas en Colombia al finalizar el siglo anterior, para hacer frente a la crisis se estableció un régimen de tipo de cambio flotante, el cual sigue rigiendo en la actualidad, en armonía con el esquema de metas de inflación78,79.
La recesión de 2008, originada en Estados Unidos y propagada rápidamente a otras economías, se constituyó en una crisis global, como ya hemos mencionado en subsecciones previas (véase Reinhart y Rogoff, 2009). La confianza en el sistema financiero se erosionó, lo que llevó a una contracción del crédito y a una crisis de liquidez global. Colombia, al igual que otros países emergentes, sintió los efectos de la Gran Recesión (Crisis Financiera Internacional), como se denominó el choque de 2008 en Estados Unidos, aunque su impacto fue menos severo que en las economías desarrolladas. Sin embargo, hemos visto que nuestra cronología de referencia identifica una fase de recesión entre febrero de 2008 y marzo de 2009. En primer lugar, la demanda externa se redujo significativamente, afectando las exportaciones colombianas. Durante la crisis, los términos de intercambio se deterioraron (Gráfico 19, panel C) debido a la caída de los precios de las materias primas, lo que redujo el poder adquisitivo de las exportaciones colombianas (Ocampo, 2009). Tanto el valor como la cantidad de las exportaciones del país se redujeron sustancialmente. Las importaciones, por su parte, fueron las que presentaron los mayores impactos, cayendo cerca del 13 % anual en dólares entre 2008 y 2009 (Restrepo-Ángel et al., 2014). Después de la crisis, los términos de intercambio se recuperaron, e incluso sobrepasaron niveles previos en un lapso de aproximadamente dos años y medio.
Del mismo modo, se registraron reducciones importantes en las remesas de los trabajadores desde comienzos de 2009, después de una alta volatilidad en 2008, como se observa en el Gráfico 21 (panel B). Todo lo anterior explicó la reducción en el déficit en la CC del 2,7 % del PIB en 2008 al 1,9 % en 2009 (Gráfico 19, columna (1), panel A).
Por su parte, el índice EMBI de Colombia se elevó, reflejando una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores internacionales (Gráfico 20, panel C), lo cual dificultó el acceso a financiamiento externo y encareció el costo del crédito (Restrepo-Ángel et al., 2014). Una vez finalizada la crisis, los niveles del EMBI tardaron más en retornar a sus niveles previos a esta (comparados con su rápido aumento), una vez el país resintió sus efectos durante este choque. Adicionalmente, la menor demanda por moneda local y la mayor aversión al riesgo llevaron a una depreciación del peso colombiano, así como del tipo de cambio real (Gráfico 20, panel B).
La última recesión, que según la cronología de referencia comenzó en octubre de 2019, se vio exacerbada por la crisis que desencadenó la pandemia del covid-19, incluyendo confinamientos y restricciones a la movilidad que los gobiernos de todo el mundo impusieron para contener la propagación del virus. Al igual que otras naciones, Colombia se vio fuertemente afectada, experimentando cambios significativos en sus indicadores macroeconómicos.
En cuanto al tipo de cambio nominal, en el Gráfico 20 (panel A) se observa que tanto en la crisis de 2008-2009 como en la de 2019-2020 se presentaron fases de aceleración de esta variable con respecto de su tendencia.
Las medidas adoptadas paralizaron muchas actividades económicas, lo que generó contracciones de oferta y demanda. La pandemia interrumpió también las cadenas de suministro globales, generando escasez de productos y aumentando los costos de producción. Adicionalmente, durante la crisis se registró un desplome del consumo y la inversión a nivel mundial, lo que redujo fuertemente la demanda de las exportaciones colombianas. La incertidumbre generada por la pandemia llevó a la disminución del consumo de los hogares, como se documenta en la subsección siguiente (Gráfico 22, columna (1), panel C)80.
Según cifras oficiales, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró una reducción del déficit del 4,6 % del PIB en 2019 al 3,4 % del PIB en 2020 (Gráfico 19, columna (1), panel A). Esto, como resultado de una caída drástica de las importaciones, debido a la contracción de la demanda interna (Gráfico 19, columna (1), panel B). Lo anterior fue parcialmente compensado por una reducción de las exportaciones en el 23 % anual al cierre de 2020. La disminución de la demanda mundial, especialmente en sectores como el petróleo y el turismo, soportó dicha caída. Además, la crisis económica en los países de origen de las remesas generó una disminución en los flujos de entrada por concepto de estos recursos hacia Colombia, lo que afectó el consumo y el ingreso disponible de las familias.
La disminución de los precios de exportación y el aumento de los precios de importación se reflejó en el deterioro de los términos de intercambio de Colombia (Gráfico 19, columna (1), panel C). En particular, los precios de las materias primas, como el petróleo, el carbón y el café, experimentaron una fuerte caída en el primer trimestre de 2020, debido a la menor demanda mundial y al exceso de oferta por cuenta de las restricciones de movilidad (Banco de España, 2020). De hecho, en abril de 2020 el precio internacional del petróleo llegó a ser negativo por primera vez en la historia, alcanzando -USD 37 por barril81. Como se puede observar en el Gráfico 19, panel C, la caída en los términos de intercambio durante la pandemia fue más rápida y profunda que algunas otras, pese a que ya venían en descenso, según se marca en su propia cronología (véanse las columnas 1, 2 y 3).
Adicionalmente, la incertidumbre generada por la pandemia y la desaceleración económica aumentaron la percepción de riesgo de los inversionistas sobre Colombia. Este aumento del riesgo país se tradujo en un mayor costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas colombianas (Gráfico 21, panel A). Si bien el EMBI Colombia se redujo sustancialmente en los trimestres posteriores a la llegada de la pandemia, a la fecha de cierre del periodo muestral de este documento (agosto de 2022), no había retornado a los niveles previos.
Durante el primer semestre de 2020, el peso colombiano se depreció significativamente frente al dólar estadounidense debido a la alta incertidumbre global y la caída de los precios del petróleo, lo que redujo sustancialmente el ingreso de divisas al país. Posteriormente, y a medida que las economías comenzaron a normalizarse y las disposiciones de estímulo implementadas empezaron a surtir efecto, el tipo de cambio mostró cierta estabilidad, aunque permaneció en niveles altos, comparados con registros históricos. Para 2021 y 2022 el tipo de cambio real continuó fluctuando, influenciado por la relación entre la inflación interna y externa, así como por las políticas monetarias de los principales bancos centrales y por las elecciones presidenciales en Colombia —Gráfico 20, columna (1)—.
En la columna (3) de los gráficos 19 y 20 se observan comportamientos intuitivos de las variables en las distintas fases de recesión, de acuerdo con el ciclo de referencia. Llama la atención la sobrerreacción de la cuenta corriente como proporción del PIB. Sin embargo, pese a la naturaleza (origen) tan diferente de las fases de recesión, hay ciertas regularidades informativas, sobre todo en las tres variables de los gráficos 20 y 21 (panel A); esto es: la TRM, el ITCR, el EMBI y los CDS. En las fases de recesión muestran un aumento en el riesgo.
Con todo lo anterior, las variables del sector externo que presentan la mayor coherencia contemporánea con el ciclo de referencia son los CDS (0,703), los términos de intercambio (ITI: 0,705) y los egresos externos como proporción del PIB (0,664), como se observa en el Cuadro A.3.1 del Anexo 3. Esta última variable también exhibe sincronizaciones importantes con el ciclo de referencia, tanto seis (0,657) como tres (0,660) meses adelante, según se observa en los cuadros A.3.2. y A.3.3 del Anexo 3. Un valor similar en la coherencia se observa cuando el ciclo de referencia adelanta el ciclo de los egresos externos como proporción del PIB. El caso de los CDS es interesante, ya que los indicadores de sincronización son de valor similar y siempre significativos, tanto cuando se adelanta como cuando se rezaga al ciclo de referencia. La sincronización contemporánea de la TRM (0,678) es significativa y no es muy distante de las variables anteriores, al igual que los indicadores de sincronización de la TRM adelantados (seis y tres meses) y rezagados (seis y tres meses), los cuales oscilan entre 0,687 y 0,703 que, sin ser grandes números, son significativos al 5 %.
Al considerar los ciclos de crecimiento, se destacan las correlaciones de los componentes cíclicos del EMBI (-0,453 por wavelets), el ITI (0,502), y los CDS (-0,176), con su similar del IPI y de la cuenta corriente (-0,648) y los egresos externos (0,807), ambos como proporción del PIB, con el componente cíclico de este último (véase el Cuadro A.3.1). En la óptica de los ciclos de crecimiento, estas dos variables se catalogan como contracíclica y procíclica, respectivamente. De acuerdo con la correlación cruzada entre el componente cíclico de la tasa de cambio nominal y el del IPI, la TRM es contracíclica, pero con números muy pequeños, alrededor de 0,08.
En materia de adelantos y rezagos de los componentes cíclicos, los resultados son más nítidos cuando las variables, excepto el ITCR, adelantan el componente cíclico del IPI. Las correlaciones adelantadas y rezagadas de los CDS son difíciles de establecer, ya que los valores, además de no ser muy grandes, algunos son no significativos y cambian de signo, dependiendo del filtro utilizado. En el caso de la cuenta corriente y los egresos externos, las correlaciones con el ciclo del PIB son significativas, se mantienen los signos, aunque, en buena medida, las magnitudes no son muy grandes, tanto cuando se adelantan como cuando se rezagan entre sí. Son variables claramente endógenas.
En materia de capacidad predictiva de la actividad económica de las variables en frecuencia trimestral (cuenta corriente y egresos externos), solamente al 10 % de significancia, se puede rechazar la hipótesis nula de que dichas variables no causan, en el sentido de Granger, la variación trimestral del PIB (véase el Cuadro A.3.8). El ITI, los CDS y las remesas sí tienen poder predictivo sobre el IPI, de acuerdo con dicha prueba, como se observa en el Cuadro A.3.6 del Anexo 3.
La capacidad predictiva de la actividad económica por parte de la tasa de cambio nominal sugiere que esta causa la variación trimestral y semestral del IPI en el sentido de Granger, y que los modelos tienen un ajuste relativamente importante, a juzgar por el coeficiente de determinación ajustado (véase el Cuadro A.3.6 del Anexo 3).
En resumen, las tres recesiones de la muestra han venido acompañadas de reducciones en el déficit de la cuenta corriente y reducciones en los egresos externos, que, en general, reflejan el ajuste que sufre la demanda interna durante esos periodos. En las tres recesiones, los términos de intercambio, que, en general, no dependen de las condiciones económicas en Colombia, han caído, posiblemente porque los tres episodios han coincidido con crisis externas. Finalmente, en las fases de contracción de la muestra el riesgo país ha aumentado, y tanto el ITCR como la TRM se han depreciado, lo que en principio sería una regularidad de las fases de contracción.
4.4. Sector real y confianza del consumidor82
En esta subsección se analiza la relación del ciclo de referencia con algunas de las variables más representativas del desempeño agregado de la economía, así como sus propiedades cíclicas. Estas variables son: el IPI, el ISE, el comercio al por menor (consumo de los hogares) y el índice de confianza del consumidor (ICC). Todas estas variables en frecuencia mensual con distintos periodos muestrales. Sin embargo, a este análisis también se incorporan el consumo de los hogares en frecuencia trimestral, la FBCF y la variación de existencias, la primera desde marzo de 1977 y las dos últimas desde el año 2000.
Según señala el DANE (2020), en el documento de metodología del IPI, “[...] este es un indicador de la evolución mensual de los volúmenes y cantidades de la producción, calculado con base en la información de producción que suministran mensualmente los agentes industriales por medio de la Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (Emmet) y registros administrativos provenientes de entidades externas al DANE”. El IPI tiene como finalidad estimar la evolución mensual de los sectores mineroenergético, manufacturero, suministro de electricidad y gas, y captación, tratamiento y distribución de agua en el corto plazo, mediante la variable de producción real83.
En cuanto al ISE, el DANE (2016) señala que este: “[...] se concibió como un indicador mensual que permite seguir el pulso a la dinámica de la actividad económica nacional, integrando la información disponible en el corto plazo en un marco conceptual uniforme y coherente que se apoya en el Sistema de Cuentas Nacionales”. Para este ESPE, la variable comienza desde enero del año 2000.
El índice de comercio al por menor, o comercio minorista sin combustibles ni vehículos, utilizado en este documento como proxy del consumo de los hogares, representa “la reventa (venta sin transformación) de mercancías o productos nuevos o usados, disponibles para la vista del público, destinados exclusivamente al consumo o uso personal o doméstico” (DANE, 2002). Esta variable fue estudiada recientemente por Arango et al. (2024), quienes identifican los factores que la explican a lo largo de las dos últimas décadas. Finalmente, el ICC, publicado por Fedesarrollo: “[...] resume la percepción y las expectativas de los consumidores sobre las condiciones económicas del país y del hogar, así como la disposición de los individuos para realizar gastos en bienes durables, como muebles, electrodomésticos, vehículos, e incluso decisiones de más largo plazo, como la adquisición de vivienda. Este indicador pretende seguir de cerca el comportamiento de la demanda y registrar cambios en las preferencias y en los hábitos de consumo de las familias colombianas” (Cárdenas-Hurtado y Hernández-Montes, 2018).
Según el DANE, la formación bruta de capital “se asocia con la inversión en bienes y servicios de la economía; incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la adquisición menos disposición de objetos valiosos”. En las series disponibles, se puede separar la formación bruta de capital fijo de la variación de existencias.
Los gráficos 22 y 23 muestran el comportamiento de las variables disponibles en frecuencia mensual. En la columna (1) se observa que desde 1975 el IPI ha tenido siete ciclos completos, medidos de pico a pico, mientras que el ISE, el comercio al por menor y el ICC, cuya información está disponible desde los años 2000, 2003 y 2001, respectivamente, registran cero y cinco ciclos completos. El comercio al por menor sin combustibles ni vehículos solamente tuvo una fase de recesión, la cual se produjo entre 2008 y 2009. Es muy importante señalar que el algoritmo Bry-Boschan no logró detectar ninguna fase de recesión durante el siglo XXI para el ISE, por ello la serie de la columna (1), panel B, del Gráfico 22 no registra zonas grises.
En la columna (2) se cotejan los periodos de expansión y recesión de las variables con el ciclo de referencia. La crisis de 2008 se observa en el IPI, el comercio y el ICC, mientras que la de 2019 no se registró en el IPI, el ISE ni en el comercio al por menor, pero sí en el ICC. Con respecto a esta última variable, debemos señalar un hecho importante: cuando el ICC registra cambios de terreno positivo a negativo cercanos o superiores a 50 pp, la probabilidad de registrar una recesión, según el ciclo de referencia, no es despreciable. Es importante señalar que dicha variación se debe dar en un periodo de dos años o menos; así, por ejemplo, en la recesión de 2008 el ICC tuvo una variación de 49,4 pp entre diciembre de 2007 y abril de 2009. En la vecindad de la recesión de 2019-2020, el ICC registró una variación de 56,8 pp entre junio de 2018 y abril de 2020. Si bien es cierto que entre julio de 2014 y enero de 2017 tuvo también una variación de 56,8 pp, esta se produjo en un espacio de treinta meses84.
En la columna (3) de los gráficos 22 y 23 se observa que las cuatro variables en frecuencia mensual presentaron caídas en la vecindad del valle de la recesión de 2019, el cual se produjo en abril de 2020. Si bien el ISE tuvo un turning point en abril de 2020, las características de esta caída (muy breve y repentina, aunque profunda), no cumplió los requerimientos del algoritmo Bry-Boschan para ser señalada como una fase de contracción en su evolución. El IPI también mostró una caída en 1997, aunque comenzó a repuntar meses antes del valle. En 2008 esta variable también tuvo un descenso entre el pico y el valle.
Los indicadores de concordancia del IPI, el ISE, el comercio al por menor y el ICC se sitúan en 0,748, 0,930, 0,957 y 0,672, respectivamente, todos significativos, de acuerdo con el procedimiento de McDermott y Scott (2000). Sin embargo, se debe resaltar la notoria contribución que, excepto en el caso del ISE, hicieron los periodos de recesión conjunta de cada variable con el ciclo de referencia. Los números de sincronización, en este caso, son, respectivamente: 0,061, 0,0513, y 0,076, donde este último, que corresponde al ICC, es uno de los más altos entre todas las variables consideradas en este documento (véase el Cuadro A.3.1 del Anexo 3).
Dada la frecuencia de la información (mensual), el cuadro anexo señalado presenta las correlaciones de los componentes transitorios de las variables con el componente transitorio respectivo, obtenido mediante los filtros wavelets y Baxter-King, del IPI y el ISE, y entre estas dos variables. En este caso, las correlaciones son de magnitud elevada (por encima de 0,8), excepto para el ICC, las cuales se ubican entre 0,42 y 0,56.
En materia de adelantos y rezagos, según los componentes cíclicos, los mayores valores se encuentran entre el comercio al por menor y el IPI (véase el Cuadro A.3.3), cuando este último adelanta tres meses al comercio (0,728). Entre el ISE y el IPI también hay altas correlaciones, especialmente cuando el IPI adelanta tres meses al ISE (0,836 y 0,725, por wavelets y Baxter-King, respectivamente).
En cuanto a la capacidad de predecir los componentes cíclicos del IPI y el ISE, se destacan los modelos diseñados para pronosticar los cambios trimestrales y semestrales del ISE un periodo adelante —véanse ecuaciones (6) y (7)—. Si bien hay algunos aumentos del  al incluir el pasado reciente del comercio al por menor, que, de por sí, son altos en su versión autorregresiva, se puede rechazar la hipótesis nula de que el IPI, el comercio al por menor y el ICC no causan el ISE en el sentido de Granger.
al incluir el pasado reciente del comercio al por menor, que, de por sí, son altos en su versión autorregresiva, se puede rechazar la hipótesis nula de que el IPI, el comercio al por menor y el ICC no causan el ISE en el sentido de Granger.
En materia de propiedades cíclicas, las variables no exhiben particularidades especiales. La alta desviación estándar del ICC se explica por las unidades de análisis de la variable. Finalmente, no hay asimetrías estadísticamente significativas de las cuatro variables, calculadas siguiendo las ecuaciones (8) y (9).
En relación con las tres variables definidas en frecuencia trimestral, como son la FBCF, la variación de existencias (modelada suponiendo que aumentos de los inventarios son una contracción) y el consumo de los hogares (véase el Gráfico 24), solamente la FBCF y el consumo exhiben importantes sincronizaciones contemporáneas con el ciclo de referencia: 0,714 y 0,880, en su orden, ambas estadísticamente significativas. Los inventarios son prácticamente acíclicos: su estadístico de sincronización contemporánea es 0,418, como se observa en el Cuadro A.3.1. Más aún, en ningún adelanto ni retraso los inventarios exhiben números significativos frente al ciclo de referencia, excepto cuando está tres meses por detrás del ciclo de referencia, como se observa en los cuadros A.3.2 a A.3.5.
El consumo, por su parte, exhibe indicadores de sincronización significativos en todos los adelantos y rezagos, frente al ciclo de referencia; mientras que la FBCF tiene coherencia significativa, además de la contemporánea ya mencionada, cuando adelanta tres meses al ciclo de referencia, como se observa en el Cuadro A.3.3.
Los coeficientes de correlación cruzada estimados utilizando los componentes cíclicos del consumo y el PIB muestran resultados significativos estadísticamente y de magnitud importante no solo en el caso contemporáneo del consumo sino también en los dos adelantos y rezagos. En el caso de los componentes cíclicos contemporáneos obtenidos con los filtros wavelets y Baxter-King, los coeficientes ascienden a 0,969 y 0,941, respectivamente. Las correlaciones adelantadas, si bien son significativas estadísticamente, cambian de signo dependiendo de que el adelanto o rezago sea seis o tres meses (véanse Cuadros A.3.1 a A.3.5).
En los modelos utilizados para predecir las variaciones semestrales y trimestrales del PIB, no hay evidencia de que rezagos del consumo ayudan a predecir las variaciones semestrales del PIB un trimestre adelante; por tanto, no se puede rechazar la hipótesis de que el consumo no causa, en el sentido de Granger, las variaciones ni semestrales ni trimestrales del PIB un trimestre adelante. Por otro lado, la variación de existencias no ayuda a predecir cambios trimestrales o semestrales del PIB un trimestre adelante (véase el Cuadro A.3.8). La conclusión es similar para la FBCF, excepto al pronosticar variaciones semestrales del PIB un trimestre adelante.
Un aspecto importante es que el consumo en frecuencia trimestral no registra ninguna fase de recesión desde la crisis de 1997 (véase el panel C del Gráfico 24), mientras que con el indicador de comercio al por menor no hay contracciones desde 2008 (véase el panel C del Gráfico 22). En el primer caso, esto significa más de un cuarto de siglo sin registrar periodos de crisis y más de catorce años en el segundo.
En resumen, las variables mensuales aquí analizadas tienen alto grado de sincronización con el ciclo de referencia. Por otro lado, el ICC, el IPI y el comercio al por menor adelantan al ISE. El ICC exhibe las correlaciones más bajas en promedio, posiblemente porque está afectado no solamente por variables económicas, pero sus cambios abruptos coinciden con periodos de recesión. En cuanto a las variables trimestrales, el consumo de los hogares y la FBCF son procíclicas y la primera adelanta las fluctuaciones del PIB. Las variaciones de los inventarios son, en general, poco informativas sobre el ciclo de referencia. Excepto por el consumo, cuya serie ha sido muy estable en lo corrido del sigo XXI, las otras dos variables analizadas presentan más periodos de contracción que el ciclo de referencia, pero en general se contraen en periodos de recesión.
4.4.1 Índice de producción de cartón corrugado (Ipcco)85
Gran parte de los productos manufacturados destinados al consumo de hogares y empresas son embalados y luego llevados al mercado en empaques (cajas) de cartón corrugado. Este proceso convierte al índice de producción de cartón corrugado ( ), elaborado por el Banco de la República, en una herramienta muy útil para realizar un seguimiento a los movimientos de corto plazo de la producción industrial y, por tanto, es un indicador de actividad económica coyuntural. Debido a la naturaleza del empaque de cartón corrugado, el cual no puede almacenarse fácilmente a gran escala, su producción tiende a ajustarse rápidamente a los cambios en la demanda de los productos manufacturados, lo que debería garantizar que este índice se encuentre altamente correlacionado con los indicadores de la actividad industrial de manera contemporánea. En este orden de ideas, las fluctuaciones económicas capturadas por el
), elaborado por el Banco de la República, en una herramienta muy útil para realizar un seguimiento a los movimientos de corto plazo de la producción industrial y, por tanto, es un indicador de actividad económica coyuntural. Debido a la naturaleza del empaque de cartón corrugado, el cual no puede almacenarse fácilmente a gran escala, su producción tiende a ajustarse rápidamente a los cambios en la demanda de los productos manufacturados, lo que debería garantizar que este índice se encuentre altamente correlacionado con los indicadores de la actividad industrial de manera contemporánea. En este orden de ideas, las fluctuaciones económicas capturadas por el  reflejan las dinámicas de oferta y demanda de los productos manufacturados, las políticas de inventarios y la eficiencia de las cadenas de suministro del país.
reflejan las dinámicas de oferta y demanda de los productos manufacturados, las políticas de inventarios y la eficiencia de las cadenas de suministro del país.
La metodología utilizada para calcular el  sigue una aproximación al índice de Laspeyres (1871), ampliamente utilizado para medir los cambios en los volúmenes de producción con ponderaciones fijas. El
sigue una aproximación al índice de Laspeyres (1871), ampliamente utilizado para medir los cambios en los volúmenes de producción con ponderaciones fijas. El  se calcula como la suma ponderada de los índices de cada una de las empresas de la muestra, las cuales representan más del 85 % de la producción total nacional86.
se calcula como la suma ponderada de los índices de cada una de las empresas de la muestra, las cuales representan más del 85 % de la producción total nacional86.
El  ha logrado capturar diferentes periodos de expansión y contracción asociados con acontecimientos de la economía colombiana. Un ejemplo de ello es el periodo comprendido entre 2015 y 2016, marcado por una caída de la actividad económica en Colombia asociada con el deterioro de los términos de intercambio, el alza de las tasas de interés y la reducción de las exportaciones, lo que incidió en buena medida en la industria manufacturera del país, pero que no tuvo la difusión necesaria en toda la economía como para ser detectado y formar parte del ciclo de referencia. Asimismo, periodos relacionados con choques económicos, como la caída histórica de la producción manufacturera que se registró meses antes de la pandemia del covid-19, junto con las restricciones de movilidad a causa del paro nacional en mayo de 2021, las cuales incidieron en mayor medida en el suroccidente del país, región que concentra las plantas de producción de cartón corrugado más grandes de Colombia.
ha logrado capturar diferentes periodos de expansión y contracción asociados con acontecimientos de la economía colombiana. Un ejemplo de ello es el periodo comprendido entre 2015 y 2016, marcado por una caída de la actividad económica en Colombia asociada con el deterioro de los términos de intercambio, el alza de las tasas de interés y la reducción de las exportaciones, lo que incidió en buena medida en la industria manufacturera del país, pero que no tuvo la difusión necesaria en toda la economía como para ser detectado y formar parte del ciclo de referencia. Asimismo, periodos relacionados con choques económicos, como la caída histórica de la producción manufacturera que se registró meses antes de la pandemia del covid-19, junto con las restricciones de movilidad a causa del paro nacional en mayo de 2021, las cuales incidieron en mayor medida en el suroccidente del país, región que concentra las plantas de producción de cartón corrugado más grandes de Colombia.
Con la aplicación del algoritmo Bry-Boschan se determinaron tres fases de contracción de la producción de cartón corrugado, representadas en el Gráfico 25, columna (1). La primera, comprendida entre diciembre de 2015 y mayo de 2017, se caracterizó por una caída significativa de la producción de cartón corrugado debido, principalmente, al paro camionero de 2016, el cual afectó fuertemente la movilización de mercancías por el país. La escasez de transporte para los productos manufacturados generó una reducción en la demanda de cartón y una contracción de la actividad económica agregada. Posteriormente, a pesar de la finalización del paro en julio de 2016, la producción industrial continuó con un comportamiento negativo, explicado por una demanda interna débil ante las altas tasas de interés, presiones inflacionarias derivadas del paro camionero y del fenómeno de El Niño, la depreciación de la tasa de cambio y el deterioro en algunos rubros del comercio, tras el incremento en la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA) que entró en vigencia a partir de 2017, lo que afectó la demanda de cartón para el embalaje de producto terminado.
La segunda fase de contracción, comprendida entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, se relaciona estrechamente con el paro nacional de finales de 2019, que marcó un punto crítico en el país, especialmente en Bogotá, Medellín y Cali, en donde se ubican las productoras de cartón más importantes. Los bloqueos, resultado de las protestas sociales por la presentación de una reforma tributaria por parte del gobierno, impactaron la industria con interrupciones en sus procesos productivos, afectaciones en el suministro de materias primas y, en consecuencia, menor producción y ventas. Los fabricantes de cartón no pudieron movilizar sus productos hacia sus clientes por las dificultades en la logística y distribución, por lo que hubo una menor producción de cartón corrugado que se extendió hasta marzo de 2020, cuando el país se vio afectado por la crisis económica de escala mundial derivada de la pandemia por el covid-19. La disminución significativa en la demanda de bienes, aunada al cierre temporal de algunas fábricas y la interrupción de cadenas de suministro, resultaron en una caída significativa del Ipcco, el cual encontró su valor mínimo en mayo de 2020.
Finalmente, el algoritmo Bry-Boschan sugiere la presencia de una fase de contracción que inició en mayo de 2022. En este periodo, la producción de cartón corrugado reflejó la disminución de la demanda de la industria por razones que valdría la pena verificar más adelante, pero que podrían estar asociadas con una política monetaria contractiva que buscaba contener la inflación y una serie de factores externos, que incluyeron el aumento de los costos de producción debido a la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de la tasa de cambio, la crisis logística en el comercio internacional y la alta incertidumbre pospandemia.
En comparación con la cronología de referencia, se observa una discrepancia en la primera fase de contracción del  , que inicia en diciembre de 2015 y finaliza en mayo de 2017, y en el inicio de una última fase en mayo de 2022, como se observa en el Gráfico 25, columna (2). Sin embargo, coincide en la segunda fase del
, que inicia en diciembre de 2015 y finaliza en mayo de 2017, y en el inicio de una última fase en mayo de 2022, como se observa en el Gráfico 25, columna (2). Sin embargo, coincide en la segunda fase del  en fechas cercanas, particularmente en el pico de finales de 2019, y el valle, antes de finalizar el primer semestre de 2020, cuando se observa una clara desaceleración del índice de cartón corrugado, que se caracterizó por una caída histórica en la producción industrial nacional. Como dijimos, el turning point del
en fechas cercanas, particularmente en el pico de finales de 2019, y el valle, antes de finalizar el primer semestre de 2020, cuando se observa una clara desaceleración del índice de cartón corrugado, que se caracterizó por una caída histórica en la producción industrial nacional. Como dijimos, el turning point del  se registró mayo de 2020, un mes después que el del ciclo de referencia.
se registró mayo de 2020, un mes después que el del ciclo de referencia.
La coherencia entre la cronología de referencia y el ciclo del  registra su valor máximo en términos contemporáneos (0,855), aunque también se destaca la sincronización cuando el ciclo de referencia adelanta tres meses al ciclo del
registra su valor máximo en términos contemporáneos (0,855), aunque también se destaca la sincronización cuando el ciclo de referencia adelanta tres meses al ciclo del  (0,837 en el Cuadro A.3.5) y cuando este último adelanta al primero (0,818) el mismo periodo (Cuadro A.3.3). Las correlaciones cruzadas en estos mismos lapsos de adelanto y retraso son más altas que las correspondientes a seis meses. Sin embargo, llama la atención que la correlación entre los componentes cíclicos del
(0,837 en el Cuadro A.3.5) y cuando este último adelanta al primero (0,818) el mismo periodo (Cuadro A.3.3). Las correlaciones cruzadas en estos mismos lapsos de adelanto y retraso son más altas que las correspondientes a seis meses. Sin embargo, llama la atención que la correlación entre los componentes cíclicos del  y el
y el  superen sus similares con el
superen sus similares con el  con las dos técnicas de descomposición: wavelets y Baxter-King, como se observa en el Cuadro A.3.3. Esta situación se revierte cuando el componente cíclico del
con las dos técnicas de descomposición: wavelets y Baxter-King, como se observa en el Cuadro A.3.3. Esta situación se revierte cuando el componente cíclico del  es el que adelanta, como se muestra en el Cuadro A.3.5. En materia de pronósticos, el
es el que adelanta, como se muestra en el Cuadro A.3.5. En materia de pronósticos, el  no causa en el sentido de Granger al
no causa en el sentido de Granger al  ni tampoco al
ni tampoco al  (cuadros A.3.6 y A.3.7) y el ajuste de los modelos no mejora al incluir polinomios de rezagos del
(cuadros A.3.6 y A.3.7) y el ajuste de los modelos no mejora al incluir polinomios de rezagos del  .
.
4.5. Mercado de la vivienda87
La literatura especializada ha señalado que la vivienda mantiene una estrecha relación con el ciclo de negocios de los países, controlando por sus características socioeconómicas e institucionales. En el caso de las economías avanzadas, diversos estudios muestran que los precios de la vivienda son un indicador adelantado de la actividad económica, principalmente mediante canales como el crédito hipotecario, el efecto riqueza y la inversión en construcción (Leamer, 2007; Iacoviello y Neri, 2010; Claessens et al., 2011; Lee y Song, 2015; Chien, Wang y Zeng, 2016; Aastveit et al., 2022). Sin embargo, algunos han señalado que su capacidad de anticipación depende, en buena medida, de las características estructurales de cada economía (Huang et al., 2020). Otros estudios han establecido que, para estas economías, los ciclos de la vivienda son asimétricos, con una especial profundización durante las caídas (Andre et al., 2019; Chien, Wang y Zeng 2016; Chowdhury, 2024; Agnello y Schuknecht, 2011; Canepa et al., 2020). Por el lado de las economías emergentes, la relación del mercado de la vivienda con el ciclo de negocios suele ser más heterogénea: en algunos casos es más coincidente (Idrovo y Aguirre, 2007; Alola, 2020) o incluso rezagada frente al ciclo económico (Nasiri, 2020), en medio de una menor profundización financiera y presencia de restricciones crediticias.
En Colombia la importancia del mercado de la vivienda no es menor. Por un lado, la construcción de edificaciones tiene una participación relevante en la generación de valor agregado (3,3 %), es intensiva en mano de obra y mantiene importantes encadenamientos hacia atrás con otros sectores de la economía. Junto con esto, la vivienda representa el tercer componente más importante de la inversión (FBCF) en las cuentas nacionales, después de la inversión en maquinaria y equipo, y las obras civiles. Por otro lado, la cartera hipotecaria representa alrededor del 17,5 % y 33,9 % de la cartera de los establecimientos de crédito y del endeudamiento de los hogares88, respectivamente. Dado lo anterior, esta subsección analiza el comportamiento de variables fundamentales del mercado de la vivienda en el contexto del ciclo económico colombiano.
Los episodios de deterioro más importantes en la historia del mercado de la vivienda se identifican con señales de debilidad de los precios de la vivienda, ralentización del ritmo del mercado y disminución de la cartera hipotecaria. Este fue el caso de finales de la década de los noventa, periodo en el cual la crisis hipotecaria se reflejó en caídas históricas de los precios reales de la vivienda tanto nueva como usada, que perduraron hasta comienzos del presente siglo, y en importantes riesgos y pérdidas en el sistema financiero.
Con respecto a los últimos veinte años, entre 2008 y 2009 el desempeño del mercado de la vivienda no estuvo afectado de manera notoria por la crisis financiera internacional. A mediados de la segunda década de este siglo, el sector manifestó alguna debilidad en un entorno de menor ingreso nacional y mayores tasas de interés, a juzgar por la ralentización en el ritmo de ventas (véanse los paneles A y B del Gráfico 27). Sin embargo, en ese periodo los indicadores utilizados no sugieren la ocurrencia de una fase de contracción que se pudiera incorporar al ciclo de referencia (véase la sección 3).
Más recientemente, la recesión que comenzó al finalizar 2019 afectó fundamentalmente las ventas durante el primer semestre de 2020, lo que incidió de modo marginal en los precios. No obstante, en línea con la fase de recesión de seis meses, que duró hasta abril de 2020, el mercado de la vivienda observó una pronta e importante recuperación, jalonada por una mayor demanda de vivienda, la cual ubicó al mercado en máximos históricos en los meses posteriores, según sugieren las ventas.
Las variables presentadas en el Gráfico 26 son: la variación anual del índice de precios de vivienda usada del Banco de la República (IPVU-BR, 2018 = 100), que mide la evolución trimestral de los precios de la vivienda usada para Bogotá, Medellín, Cali y municipios aledaños a las dos primeras; la variación anual del índice de precios de vivienda nueva del DANE (IPVN-DANE, 2018 = 100), que mide la evolución trimestral de los precios de la vivienda nueva, en proceso de construcción y/o hasta la última unidad vendida, y que tiene una cobertura de 53 municipios89; y, por último, la cartera hipotecaria, que es la cartera de vivienda de los establecimientos de crédito. Estas tres variables se deflactan con el IPC sin alimentos ni regulados. El Gráfico 27 presenta las ventas, que son las unidades de vivienda nueva o etapas que fueron vendidas en cada mes.
El Gráfico 26 muestra el comportamiento de estas tres variables del mercado de la vivienda a lo largo del ciclo y durante las recesiones, hasta agosto de 2022, desde diferentes inicios: la variación anual del IPVU-BR, desde enero de 1988; la variación anual del IPVN-DANE, desde enero de 1997; y la cartera hipotecaria, desde agosto de 1990. Por último, las ventas de vivienda en miles de unidades, en el Gráfico 27, desde marzo de 2010.
La variación del IPVU-BR presenta doce fases de contracción; la última sin fecha en el el valle. La más prolongada de dichas fases se presentó entre 2012 y 2017, pero la más profunda entre 1998 y 1999, periodo en el cual la economía experimentó una recesión y se presentó una crisis hipotecaria y financiera.
Por su parte, la variación del IPVN-DANE tuvo diez fases de contracción, tres de las cuales coinciden con las del ciclo de referencia. La sincronización entre el IPVN-DANE y el ciclo de referencia se estima en 0,532 —véase la ecuación (3)—, no significativa estadísticamente, como se observa en el Cuadro A.3.1 del Anexo 3, debido a la baja coincidencia de las fases de expansión de ambas variables. La concordancia contemporánea entre el ciclo de referencia y la variación del precio de la vivienda usada es aún menor (0,483).
Finalmente, las unidades vendidas registran tres fases de contracción entre 2010 y 2022, ninguna de las cuales coincide con la única fase de recesión del ciclo de referencia que se presentó entre 2019 y 2020, de acuerdo con la información gráfica de la columna (2) del Gráfico 27. Por tanto, la sincronización contemporánea de las ventas de vivienda con el ciclo de referencia (0,780) se presenta fundamentalmente en las fases de expansión de ambas cronologías, según el Cuadro A.3.1 del Anexo 3.
La columna (3) de los gráficos 26 y 27 muestra el desempeño de cada una de las cuatro variables en las fases de recesión del ciclo de referencia, en las que se contaba con información. La variable IPVU-BR no solo tuvo caídas persistentes durante los veinte meses que duró la recesión de finales del siglo pasado y en el periodo posterior, sino también en las fases de 2008 y 2019, en esta última desde octubre de 2019. Un comportamiento similar exhibió la variación de los IPVN-DANE, no solo en la fase de recesión de finales del siglo XX, sino también en las de 2008 y 2019, desde febrero en este último caso. La cartera experimentó expansiones en 2008 y 2019 y una caída persistente en 1997. Las ventas de vivienda, variable disponible desde marzo de 2010, tuvieron una caída de solo tres meses en los seis meses de la fase de 2019 que marca la cronología de referencia90.
El Cuadro A.3.1. del Anexo 3 muestra la sincronización de las variables del mercado de la vivienda con el ciclo de referencia. En dicho cuadro, además del IPVU-BR, el IPVN-DANE y las ventas de vivienda, también aparecen la cartera hipotecaria, la rotación del mercado, los lanzamientos de proyectos de vivienda, las iniciaciones de vivienda y las renuncias (o desistimientos de compra)91. Se observa que la mayor sincronización se registra con iniciaciones y lanzamientos de vivienda (0,860 y 0,787, respectivamente), ambas estadísticamente significativas. La menor sincronización con el ciclo de referencia la tiene la variable de renuncias, la cual, al ser menor que 0,5, sugiere que tiende a ser entre acíclica y contracíclica92, 93.
En el Cuadro A.3.2. del Anexo 3 se observa que cuando las variables se adelantan seis meses,  , la sincronización es significativa para todas las variables, excepto para la rotación del mercado, las renuncias y las variaciones de los precios. Cuando las variables adelantan tres meses al ciclo de referencia (Cuadro A.3.3) los resultados son cualitativamente similares, al igual que cuando rezagan al ciclo tres y seis meses (véanse los cuadros A.3.4. y A.3.5 del Anexo 3). Los resultados del análisis de sincronización deben analizarse con cuidado, ya que los altos coeficientes se producen por la gran coincidencia de periodos de expansión más que de recesión.
, la sincronización es significativa para todas las variables, excepto para la rotación del mercado, las renuncias y las variaciones de los precios. Cuando las variables adelantan tres meses al ciclo de referencia (Cuadro A.3.3) los resultados son cualitativamente similares, al igual que cuando rezagan al ciclo tres y seis meses (véanse los cuadros A.3.4. y A.3.5 del Anexo 3). Los resultados del análisis de sincronización deben analizarse con cuidado, ya que los altos coeficientes se producen por la gran coincidencia de periodos de expansión más que de recesión.
De acuerdo con el Cuadro A.3.1, la cartera hipotecaria es una variable acíclica, al observar sus coeficientes de correlación cruzada con el IPI y el ISE, mientras que la rotación del mercado es contracíclica. Las ventas de vivienda, las iniciaciones, la rotación y los lanzamientos tienen correlaciones cruzadas intuitivas y significativas. No obstante, las variables del mercado de la vivienda no exhiben, en general, una alta capacidad de anticipación de la actividad económica, como se puede observar en los cuadros A.3.2 y A.3.3, a juzgar por las correlaciones cruzadas de las variables anticipadas seis y tres meses con el IPI y el ISE. Las iniciaciones de vivienda y, en alguna medida, la rotación del mercado, son excepciones, pese a que los coeficientes de correlación de sus componentes cíclicos obtenidos por ambos métodos (wavelets y Baxter-King) con las dos variables de actividad económica sean tan diferentes. Cuando la correlación cruzada se mide con seis meses de rezago, solo las ventas de vivienda exhiben coeficientes importantes y significativos, siendo el obtenido con el ISE, filtrado por wavelets (-0,673), el de mayor magnitud, como se observa en el Cuadro A.3.4 del Anexo 3. Sin embargo, el que esta variable luzca contracíclica y que los distintos coeficientes sean tan dispersos, sugiere que estos resultados son poco indicativos de la relación de las ventas de vivienda y las fluctuaciones, ya que, como veíamos en el panel A del Gráfico 27, las tres fases de contracción de esa variable no coincidieron con la única que tuvo el ciclo de referencia después de 2010. Con tres meses de rezago, las variables no registran coeficientes de correlación importantes con las variables de la actividad económica (véase el Cuadro A.3.5).
En el Cuadro A.3.6 se observa que los lanzamientos de proyectos de vivienda, variable disponible desde marzo de 2010, ayudan a predecir las variaciones trimestrales y semestrales del IPI un mes adelante (mejoran el  del modelo) y causan, en el sentido de Granger, dichas variaciones94. No sucede igual en el modelo de rezagos de orden seis de variaciones trimestrales del IPI, en donde el p-valor de la hipótesis nula sobre la causalidad de Granger es de 0,277. Las variaciones semestrales de las ventas de vivienda también mejoran el ajuste del modelo de crecimientos semestrales del IPI, como se observa en el Cuadro A.3.6 (aumentan los
del modelo) y causan, en el sentido de Granger, dichas variaciones94. No sucede igual en el modelo de rezagos de orden seis de variaciones trimestrales del IPI, en donde el p-valor de la hipótesis nula sobre la causalidad de Granger es de 0,277. Las variaciones semestrales de las ventas de vivienda también mejoran el ajuste del modelo de crecimientos semestrales del IPI, como se observa en el Cuadro A.3.6 (aumentan los  ), y permiten rechazar la hipótesis nula de no causalidad en el sentido de Granger al 5 % de significancia, con p-valores de 0,034 y 0,043.
), y permiten rechazar la hipótesis nula de no causalidad en el sentido de Granger al 5 % de significancia, con p-valores de 0,034 y 0,043.
En el caso de las variaciones trimestrales y semestrales del ISE, según la información del Cuadro A.3.7 del Anexo 3, los modelos con el mejor ajuste corresponden a los lanzamientos de proyectos de vivienda y las ventas de vivienda, estas últimas solamente en el caso de las variaciones semestrales. La hipótesis de que la cartera hipotecaria no causa, en el sentido de Granger, los indicadores de actividad económica no se rechazan en ningún caso. Además, la inclusión de la cartera reduce los ajustes de los modelos.
En el Cuadro A.3.9 se observan dichas medidas, destacándose la alta volatilidad de variables como las ventas de vivienda, lanzamientos de proyectos y renuncias, sobre todo al utilizar el filtro Baxter-King, cuyos coeficientes ascienden a 0,109, 0,113 y 0,115, respectivamente. De acuerdo con la información del Cuadro A.3.9, ninguna de las variables del mercado de la vivienda registra medidas de asimetría significativas.
En síntesis, la recesión de 1997-1999 estuvo especialmente relacionada con el mercado de vivienda y su financiamiento, de ahí que esta fase de recesión coincida con una contracción profunda de las variables de este mercado. De hecho, tanto la variación anual de los precios como la cartera de vivienda tuvieron contracciones profundas. En las siguientes dos recesiones del ciclo de referencia (2008-2009 y 2019-2020) el mercado de la vivienda no registró fases de contracción.
Variables de actividad, como iniciaciones y ventas de vivienda, son las de mayor conexión contemporánea con el ciclo de referencia; sin embargo, esto se produce fundamentalmente por la coincidencia de las fases de expansión. La mayor volatilidad la exhiben las ventas, los lanzamientos y las renuncias; sin embargo, estas mismas (excepto las renuncias), junto con las iniciaciones, causan las variaciones semestrales del ISE y las dos primeras las variaciones semestrales del IPI, en el sentido de Granger.
4.6. Mercado laboral95
En esta subsección observamos algunas de las principales variables del mercado laboral colombiano en distintos momentos del ciclo económico. Además de examinar series como la tasa global de participación (TGP), la tasa de ocupación (TO) y la tasa de desempleo (TD), previamente analizadas por Arango, Parra-Escobar y Pinzón-Giraldo (2016), utilizando la cronología de Alfonso et al. (2013), en este ESPE se analizan nuevas variables que el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República ha venido incorporando al acervo de información disponible de manera regular; tal es el caso de los flujos cercanos a los modelos stock-flow, emparejamiento y búsqueda que suelen invocarse en las explicaciones del Reporte del Mercado Laboral del Banco de la República. Estas son: las tasas de vinculaciones (enganches), separaciones, creación y destrucción de puestos de trabajo. También se analizan la tasa de vacantes y la duración del desempleo, al igual que otras variables más tradicionales, como el PIB por hora, el PIB por persona ocupada, la tasa de informalidad y la mediana del salario de los asalariados, estas últimas disponibles en frecuencia trimestral.
El mercado laboral colombiano ha mostrado una escasa capacidad de asimilar choques sin que se afecten indicadores básicos, como la tasa de desempleo y la tasa de informalidad laboral, cuyos niveles reflejan algunas de las dificultades de dicho mercado (Arango y Hamann, 2013). Durante el periodo muestral analizado se presentaron reformas fundamentales en las normas que gobiernan el funcionamiento del mercado laboral colombiano. Tal es el caso de la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 1990, la cuales redujeron el costo de la mano de obra y apuntaron hacia una mayor flexibilización del mercado de trabajo. De igual manera, se presentaron innovaciones en el proceso de emparejamiento de trabajadores y puestos de trabajo con la creación de sistemas de información públicos96 y privados que han significado mejoras tecnológicas y han reducido fricciones en el proceso de búsqueda. No obstante, los elevados costos laborales y algunas persistentes fricciones en el mercado laboral, los incrementos del salario mínimo más allá de la inflación y de las mejoras de productividad, además de un constante bajo incremento de la productividad laboral, han resultado en una tasa de desempleo estructural relativamente alta, que recientemente ha estado alrededor del 10 %, y en una tasa de informalidad elevada, que se ha ubicado por encima del 55 %, según estadísticas recientes del DANE.
Como señalan Arango y Posada (2001), la tasa de desempleo cayó de manera casi ininterrumpida, del 14 % al 7,5 % entre 1984 y 1994; a partir de entonces inició un ascenso que culminó, en el año 2000, en una cifra récord: 20 %; después, hacia finales de 2007, la tasa de desempleo se redujo a cerca del 11 %. Sin embargo, la proporción de la ocupación asalariada, que rondaba el 40 % del empleo total a inicios del siglo, no aumentó al mismo ritmo que la disminución en la tasa de desempleo, lo cual podría ser evidencia de la falta de capacidad estructural del mercado para absorber mano de obra formal (Lasso-Valderrama, 2020).
La crisis financiera global de 2008-2009 impactó el mercado laboral colombiano, revelando debilidades estructurales para asimilar choques externos. El desempleo se incrementó, pasando del 11,1 % a inicios del 2008 al 13,5 % en noviembre de 2009, lo cual muestra un patrón contracíclico y una sincronización con el ciclo de referencia. La contracción en la producción y el cierre de plantas llevaron a una disminución del empleo formal, lo que se reflejó en una caída de la tasa de vacantes, la cual comenzó a reducirse en febrero de 2008 y llegó a tener un crecimiento del -37 % anual en abril de 2009, lo que evidencia la limitada capacidad de las empresas para demandar mano de obra durante este periodo, mostrando un comportamiento procíclico que respondió rápidamente a la contracción de la actividad económica y que cayó acorde con el menor crecimiento de la demanda.
Uno de los hechos más significativos del mercado laboral colombiano ha sido el aumento de la TGP, impulsada por la participación femenina desde los años 1990, hecho que transformó la estructura de la fuerza laboral del país (Rojas, 2015). No obstante, en la primera década del siglo XXI esta comenzó a mostrar ligeros descensos, atribuibles al incremento en el empleo y a la mejora en las condiciones laborales, las cuales favorecieron la estabilidad de los ingresos familiares. Lo anterior se vio respaldado por el incremento del número de personas inactivas que se inscribieron en el sistema educativo (Banco de la República, 2004).
De acuerdo con el panel A del Gráfico 28, a lo largo del siglo XXI la TGP ha registrado contracciones importantes. Sus expansiones se dieron entre 2009 y 2012, y entre 2020 y 2022. En las dos recesiones de este siglo, según la cronología, la TGP en el dominio nacional se redujo, aunque su sincronización con el ciclo de referencia no es significativa, debido a que esta ha tendido a reducirse desde 2012, al tiempo que la economía en promedio se ha expandido. Un resultado similar habían obtenido Arango, Parra-Escobar y Pinzón-Giraldo (2016), para quienes la evolución de la TGP en el ciclo de referencia no es clara por la interacción de tantas respuestas ante cambios en los salarios propios, incluyendo el salario de reserva, y de los demás integrantes del grupo familiar: efectos ingreso y sustitución, y efectos del trabajador adicional y trabajador desanimado97. La TO nacional tampoco reporta una sincronización significativa con el ciclo de referencia, pese a que cayó en las recesiones y, en general, las correlaciones cruzadas contemporáneas con el componente cíclico del ISE tienen magnitudes importantes y significativas; esto es: 0,795 y 0,779, por wavelets y Baxter-King, respectivamente. Con respecto al IPI, las correlaciones estimadas son también significativas, aunque las magnitudes son considerablemente inferiores: 0,583 y 0,570, respectivamente. Por último, cuando las variables de actividad económica (IPI e ISE) adelantan tres meses la TO, se obtienen correlaciones cruzadas significativas y de magnitudes importantes.
Pese a que ni la TGP ni la TO tuvieron sincronizaciones contemporáneas estadísticamente significativas con el ciclo de referencia, la TD en el dominio nacional sí la registra (0,659), según se observa en el Cuadro A.3.1 del Anexo 3. Un resultado similar obtuvieron Arango et al. (2016). La magnitud de las sincronizaciones (alrededor de 0,57) se mantiene tanto cuando la TD adelanta al ciclo de referencia como cuando lo rezaga seis y tres meses. Cuando se remueve el componente permanente de la TD y las variables de actividad económica con los filtros wavelets o Baxter-King, los coeficientes de correlación estimados sugieren que la TD es contracíclica tanto de manera contemporánea como cuando está rezagada tres meses al IPI y, principalmente, con el ISE. Si bien la TD aumentó en la crisis de 2008, su evolución fue mucho más pausada que en 2019, cuando tuvo un aumento importante, según se observa en el panel C del Gráfico de 28.
Los gráficos 29 y 30 presentan las características de los flujos (vinculaciones, separaciones, creación y destrucción de puestos de trabajo98) del mercado laboral, la tasa de vacantes y la duración de los episodios de desempleo, las cuales son calculadas por el Gamla. Inicialmente, se observa que todas las tasas de los flujos tienen más zonas grises que el ciclo de referencia; es decir, cada flujo tiene un contenido informativo diferente sobre la dinámica del mercado laboral, según se observa en los distintos paneles de los gráficos 29 y 30, que vale la pena tener en cuenta por los analistas. Aunque la economía esté en expansión, las tasas pueden subir y bajar, lo que refleja situaciones coyunturales del mercado laboral que no tuvieron la difusión necesaria en toda la economía como para constituirse en una recesión. Sin embargo, en la recesión de 2019 los cuatro flujos indicaron una situación de debilidad del mercado laboral que se vio en las tres variables del Gráfico 28.
Tanto la tasa de enganches o vinculaciones como la de creación de puestos de trabajo tienen una sincronización contemporánea moderada (0,695 y 0,563, respectivamente, pero solo la primera es estadísticamente significativa). La tasa de vinculación tiene coeficientes de coherencia altos y todos significativos estadísticamente, pero se destaca su respuesta al ciclo de referencia cuando este adelanta tres meses (0,702). Los coeficientes de coherencia contemporánea de las tasas de separaciones y destrucción de puestos de trabajo son mucho menores (0,307 y 0,453, respectivamente) y no significativos estadísticamente, lo cual sugiere que son variables acíclicas. Se destaca que, pese a lo costosos que son los procesos de búsqueda y despido, los flujos se comportaron de la manera prevista en la recesión de 2019, según se observa en la columna 3 de los gráficos 29 y 30 (panel A); esto, a pesar de que la política fiscal y la monetaria actuaron de forma rápida y fuerte para reducir el impacto de la pandemia, y algunas medidas de política fiscal se dirigieron específicamente a promover el empleo formal. Lo anterior es un asunto que requiere más análisis.
Las correlaciones cruzadas contemporáneas también muestran un comportamiento procíclico de las tasas de vinculación y creación de puestos de trabajo con respecto al IPI y al ISE, y contracíclico de las tasas de separaciones y de destrucción de puestos de trabajo. Los signos y significancia estadística de las correlaciones de los flujos adelantados seis y tres meses sugieren que su prociclicidad o contraciclicidad se mantiene, destacándose los coeficientes de correlación entre la tasa de enganches y el componente cíclico del ISE y el IPI; no obstante, la capacidad de pronóstico de la actividad económica (ISE e IPI) de los flujos es limitada, a juzgar por los p-valores de las pruebas de causalidad de Granger.
El panel B del Gráfico 30 muestra tanto la evolución de la tasa de vacantes como su desempeño a lo largo del ciclo de referencia. Esta variable muestra la relación entre la demanda de trabajo no satisfecha y el número de desempleados; es decir, es una variable que se mueve en el mismo sentido de la actividad económica. Se observan menos zonas de contracción que en el caso de los flujos, pero también en la recesión de 2019 comenzó a caer un poco antes que el grueso de la actividad económica. La tasa de vacantes es procíclica de acuerdo con el indicador de sincronización contemporáneo (0,793). Este estadístico alcanza un valor marginalmente más alto cuando el ciclo de referencia adelanta la tasa de vacantes tres meses (0,808). Algo similar ocurre con los coeficientes de correlación cruzada, cuando la tasa de vacantes rezaga seis y tres meses al IPI y al ISE (véanse los cuadros A.3.4 y A.3.5 del Anexo 3). Durante la recesión de 2019, la tasa de vacantes se incrementó levemente hasta llegar a su máximo local un mes después del valle, de acuerdo con la cronología de referencia.
En el panel C del Gráfico 30 aparece la duración en el dominio urbano (23 ciudades) de los episodios de desempleo que no tiene una sincronización contemporánea (0,476) significativa con el ciclo de referencia. Pero, más llamativo aun, es que las correlaciones con el IPI y el ISE son positivas y significativas, lo cual parece contraintuitivo. La duración de los episodios de desempleo tiene capacidad de predicción de las variaciones semestrales del IPI y el ISE a niveles de significancia del 5 % y 10 %, según las pruebas de causalidad en el sentido de Granger que aparecen en los cuadros A.3.6 y A.3.7 del Anexo 3. En la recesión de 2019, la duración, que venía en aumento desde 2015, según se registra en la columna 1 del panel C del Gráfico 30, continuó aumentando, pero lo hizo de manera aguda después de que terminó dicha recesión (véase la columna (3), panel C, del Gráfico 30).
En el contexto del mercado laboral también analizamos el PIB por hora trabajada, el PIB por persona ocupada y la mediana del salario real por hora, todas disponibles desde junio de 2007, las dos primeras en frecuencia trimestral y la última en frecuencia mensual (Gráfico 31). El PIB por hora trabajada al igual que el PIB por persona ocupada exhiben una alta sincronización con el ciclo de referencia: los indicadores son 0,823 y 0,758, ambos significativos estadísticamente. De igual manera, el salario mediano por hora en el dominio urbano exhibe una alta sincronización con la cronología; sin embargo, la correlación cruzada de los componentes transitorios de esta variable con el IPI y el ISE no permiten afirmar que sea procíclica, como sería de esperar. La capacidad de pronóstico de las variaciones del IPI y el ISE de esta variable es prácticamente inexistente, a juzgar por los coeficientes y las pruebas de hipótesis de los cuadros A.3.6 y A.3.7.
El Gráfico 32 muestra la tasa de informalidad, calculada como el porcentaje de empleo no asalariado, en frecuencia trimestral desde junio de 2001. Esta variable se modeló de manera contracíclica; es decir, reducciones de ella corresponden a las zonas blancas y las grises a las fases de expansión, de acuerdo con el algoritmo Bry-Boschan. Se observan algunos movimientos erráticos durante el periodo muestral; sin embargo, la sincronización con el ciclo de referencia se puede interpretar directamente y el coeficiente obtenido (0,674) es significativo estadísticamente; es decir, la tasa de informalidad es, en efecto, contracíclica: cuando la economía está en expansión esta tasa está en fase de contracción. Las correlaciones cruzadas con el componente cíclico del PIB sí tienen signo negativo y son significativas estadísticamente, sin que sean coeficientes muy altos en todos los adelantos y rezagos: entre -0,22 y -0,33, como se observa en los cuadros A.3.3, A.3.4 y A.3.5 del Anexo 3.
Finalmente, un indicador de las condiciones del mercado laboral es la tasa de desempleo cíclica que el Gamla calcula periódicamente (Banco de la República, 2023). En su labor este grupo provee a la autoridad monetaria diferentes estimaciones de la tasa de desempleo estructural o no inflacionaria, algunas veces denominada Nairu, dependiendo del enfoque teórico (véase, también, Arango y Flórez, 2021). Cada una de las estimaciones, proveniente de diferentes modelos, ofrece información importante a la autoridad monetaria. El Gráfico 33 muestra el promedio de las cinco estimaciones de la tasa de desempleo cíclica derivada de cada una de las estimaciones de la Nairu; estas se construyen restando las diferentes tasas estructurales de la tasa de desempleo observada y desestacionalizada.
Dicho gráfico presenta unas claves importantes sobre las fases de recesión desde 1986. Siempre que se han presentado aumentos rápidos y persistentes del desempleo cíclico viniendo desde una brecha negativa, es decir, un desempleo observado menor que las diferentes tasas estructurales, es posible que nos encontremos en una fase de recesión. Así sucedió en 1997, cuando la brecha pasó de -1,02 pp en diciembre de ese año a 2,36 pp en septiembre de 1999. En marzo de 2008, la brecha estaba en -0,337 pp y pasó a 1,158 pp en marzo de 2009. En septiembre de 2019, por su parte, la brecha pasó de -0,571 pp a 7,584 pp en junio de 2020. Cuando definitivamente la brecha promedio pasa de negativa a positiva es posible que se está entrando en una fase de recesión.
Observemos que, en 2016, cuando algunos indicadores sugerían que podríamos estar en una fase de contracción (véanse, por ejemplo, los paneles B y C del Gráfico 31, cuando con el PIB por persona ocupada y el salario real mediano por hora se identifican zonas gris entre 2015 y 2017), la brecha comenzó a cerrarse, pero no se mantuvo en terreno positivo. Esta brecha puede ser, entonces, un indicador coincidente importante de las condiciones del ciclo de los negocios en Colombia.
5. Actividad económica regional y ciclo de referencia
El grupo de Economías Regionales del Banco de la República ha venido desarrollando una serie de indicadores de alta frecuencia para hacerle seguimiento a la actividad económica de distintas regiones del país. Esta sección describe y analiza, de cara a la cronología de referencia, estos indicadores de coyuntura. En primer lugar, están los indicadores mensuales de actividad económica (IMAE), disponibles desde el año 2001 para Antioquia, la Costa Caribe, la zona Nororiente y el Valle del Cauca. En segundo lugar, se presentan los indicadores de difusión acumulados (IDA), construidos con información desde el año 2000 para seis zonas geográficas del país: Antioquia, Valle del Cauca, Nororiente, Central Cafetera, Caribe y Bogotá-Cundinamarca. Después, está el Pulso Económico Regional (PER), disponible desde enero de 2012 para Antioquia, las zona Caribe, Central Cafetera, Nororiente, Suroccidente y Llanos Orientales, y desde enero de 2019 para Bogotá-Cundinamarca. Finalmente, se presentan los resultados de los dos indicadores producidos más recientemente: el indicador de sentimiento de noticias económicas regionales (SENTreg) y el indicador de incertidumbre (INCERTreg).
En cada subsección se describe brevemente la metodología de cálculo de los distintos indicadores, se identifican las fases de contracción y expansión sugeridas para las regiones estudiadas y, en general, las fluctuaciones de cada indicador y sus componentes cíclicos. De igual manera, se señalan las características cuantitativas fundamentales de los indicadores con respecto al ciclo de referencia y otras variables de actividad económica.
5.1. Indicadores mensuales de la actividad económica (IMAE)99
El IMAE es un indicador de actividad económica regional que estima el crecimiento corriente de la economía a partir de variables regionales cuantitativas publicadas por fuentes oficiales y privadas (véase el Anexo 5). Este indicador se encuentra disponible para Antioquia, Caribe100, Nororiente (Santander, Norte de Santander y Boyacá) y Valle del Cauca, desde el año 2001. Tiene una frecuencia mensual, aunque su estimación se realiza de manera trimestral con un rezago en su cálculo de 55 días aproximadamente, después del cierre de cada trimestre, y se publica en los Boletines Económicos Regionales del Banco de la República.
La metodología utilizada para el cálculo del IMAE toma como punto de partida el modelo factorial dinámico (MFD) de Sargent y Sims (1977), desarrollado posteriormente por Stock y Watson (1991). El MFD parte del supuesto de que existe una variable no observada o latente común a un grupo de variables observadas. Al emplear series relacionadas con la actividad económica, la variable latente logra aproximar el estado general de la economía. El MFD busca identificar secuencias repetitivas y comunes en las series; es decir, sus comovimientos. La metodología del IMAE ha sido publicada y se encuentra explicada de manera detallada en Pavel-Vidal et al. (2017) y Sierra et al. (2017).
Para los departamentos solo existen dos agregados oficiales de actividad económica, ambos publicados por el DANE, pero con menor rezago con respecto de los IMAE. Por un lado, el PIB departamental, de periodicidad anual y con un rezago de cinco meses y, por otro, el indicador trimestral de actividad económica departamental (Itaed), el cual tiene un rezago de cuatro meses y es producido para seis departamentos. Dado este rezago en las estadísticas oficiales de actividad económica subnacional, existe la necesidad de conocer información de los departamentos de manera más oportuna, y, en este sentido, los IMAE fueron creados para estimar la dinámica de la actividad económica regional en periodos donde no hay disponibilidad de información regional por parte del DANE.
En el Gráfico 34 se observan las fases de contracción-expansión derivadas del comportamiento de los IMAE y la cronología de referencia. Basados en la aplicación del algoritmo Bry-Boschan a los IMAE para determinar fases de expansión y contracción de las economías regionales, se destacan los siguientes resultados:
- Las fases de expansión de las economías regionales donde se calcula el IMAE fueron más prolongadas que sus recesiones, lo cual refleja la asimetría (en materia de duración) de los ciclos de negocios.
- Hay varias coincidencias en los cuatro territorios para los cuales se calcula el IMAE. Se observan fases de recesión en 2001 en Antioquia, Nororiente y Caribe, las cuales no fueron detectadas en el ciclo de referencia; a saber: en 2008-2009 en Antioquia y Caribe; en 2019 en la zona Caribe y Nororiente, y en enero de 2020 en el Valle del Cauca.
- Algunas caídas relevantes de la actividad económica regional no fueron identificadas por el algoritmo Bry-Boschan en ciertas regiones. Tal es el caso de la recesión de 2019 en Antioquia, que encadenó con la crisis de la pandemia del covid-19, y la crisis financiera global de 2008 en Nororiente y Valle del Cauca.
- Según la columna (3) del Gráfico 34, la actividad económica regional no resultó realmente afectada durante la crisis de 2008. Caso contrario se observa en 2019, donde todas las economías regionales cayeron, principalmente las de Antioquia (pese a que no se registró una fase de recesión que cumpliera con las condiciones del algoritmo Bry-Boschan) y la costa Caribe.
En general, los IMAE presentan una alta coherencia contemporánea con el ciclo de referencia. Los indicadores, todos significativos, se sitúan entre 0,90 y 0,93, lo cual es dominado por la coincidencia en las fases de expansión y en una de las fases de recesión del ciclo de referencia (2008 o 2019). Según el indicador de concordancia de Harding y Pagan (2002), los IMAE adelantan seis y tres meses al ciclo de referencia, destacándose, en este sentido, los del Valle del Cauca y Antioquia. Pero los indicadores de sincronización de las fases también tienen números altos y significativos cuando el que adelanta es el ciclo de referencia. En este caso, se destaca, de nuevo, la coherencia con las fases del IMAE del Valle del Cauca (véanse los cuadros A.3.1 al A.3.5). Se calcularon los estadísticos de sincronización entre los IMAE, todos los cuales resultaron altos y significativos estadísticamente de manera contemporánea (superiores a 0,8), resaltándose los coeficientes de coherencia entre Antioquia-Nororiente y Antioquia-Caribe, superiores a 0,9.
El Gráfico 35 presenta el ciclo de referencia y los componentes transitorios de los IMAE, obtenidos con los filtros wavelets y Baxter-King. Se observa que un poco antes de las fases de recesión de 2008 y 2019 los componentes cíclicos de los IMAE comenzaron a registrar desaceleraciones y caídas, sobre todo con el componente obtenido mediante wavelets. Como se ha explicado en las secciones 1 y 3, se trata de puntos de vista muy diferentes sobre los ciclos, pero es informativo identificar dicha coincidencia.
En cuanto a las correlaciones entre los componentes transitorios de los IMAE y sus similares del IPI y el ISE, los coeficientes más altos y significativos se encuentran tanto de forma contemporánea, como en adelantos y rezagos de tres meses. En los primeros se destaca Antioquia y en los segundos el IMAE de la zona Nororiente de país.
En materia de predicciones, apoyándonos en las ecuaciones (6) y (7) de la sección anterior, se puede rechazar la hipótesis de que todos los IMAE no causan las variaciones semestrales y trimestrales del IPI un mes adelante. La única excepción es el IMAE del Valle del Cauca en el caso de las variaciones trimestrales del IPI, el cual tampoco tiene un buen desempeño cuando de predecir las variaciones del ISE se trata. Se puede rechazar la hipótesis de que el IMAE de la zona Nororiente no causa, en el sentido de Granger, las variaciones trimestrales del ISE. Así mismo sucede con las variaciones semestrales del ISE en el caso de los IMAE de Antioquia, Caribe y Nororiente, cuando el polinomio de rezagos es de orden seis. Finalmente, la persistencia de los IMAE sugiere que poseen una alta memoria, lo que implicaría que cualquier choque, positivo o negativo, a la actividad económica tendería a perdurar en el tiempo.
En suma, la evidencia sugiere que los IMAE de las economías regionales no tienen la misma dinámica de la economía del país. Solamente el IMAE de la zona Caribe registró las dos recesiones del ciclo de referencia durante este siglo. El comportamiento de los IMAE en las distintas fases de recesión de la cronología de referencia depende del detonante de la crisis, de los sectores que resultan más afectados y de la estructura económica de cada región. Del análisis se destaca que los IMAE ayudan a predecir más las variaciones del IPI que las del ISE, y que la economía antioqueña tiene alta conexión con la de la zona Nororiente y de la Costa Caribe, a juzgar por los coeficientes de correlación.
5.2 Cronologías regionales según los índices de difusión acumulada (IDA)101
Para el análisis de los ciclos económicos en las regiones, esta subsección se apoya en la técnica de los IDA, utilizada en la sección 3 para determinar la cronología de referencia y, más adelante, en la sección 6, para establecer el ciclo financiero.
En este primer acercamiento a dichos índices regionales se calcularon seis IDA: Antioquia, Valle del Cauca, Nororiente, Central Cafetera, Caribe y Bogotá-Cundinamarca. Se utilizaron veintisiete variables en Antioquia, veintiocho en Valle del Cauca, dieciocho en Nororiente, veinte en Central Cafetera, veinticinco en Caribe y treinta en Bogotá102.
Los resultados preliminares sugieren que, entre enero de 2000 y agosto de 2022, las regiones Caribe, Valle del Cauca y Central Cafetera tuvieron el mayor número de ciclos completos, de pico a pico, con un total de cinco, seguidas de Nororiente, con cuatro. Bogotá-Cundinamarca y Antioquia presentaron el menor número de ciclos completos con tres y dos, respectivamente (véase el Cuadro 9).
En este primer ejercicio con los IDA se identificó que la duración promedio de los ciclos regionales es de 54 meses (4,5 años de pico a pico). Antioquia y Nororiente son las regiones con la duración más alta, 69 y 65 meses, en su orden. En términos generales, se evidenciaron similitudes regionales en las fases de los ciclos, en especial en los periodos de contracción. Las expansiones en las regiones han tenido una duración promedio de cuarenta meses (3,3 años) y las contracciones de trece meses (1,1 años), lo que indicaría un tipo de asimetría entre las fases que componen los ciclos (véase el Cuadro 9). Se identificaron tres periodos de contracción que fueron comunes en la mayoría de las regiones: 2008-2009, 2014-2017 y alrededor del periodo de la pandemia del covid-19. En 2022 las regiones coincidieron en un pico a partir del cual se inició una nueva fase negativa del ciclo, excepto en Antioquia, donde la fase expansiva no mostró un punto de quiebre —véase la columna (1) del Gráfico 36—.
En todas las regiones donde se calculó el IDA se encuentran contracciones entre 2008 e inicios de 2009. Como se señaló en las secciones 3 y 4, este periodo se caracterizó por el efecto de la crisis financiera internacional que inició en 2007. A raíz de ello, la demanda externa se vio debilitada y afectó actividades productivas de las regiones con predominio en las relacionadas con industria, comercio, construcción, transporte y turismo.
2009. Como se señaló en las secciones 3 y 4, este periodo se caracterizó por el efecto de la crisis financiera internacional que inició en 2007. A raíz de ello, la demanda externa se vio debilitada y afectó actividades productivas de las regiones con predominio en las relacionadas con industria, comercio, construcción, transporte y turismo.
Entre 2014 y 2017 las regiones mostraron fases de contracción; sin embargo, esta no alcanzó a registrarse en el ciclo de referencia —véase la columna (2) del Gráfico 36—. Los choques internos derivados del fenómeno de El Niño (noviembre de 2014 a mayo de 2016) y el paro camionero (entre junio y julio de 2016), además de los choques externos derivados de la caída de los precios de los commodities (véase la subsección 4.3) impactaron el crecimiento económico. La ocurrencia de estos eventos en las regiones afectó variables relacionadas con la producción agropecuaria, el transporte de mercancías y el comercio exterior. La caída de las exportaciones de café en la región Central Cafetera y Antioquia fueron un claro ejemplo de ello. La desaceleración de la economía generó menor crecimiento en el consumo de los hogares (véase Arango et al., 2024), medido por las ventas minoristas del DANE y los indicadores de confianza de Fedesarrollo (analizados en la subsección 4.4), lo cual impactó negativamente las actividades regionales de la industria y la construcción. Para el caso de Nororiente, específicamente en Norte de Santander, la economía se vio afectada por el cierre de la frontera vehicular entre Colombia y Venezuela en 2015, hecho que incidió en el sector carbonífero, dado que por factores de rentabilidad la mayoría de sus exportaciones se realizaban por Venezuela.
Entre octubre de 2019 y abril de 2020 se observó una fase contractiva según la cronología de referencia, coincidente con un agotamiento de la actividad económica que terminó con una abrupta caída tras el confinamiento decretado a mediados de marzo de 2020, como medida de contención del avance de la pandemia por el covid-19. Estas medidas sanitarias llevaron la economía a una fase de contracción aguda que tuvo su valle en abril de 2020, como ya se ha señalado ampliamente. En la mayoría de las regiones, el IDA mostró una fase de descenso que duró entre ocho y nueve meses, debido a que incluso desde antes de la cuarentena ya se observaba algún deterioro en actividades de los sectores industrial, de la construcción y de transporte. Valle del Cauca tuvo la fase contractiva más larga, quince meses, debido a las protestas de la minga indígena de principios de 2019, la reducción de la producción de cultivos líderes de la región, como la caña de azúcar, y el bajo desempeño de la actividad edificadora. Luego de abril de 2020, la mayoría de las zonas tuvieron un periodo de expansión hasta 2022, cuando se alcanzó un nuevo máximo en los niveles de los IDA regionales.
Finalmente, se destaca la coincidencia de las fases de recesión que sugieren los IDA regionales y los IMAE de Caribe y Nororiente y, en menor medida, Antioquia y Valle del Cauca, donde solo coincidieron en la fase de 2008 y 2019, en su orden —columna (3) del Gráfico 36—. En general, se observa una mayor sincronización entre los IDA regionales y el ciclo de referencia que entre este último y los IMAE; es posible que esto se deba, al menos parcialmente, a la similitud entre las metodologías.
5.3. Pulso Económico Regional103
El Pulso Económico Regional (PER) es un indicador mensual de percepción de corto plazo producido por el Banco de la República, que mide el cambio anual de la actividad económica en siete regiones del país (Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, Caribe, Central Cafetera, Nororiente, Suroccidente y Llanos Orientales) y su agregado nacional104. La principal fuente de información del PER son entrevistas a empresarios y gremios, que se complementan con estadísticas desagregadas geográficamente y de las actividades de seguimiento (agropecuario, industria, comercio, transporte, financiero y vivienda)105. En los últimos tres años, en promedio se ha contado con 1.050 fuentes mensuales de todas las regiones de cobertura.
El mecanismo de recolección de información consiste en sondeos de percepción realizados mediante entrevistas a líderes empresariales, quienes conocen en tiempo real el desempeño productivo de la firma que representan y las causas de los comportamientos que refieren. También se recopilan, aunque en menor proporción, estadísticas desagregadas regionalmente y disponibles con la oportunidad requerida. La recolección de la información se hace durante los primeros doce días hábiles del mes y el referente del sondeo es el cierre del mes inmediatamente anterior.
Las preguntas hechas a las fuentes buscan medir el cambio anual de la variable de medición en cada actividad de seguimiento. Por ejemplo, en el sector industrial se pregunta: ¿cómo fue el comportamiento de la producción (en volumen) en el mes de diciembre de 2024, comparado con el mes de diciembre de 2023? O en el sector comercio: ¿cómo fue el comportamiento de las ventas (en cantidades) en el mes de diciembre de 2024, comparado con el mes de diciembre de 2023? Las respuestas se clasifican de acuerdo con la escala del Diagrama 3.
El  mide el cambio anual del conjunto de actividades económicas de medición para distintas zonas geográficas. En este sentido, el
mide el cambio anual del conjunto de actividades económicas de medición para distintas zonas geográficas. En este sentido, el  de la región
de la región  en el periodo
en el periodo  corresponde a la suma ponderada de los resultados de las actividades de seguimiento
corresponde a la suma ponderada de los resultados de las actividades de seguimiento  , teniendo en cuenta el valor agregado sectorial. Esto es:
, teniendo en cuenta el valor agregado sectorial. Esto es:
siendo  el resultado de la actividad
el resultado de la actividad  en la región
en la región  durante el periodo
durante el periodo  , y
, y  el ponderador de la actividad
el ponderador de la actividad  dentro de la estructura productiva de la región
dentro de la estructura productiva de la región  , con
, con  .
.
El Pulso Económico Nacional ( ) mide el cambio anual del conjunto de las economías regionales con seguimiento a las actividades económicas definidas. Así, el
) mide el cambio anual del conjunto de las economías regionales con seguimiento a las actividades económicas definidas. Así, el  es la suma ponderada de los resultados del PER de cada región
es la suma ponderada de los resultados del PER de cada región  , teniendo en cuenta el valor agregado de cada una de ellas. Esto es:
, teniendo en cuenta el valor agregado de cada una de ellas. Esto es:
siendo  el ponderador de la región
el ponderador de la región  en el periodo
en el periodo  , dentro de la estructura productiva nacional, con
, dentro de la estructura productiva nacional, con  . El resultado del
. El resultado del  se encuentra en una escala de medición entre -1 y 1.
se encuentra en una escala de medición entre -1 y 1.
Después de ajustes por efectos calendario y remoción de efectos estacionales estadísticamente significativos, las diversas pruebas estadísticas permiten rechazar la hipótesis nula de que tanto los  como el
como el  tienen raíz unitaria106.
tienen raíz unitaria106.
El Gráfico 37 muestra el comportamiento de los  de las seis regiones y el
de las seis regiones y el  entre enero de 2012 y agosto de 2022, y de Bogotá-Cundinamarca entre enero de 2019 y agosto de 2022. Se observan sus comportamientos heterogéneos siendo Nororiente y Suroccidente las regiones con los
entre enero de 2012 y agosto de 2022, y de Bogotá-Cundinamarca entre enero de 2019 y agosto de 2022. Se observan sus comportamientos heterogéneos siendo Nororiente y Suroccidente las regiones con los  más volátiles (sus desviaciones estándar son de 0,186 y 0,168, respectivamente), mientras que los
más volátiles (sus desviaciones estándar son de 0,186 y 0,168, respectivamente), mientras que los  de los Llanos (Suroriente) y Central Cafetera son los menos volátiles (con desviaciones estándar de 0,117 y 0,124, respectivamente). Bogotá, que tiene el periodo muestral más corto e incluye el periodo covid-19 y los meses subsiguientes (que fueron de una gran recuperación), tiene una desviación estándar de 0,255.
de los Llanos (Suroriente) y Central Cafetera son los menos volátiles (con desviaciones estándar de 0,117 y 0,124, respectivamente). Bogotá, que tiene el periodo muestral más corto e incluye el periodo covid-19 y los meses subsiguientes (que fueron de una gran recuperación), tiene una desviación estándar de 0,255.
La zona con el  promedio más alto fue Suroriente (0,252), mientras que los Llanos (-0,006) y Nororiente (0,039) tuvieron los
promedio más alto fue Suroriente (0,252), mientras que los Llanos (-0,006) y Nororiente (0,039) tuvieron los  de menores promedios. El valor promedio del
de menores promedios. El valor promedio del  fue de 0,13, lo cual sugiere que las expansiones se impusieron durante el periodo muestral. Los valores más bajos (negativos) de los
fue de 0,13, lo cual sugiere que las expansiones se impusieron durante el periodo muestral. Los valores más bajos (negativos) de los  y del
y del  se presentaron en fechas cercanas a la fase de recesión de 2019, según el ciclo de referencia.
se presentaron en fechas cercanas a la fase de recesión de 2019, según el ciclo de referencia.
El periodo de descenso de mediados de la década anterior registrado en algunos de los  (véase el Gráfico 37) y en el
(véase el Gráfico 37) y en el  podría estar asociado con una combinación de ajustes macroeconómicos y choques exógenos que desaceleraron la economía de las regiones, como se explicó en las subsecciones 5.1 y 5.2. A finales de 2015 continuó el descenso de los términos de intercambio, analizado en las subsecciones 4.3 y 5.2, presentando su nivel más bajo en enero de 2016. Simultáneamente, tuvo lugar la política monetaria más contractiva en casi una década, coincidiendo con el paro de transportadores de mediados de 2016.
podría estar asociado con una combinación de ajustes macroeconómicos y choques exógenos que desaceleraron la economía de las regiones, como se explicó en las subsecciones 5.1 y 5.2. A finales de 2015 continuó el descenso de los términos de intercambio, analizado en las subsecciones 4.3 y 5.2, presentando su nivel más bajo en enero de 2016. Simultáneamente, tuvo lugar la política monetaria más contractiva en casi una década, coincidiendo con el paro de transportadores de mediados de 2016.
A nivel regional, Antioquia, Nororiente y Llanos Orientales mostraron descensos importantes en 2016, lo que tiene sentido en la medida en que las dos primeras zonas tienen una mayor vocación exportadora; a su vez, la economía de esta última región tiene una alta dependencia del transporte terrestre, por lo que cualquier restricción vial limita la entrada y salida de personas y mercancías. Durante el primer semestre de 2017 la demanda interna se vio debilitada debido al aumento del IVA y la lenta transmisión del descenso de la tasa de intervención (TPM) a las tasas del mercado, lo que afectó el desempeño de la producción manufacturera.
El Gráfico 38 muestra el comportamiento individual de los  y del
y del  entre el pico y el valle de la recesión de 2019. El
entre el pico y el valle de la recesión de 2019. El  de los Llanos Orientales tuvo la menor caída y la más rápida recuperación, mientras que el de Bogotá registró el valle más profundo y una recuperación relativamente lenta. El
de los Llanos Orientales tuvo la menor caída y la más rápida recuperación, mientras que el de Bogotá registró el valle más profundo y una recuperación relativamente lenta. El  de Suroccidente fue el único en registrar su punto más bajo después del valle de la fase de recesión de 2019. Llama la atención que todos los
de Suroccidente fue el único en registrar su punto más bajo después del valle de la fase de recesión de 2019. Llama la atención que todos los  mostraron una interrupción en la recuperación en los meses siete y ocho después de abril de 2020 (valle de la recesión), según la cronología de referencia.
mostraron una interrupción en la recuperación en los meses siete y ocho después de abril de 2020 (valle de la recesión), según la cronología de referencia.
Los  y el
y el  son variables cíclicas en su naturaleza (y estacionarias), de manera que se pueden analizar directamente en el ámbito de los ciclos de crecimiento; es decir, no es necesario, en principio, remover su componente tendencial. En tal sentido, se calcularon las correlaciones contemporáneas, adelantadas y rezagadas de todos los indicadores de economía regional con los componentes transitorios del IPI y el ISE. El
son variables cíclicas en su naturaleza (y estacionarias), de manera que se pueden analizar directamente en el ámbito de los ciclos de crecimiento; es decir, no es necesario, en principio, remover su componente tendencial. En tal sentido, se calcularon las correlaciones contemporáneas, adelantadas y rezagadas de todos los indicadores de economía regional con los componentes transitorios del IPI y el ISE. El  tiene correlaciones superiores a 0,63 con el ISE y algo menores con el IPI. A nivel individual el
tiene correlaciones superiores a 0,63 con el ISE y algo menores con el IPI. A nivel individual el  con mayor correlación contemporánea con el ISE es el de la zona Nororiente. El Gráfico 39 muestra la evolución de los
con mayor correlación contemporánea con el ISE es el de la zona Nororiente. El Gráfico 39 muestra la evolución de los  y del componente cíclico del ISE obtenido mediante las técnicas de wavelets y Baxter-King. Las correlaciones entre los adelantos de tres meses del
y del componente cíclico del ISE obtenido mediante las técnicas de wavelets y Baxter-King. Las correlaciones entre los adelantos de tres meses del  y los
y los  con el ISE siguen siendo de magnitud importante, aunque algo menores que las contemporáneas (véase el Cuadro A.3.3). Cuando el que adelanta es el componente cíclico del ISE, se encuentran algunas correlaciones importantes, pero menores, que cuando son el
con el ISE siguen siendo de magnitud importante, aunque algo menores que las contemporáneas (véase el Cuadro A.3.3). Cuando el que adelanta es el componente cíclico del ISE, se encuentran algunas correlaciones importantes, pero menores, que cuando son el  y el
y el  los que adelantan. Tal es el caso de
los que adelantan. Tal es el caso de  y del
y del  de Bogotá. Las correlaciones con el IPI son, en general, menos contundentes que con el ISE.
de Bogotá. Las correlaciones con el IPI son, en general, menos contundentes que con el ISE.
En materia de pronóstico un mes adelante, al 10 % de significancia, se puede rechazar la hipótesis de que el  no causa las variaciones trimestrales y semestrales del IPI. Algo similar ocurre con el
no causa las variaciones trimestrales y semestrales del IPI. Algo similar ocurre con el  de los Llanos.
de los Llanos.
Los tres indicadores anteriores, IMAE,  regionales y
regionales y  , nos permiten identificar algunas coincidencias y diferencias entre ellos. Todos los
, nos permiten identificar algunas coincidencias y diferencias entre ellos. Todos los  capturaron claramente la porción de la crisis de 2019 que se encadenó con la pandemia del covid-19 (Gráfico 37). El periodo previo (desde octubre de 2019, según el ciclo de referencia) no fue identificado por ninguno de los
capturaron claramente la porción de la crisis de 2019 que se encadenó con la pandemia del covid-19 (Gráfico 37). El periodo previo (desde octubre de 2019, según el ciclo de referencia) no fue identificado por ninguno de los  . El
. El  de Antioquia, a diferencia del IMAE, detectó la contracción de finales de 2019 a comienzos de 2020. En general, todos los
de Antioquia, a diferencia del IMAE, detectó la contracción de finales de 2019 a comienzos de 2020. En general, todos los  regionales lo detectaron, al igual que la contracción de 2008-2009.
regionales lo detectaron, al igual que la contracción de 2008-2009.
Finalmente, de acuerdo con los distintos  e inclusive el
e inclusive el  , las economías regionales registraron alguna debilidad entre 2015 y 2017, la cual fue captada por prácticamente por todos los
, las economías regionales registraron alguna debilidad entre 2015 y 2017, la cual fue captada por prácticamente por todos los  regionales. Sin embargo, dicha debilidad no fue percibida por ninguno de los cuatro IMAE calculados ni por el ciclo de referencia. En conclusión, de todos los indicadores debemos ir aprendiendo en el futuro próximo para saber cuál es el tipo de información que reportan.
regionales. Sin embargo, dicha debilidad no fue percibida por ninguno de los cuatro IMAE calculados ni por el ciclo de referencia. En conclusión, de todos los indicadores debemos ir aprendiendo en el futuro próximo para saber cuál es el tipo de información que reportan.
5.4. Índices de sentimiento e incertidumbre107
Las restricciones provocadas por la llegada de la pandemia del covid-19, así como las cuarentenas para controlar su propagación, tuvieron múltiples efectos sobre la actividad productiva, incluyendo el trabajo de campo de las encuestas y las estrategias de captura de información, como también la tasa de respuesta para la elaboración de estadísticas. Debido a las necesidades de información de la coyuntura económica de las regiones y del país, se buscó la creación de nuevos indicadores utilizando algoritmos de minería de texto, aprovechando la oportunidad de contar en tiempo real con las noticias económicas publicadas en medios digitales.
Como señalamos al comienzo, el indicador de sentimiento se calcula para Antioquia, Bogotá, zona Caribe, zona Central Cafetera, zona Nororiente, zona Suroccidente y para el agregado de estas regiones. Por su parte, el indicador de incertidumbre se produce de manera agregada. En este ESPE vamos a mostrar únicamente el indicador de sentimiento agregado.
En la literatura se encuentran investigaciones sobre indicadores basados en minería de texto y máquinas de aprendizaje para el análisis económico, y en particular la adoptada por algunos bancos centrales, como los de Australia, Chile, España, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros.
El índice de sentimiento ( ) constituye una nueva medida de seguimiento de la actividad económica con datos anticipados frente a los publicados en las estadísticas oficiales. El análisis del sentimiento se sustenta en los textos de las noticias económicas en tiempo real, y la metodología se basa en el conteo de palabras predefinidas como positivas y negativas, de acuerdo con el diccionario del Banco de España108. El indicador se construye como:
) constituye una nueva medida de seguimiento de la actividad económica con datos anticipados frente a los publicados en las estadísticas oficiales. El análisis del sentimiento se sustenta en los textos de las noticias económicas en tiempo real, y la metodología se basa en el conteo de palabras predefinidas como positivas y negativas, de acuerdo con el diccionario del Banco de España108. El indicador se construye como:
el cual mide el estado optimista, pesimista o neutro obtenido de los textos de las noticias económicas de los medios informativos, con valores definidos entre 1 y -1. Valores mayores que cero representan un sentimiento económico positivo y los menores que cero un sentimiento económico negativo (Gráfico 40, panel A). El indicador inició en marzo de 2020 y sus resultados se tienen para el total nacional y desagregados por regiones y sectores económicos. Una de sus ventajas es su oportunidad, puesto que está disponible cuatro o cinco días después del cierre de cada mes.
Por su parte, el índice de incertidumbre ( ) mide la percepción de confianza sobre la situación económica actual. Se fundamenta en el conteo de palabras de incertidumbre (y sus variaciones), utilizando la metodología del Fondo Monetario Internacional. Un número positivo refleja un estado de incertidumbre alta (cuanto más alto el número, mayor la incertidumbre); en caso contrario, reflejará una baja incertidumbre (Gráfico 40, panel B). El indicador se construye como:
) mide la percepción de confianza sobre la situación económica actual. Se fundamenta en el conteo de palabras de incertidumbre (y sus variaciones), utilizando la metodología del Fondo Monetario Internacional. Un número positivo refleja un estado de incertidumbre alta (cuanto más alto el número, mayor la incertidumbre); en caso contrario, reflejará una baja incertidumbre (Gráfico 40, panel B). El indicador se construye como:
El análisis aborda las contribuciones empíricas de los índices de sentimiento e incertidumbre sobre las fluctuaciones económicas. Considerando que los indicadores son de reciente aparición, el análisis comparativo se realizó para el periodo marzo de 2020 a agosto de 2022. En ambos casos, llama la atención su comportamiento no solo en la época de la pandemia, sino también al cierre del periodo muestral (agosto de 2022) en el que comienzan a sugerir tendencias preocupantes, al igual que otros indicadores de la sección 4 y la subsección 5.2.
6. Ciclo financiero y ciclo de referencia109
Para realizar el análisis correspondiente al ciclo financiero se construye un  , similar al de la sección 3.2 y la subsección 5.2, pero con variables correspondientes al sector financiero, al igual que medidas de amplitud, duración, severidad y sincronización con el ciclo de referencia.
, similar al de la sección 3.2 y la subsección 5.2, pero con variables correspondientes al sector financiero, al igual que medidas de amplitud, duración, severidad y sincronización con el ciclo de referencia.
Para comenzar es importante señalar que, hoy en día, las actividades financieras y de seguros representan algo más de un 10 % del PIB110, de allí la importancia de analizar, inicialmente, el ciclo financiero, definido como las fases de auge y contracción obtenidas al tratar variables representativas del sector financiero colombiano.
Los enfoques teóricos más utilizados para relacionar los mercados financieros con la economía real son el acelerador y las fricciones financieras (Bernanke y Gertler, 1989; Kiyotaki y Moore, 1997), en donde un choque adverso conduce al endurecimiento de las restricciones de crédito debido a la menor solvencia de los prestatarios reflejada en deterioros del colateral (por ejemplo, reducción del precio de la vivienda). La volatilidad da lugar a que las empresas reduzcan sus insumos para minimizar el riesgo, posponiendo decisiones de inversión debido a la incertidumbre, lo cual agrava el ciclo contractivo (Byrne et al., 2016; Arellano et al., 2019)111. Después de la crisis financiera internacional de 2008, se observó cómo la capacidad de apalancamiento de la vivienda y los canales de riqueza de este tipo de activos amplificaron una crisis en la actividad real (Leamer, 2015). Este autor mostró, también, evidencia de que la inversión residencial tuvo un impacto significativo sobre la actividad económica y resultó ser un indicador adelantado de esta, de tal manera que se convirtió en una señal de alerta temprana de recesión112. Teniendo en cuenta lo anterior, el ciclo financiero se ha analizado regularmente utilizando un conjunto de variables que identifican no solo el mercado de crédito, sino también algunos de los principales activos del mercado, como la vivienda y las acciones.
Drehmann, Borio y Tsatsaronis (2012) caracterizaron el ciclo financiero de siete economías desarrolladas y compararon sus resultados con respecto al ciclo de negocios, utilizando el algoritmo Bry-Boschan (1971) y otros filtros de frecuencias. Para ello, se apoyaron en un conjunto de variables clave como el crédito (razón de crédito a PIB y crédito al sector privado no financiero) y los precios de la vivienda y las acciones. Para Drehmann et al. (2012) los picos de los ciclos financieros tienden a relacionarse con crisis bancarias, por lo que la coincidencia de dichos picos y los del ciclo de negocios sugieren fases de contracción severa. Claessens et al. (2012) analizaron la interacción entre los ciclos financieros (utilizando el mismo conjunto de variables que Drehmann et al., 2012) y los ciclos de negocios, encontrando que los primeros tienen mayor duración y amplitud que las fluctuaciones del PIB real113. Haavio (2012) y Aikman, Haldane y Nelson (2015) encuentran resultados similares, con una mayor sincronización de ambos ciclos cuando las recesiones son más intensas (véase, también, Avouyi-Dovi y Matheron, 2005).
En el caso colombiano Gómez-González et al. (2014) muestran evidencia de que la mayor correlación entre el ciclo de crédito y el ciclo del PIB se produce en el mediano plazo. Arias, Gaitán y López (2014), utilizando información de los estados financieros de entidades de crédito, encuentran que, pese a que hay evidencia de sincronización con el ciclo de negocios, los resultados son sensibles a la elección del método de estimación de este último. Finalmente, Uribe, Ulloa y Perea (2015) encuentran una sincronización contemporánea del ciclo de negocios y del ciclo financiero del 56 %, pero cuando el ciclo financiero antecede al de negocios, en especial un trimestre, dicha sincronización se eleva al 64 %, lo que sugiere que aquel lidera al ciclo de negocios.
Para establecer el ciclo financiero en Colombia utilizaremos variables similares a Drehmann et al. (2012) y Uribe et al. (2015); esto es: razón de crédito a PIB, crédito al sector privado no financiero, precios de la vivienda nueva y usada (ya utilizados en la subsección 4.5) e índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Adicionalmente, incluimos variables relevantes como el emerging markets bonds index (EMBI), retorno de los activos (ROA)114, indicadores de mora para la cartera total, y de cubrimiento de la cartera total y de calidad por mora de los hogares (ICMH), los cuales reflejan la situación coyuntural del sistema monetario y financiero, ampliamente utilizados por las autoridades económicas con propósitos macroprudenciales y de estabilidad financiera.
Así, se propone caracterizar el ciclo financiero a partir de dos métodos complementarios basados en el concepto del índice de difusión acumulada empleado en las subsecciones 3.2 y 5.2. En el primer enfoque ( ), el cálculo de los puntos de quiebre de las series en niveles se hace mediante el algoritmo Bry-Boschan en su parametrización original. En el segundo (
), el cálculo de los puntos de quiebre de las series en niveles se hace mediante el algoritmo Bry-Boschan en su parametrización original. En el segundo ( ), el IDA se calcula con el componente transitorio de cada variable obtenido mediante el filtro Baxter-King (1999). En cada caso, el índice se define como el balance acumulado de las diez variables: entre las que están en expansión (
), el IDA se calcula con el componente transitorio de cada variable obtenido mediante el filtro Baxter-King (1999). En cada caso, el índice se define como el balance acumulado de las diez variables: entre las que están en expansión ( ) y las que, en cada momento del tiempo, registran una contracción (
) y las que, en cada momento del tiempo, registran una contracción ( ). Esto es,
). Esto es, 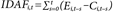 , como en la ecuación (2), siendo
, como en la ecuación (2), siendo  .
.
El Cuadro 10 y el Gráfico 41 (panel A) muestran la cronología del ciclo financiero en Colombia utilizando datos en frecuencia mensual entre junio de 1990 y agosto de 2022. Se observan cuatro ciclos completos (de pico a pico), en donde las expansiones suelen ser más duraderas que las contracciones. Entre estas últimas, se destaca por su duración la contracción de finales del siglo XX y comienzos del XXI, la cual coincide con una de las crisis más profundas de la economía colombiana, según el ciclo de referencia.
Este hallazgo está en línea con lo encontrado en la literatura sobre la severidad de una crisis económica cuando se presentan contracciones simultáneas en los ciclos financieros y de negocios (véanse, al respecto, Borio et al., 2012, y Drehmann et al., 2012). Según el ciclo financiero obtenido, en abril de 2022 se presentó el último pico, de forma que, hasta agosto de 2022, cuando termina el periodo muestral de este ESPE, se estaba registrando una fase de contracción financiera.
Uribe, Ulloa y Perea (2015) habían concluido que entre 1990 y 2013 se presentaron tres ciclos financieros, con una duración promedio (de pico a pico) de tres años y medio. La primera no es verificable, pues ya no contamos con la fecha del primer pico; en cuanto a la segunda, la duración media de los ciclos financieros, según el Cuadro 10, es de 6,6, años, muy superior a la de Uribe et al. (2015).
El Cuadro 11 y el Gráfico 42, por su parte, presentan la cronología de referencia y la cronología del ciclo financiero derivada del  . En este caso, se encuentran seis ciclos financieros, contados de pico a pico. En promedio, estos ciclos duran 48 meses, alrededor de cuatro años, y se caracterizan por su asimetría: las expansiones duran, en promedio, 35 meses (casi tres años), mientras que las contracciones lo hacen veinte meses (1,7 años). Es importante señalar que acá también se encuentra una ocurrencia simultánea de una fase de contracción en el ciclo financiero y en el ciclo de referencia al finalizar el siglo XX y comienzos del XXI (Gráfico 42, panel B) y en las contracciones de 2008 y 2020115. En general, las contracciones según el ciclo de referencia han venido acompañadas de contracciones en el ciclo financiero.
. En este caso, se encuentran seis ciclos financieros, contados de pico a pico. En promedio, estos ciclos duran 48 meses, alrededor de cuatro años, y se caracterizan por su asimetría: las expansiones duran, en promedio, 35 meses (casi tres años), mientras que las contracciones lo hacen veinte meses (1,7 años). Es importante señalar que acá también se encuentra una ocurrencia simultánea de una fase de contracción en el ciclo financiero y en el ciclo de referencia al finalizar el siglo XX y comienzos del XXI (Gráfico 42, panel B) y en las contracciones de 2008 y 2020115. En general, las contracciones según el ciclo de referencia han venido acompañadas de contracciones en el ciclo financiero.
El Cuadro 12 presenta las características de las fluctuaciones obtenidas mediante el  . Entre las expansiones (panel A), se destaca, como la de mayor duración, la que se produce entre agosto de 2009 y febrero de 2016 (78 meses). Por su parte, la fase de mayor difusión es la comprendida entre agosto de 2018 y agosto de 2019, donde el 74 % de las variables estuvo en promedio en expansión. No obstante, si se analiza el indicador de severidad (
. Entre las expansiones (panel A), se destaca, como la de mayor duración, la que se produce entre agosto de 2009 y febrero de 2016 (78 meses). Por su parte, la fase de mayor difusión es la comprendida entre agosto de 2018 y agosto de 2019, donde el 74 % de las variables estuvo en promedio en expansión. No obstante, si se analiza el indicador de severidad ( )116, se encuentra que la expansión más duradera y de mayor difusión corresponde a aquella comprendida entre marzo de 1992 y marzo de 1998 (con un valor de 1.027,2), justo antes de la crisis hipotecaria de finales de los años noventa. Finalmente, el indicador de exceso117 muestra que ninguna de las expansiones ha tenido un comportamiento no lineal; es decir, no se ha presentado un alto porcentaje de variables expandiéndose al comienzo de la fase y un bajo porcentaje de estas al final, ni tampoco la situación contraria.
)116, se encuentra que la expansión más duradera y de mayor difusión corresponde a aquella comprendida entre marzo de 1992 y marzo de 1998 (con un valor de 1.027,2), justo antes de la crisis hipotecaria de finales de los años noventa. Finalmente, el indicador de exceso117 muestra que ninguna de las expansiones ha tenido un comportamiento no lineal; es decir, no se ha presentado un alto porcentaje de variables expandiéndose al comienzo de la fase y un bajo porcentaje de estas al final, ni tampoco la situación contraria.
En cuanto a las fases de contracción del ciclo financiero (Cuadro 12, panel B), la que comienza en marzo de 1998 y termina en septiembre de 2000 resulta ser la más importante, según todas las medidas calculadas118. Sin embargo, como se desprende de los gráficos 41 y 42 las tres recesiones del ciclo de referencia tienen alta coincidencia con las que sugieren el  y el
y el  119. La ocurrencia simultánea de una fase de contracción del ciclo de negocios y una fase de contracción en ambas medidas de ciclo financiero (
119. La ocurrencia simultánea de una fase de contracción del ciclo de negocios y una fase de contracción en ambas medidas de ciclo financiero ( e
e  ) podría ser un indicio de la gravedad e impacto de la crisis. La recesión más duradera, amplia y severa de la muestra (la de finales de los años noventa) también coincide con la contracción más duradera, amplia y severa en el ciclo financiero.
) podría ser un indicio de la gravedad e impacto de la crisis. La recesión más duradera, amplia y severa de la muestra (la de finales de los años noventa) también coincide con la contracción más duradera, amplia y severa en el ciclo financiero.
Como se observa en el Cuadro 13, ambas medidas de ciclo financiero se encuentran relacionadas significativamente con el ciclo de referencia (por encima de 0,71)120, pero hay más sincronía del ciclo financiero derivado del  , 0,79, dada su mayor coincidencia en periodos de auge. De acuerdo con las estimaciones, la evidencia estadística no es concluyente para afirmar que las fases de este último son indicadores líderes del ciclo de negocios. Por ejemplo, para las sincronizaciones tanto adelantada como rezagada toman el mismo valor (0,78). Algo más informativo es el ciclo financiero obtenido con el componente cíclico de las variables que produce una alerta seis meses adelante (0,73). Los números del Cuadro 13, relativos a la sincronización, superan el 56 % reportado por Uribe et al. (2015).
, 0,79, dada su mayor coincidencia en periodos de auge. De acuerdo con las estimaciones, la evidencia estadística no es concluyente para afirmar que las fases de este último son indicadores líderes del ciclo de negocios. Por ejemplo, para las sincronizaciones tanto adelantada como rezagada toman el mismo valor (0,78). Algo más informativo es el ciclo financiero obtenido con el componente cíclico de las variables que produce una alerta seis meses adelante (0,73). Los números del Cuadro 13, relativos a la sincronización, superan el 56 % reportado por Uribe et al. (2015).
Una forma más sofisticada de evaluar una anticipación sería mediante modelos dinámicos que permitan analizar la causalidad entre los ciclos financieros y de negocios, como sugieren Claessens et al. (2012) y Jordà et al. (2013). Estos enfoques podrían proporcionar una comprensión más profunda de las interacciones entre ambos ciclos y sus implicaciones para la política económica. Tener evidencia en este sentido podría ser útil para la política macroprudencial, permitiendo a los responsables de la política económica anticipar las fases de recesión y expansión, y actuar de manera proactiva para mitigar los riesgos financieros y económicos, tal como lo sugieren Borio et al. (2012), Drehmann et al. (2012) y Arellano et al. (2019).
7. Ciclo de referencia, indicadores coincidentes y pronósticos
Esta sección presenta dos indicadores de nowcasting que utiliza el Banco de la República para predecir el momento en que se encuentra la actividad económica y hacer pronósticos de muy corto plazo sobre esta. El primero constituye un indicador semanal de actividad económica (ISAE, Cote-Barón et al., 2023), entre febrero de 2000 y agosto de 2022, que captura su dinámica, incluyendo el periodo de la reciente crisis sanitaria. El segundo, por su parte, aplica la metodología de pronóstico de corto plazo basada en un modelo de factores dinámicos (DFM, por su sigla en inglés), que involucra información de frecuencias mixtas (Galeano-Ramírez et al., 2021). Estos dos instrumentos de estimación del momento y la posible trayectoria de la actividad económica se confrontan con el ciclo de referencia para ver su desempeño durante y en la vecindad de las dos recesiones registradas a lo largo del presente siglo. Como veremos, ambos indicadores sugieren caídas de la actividad económica en fechas de las fases de recesión.
De igual manera, esta sección propone un modelo probit para predecir la probabilidad de tener una recesión en los próximos seis meses. Este modelo tiene la virtud de utilizar el mismo conjunto de información empleado en la sección 3 para determinar el ciclo de referencia. Los resultados de este ejercicio son promisorios; con información hasta agosto 2022 se estima al alza la probabilidad de ocurrencia de una fase de recesión después de esa fecha terminal de nuestro periodo muestral.
7.1. Indicador semanal de actividad económica (ISAE) y el ciclo de referencia121
El ISAE (Cote-Barón, et al., 2022), estimado a partir de un modelo de factores dinámicos para el periodo que comienza en febrero de 2002, constituye un instrumento para el diagnóstico oportuno del estado y la tendencia de la actividad económica. El Gráfico 43 presenta la evolución del ISAE, junto con las fases de contracción del ciclo económico en las últimas dos décadas. Se observa que durante las fases de recesión hubo un estancamiento, e inclusive caídas, en los niveles de actividad económica (Gráfico 43, panel A), con un importante deterioro en el ritmo de crecimiento anual, según el ISAE (Gráfico 43, panel B).
En primer lugar, durante la fase de contracción identificada entre 2008 y 2009 la economía colombiana creció por debajo de su promedio histórico (4,0 %), con un retroceso anual del 0,08 % en el primer trimestre de 2009, en medio de los efectos de la crisis financiera internacional. De acuerdo con el diagnóstico del ISAE, el mayor deterioro de la actividad económica se habría dado en las primeras semanas de febrero, con caídas anuales cercanas al 1,5 %. Al descomponer la dinámica del indicador con base en los pesos relativos de las variables que lo integran, se evidencia que este deterioro estaría explicado, en mayor medida, por el alto grado de incertidumbre que reflejaban diversos indicadores de riesgo y de expectativas de empresarios y analistas, así como por un deterioro en las actividades secundarias, principalmente la industria manufacturera, y una escasa contribución del comercio internacional al crecimiento (Gráfico 44). De igual forma, el ISAE captura el mayor dinamismo de la actividad real en los años siguientes, en un entorno de mejora en los términos de intercambio, como resultado, principalmente, de los mayores precios del petróleo.
La crisis sanitaria del covid-19 resultó en una pronunciada contracción de la actividad económica semanal, cercana al 17 %, que retornó a valores similares a los observados a principios en la década pasada (Gráfico 43). Lo anterior, en un contexto de medidas de aislamiento especialmente estrictas en las últimas semanas de marzo de 2020, que derivó en el mayor deterioro semanal diagnosticado por el ISAE122. Las actividades secundarias y terciarias, así como la percepción de riesgo, tuvieron un peso importante durante esta fase de recesión (Gráfico 44). Finalmente, el indicador semanal también da cuenta de la recuperación de la actividad económica en los dos años posteriores al choque, aunque con una baja contribución del empleo, que ubicó el crecimiento anual real en máximos históricos. En suma, se nota compatibilidad entre el comportamiento del ISAE y el ciclo de referencia.
7.2. Pronóstico de la actividad económica colombiana en el corto plazo: factores dinámicos y fases de recesión123
Hacer una evaluación del estado de la economía para la toma de decisiones de política económica no es una tarea fácil, ya que las cifras oficiales tienen rezagos importantes y la información relevante más oportuna suele ser parcial y tener frecuencias dispares. La aplicación de diferentes metodologías, como el Factor-Midas y el de factores dinámicos (dynamic factor model, DFM), para el pronóstico de corto plazo del PIB de Colombia (Galeano et al., 2021) ha permitido enfrentar este reto y reducir, frente a otras metodologías tradicionales, el error de pronóstico, siendo este su principal objetivo.
De este conjunto de modelos, el de factores dinámicos es el que muestra mayor capacidad para predecir el crecimiento trimestral del PIB, en especial a partir de la pandemia del covid-19. Este modelo está construido con frecuencias mixtas (Banbura, Giannone y Reichlin, 2012), asumiendo que el conjunto de indicadores mensuales y trimestrales sigue una especificación de estado-espacio con factores. Para su estimación se utiliza el algoritmo propuesto por Banbura y Modugno (2014) e incorpora una estructura que permite considerar las correlaciones entre grupos específicos de variables, teniendo así un factor global (que incluye todos los indicadores: 25 variables), uno estimado con las series que mejor se aproximan a la actividad económica (factor hard: quince variables) y otro estimado con las variables restantes (factor soft: diez variables). Las variables que incorpora están relacionadas con producción, demanda, empleo, expectativas económicas, entre otras (véase Galeano et al., 2021).
Al generar un pronóstico adecuado, el modelo capta, en buena medida, el comportamiento del PIB, recogiendo, además, los hechos económicos más sobresalientes de la economía colombiana en los últimos veinte años. En el Gráfico 45, de forma análoga a la subsección anterior que presentó el ISAE, se muestran los niveles de la actividad económica estimados por el DFM, utilizando la muestra completa (abril de 2004 a agosto de 2022), y la comparación entre la variación anual predicha por el modelo y la variación anual del PIB observada. Las zonas de color verde corresponden a las dos fases de recesión en este periodo muestral, según el ciclo de referencia.
El DFM estimado recoge las caídas de la actividad económica en la crisis financiera global de 2008 y en la pandemia del covid-19, siendo, en alguna medida, coherente con los dos periodos de recesión identificados y analizados en secciones anteriores. Sin embargo, debemos notar que en la recesión de 2019 solamente registró la contracción en 2020 y no en el último trimestre de 2019, como sugiere la cronología de referencia.
7.3. Probabilidad de ocurrencia de una recesión en Colombia124
Con el estudio del comportamiento de las variables a lo largo del ciclo realizado hasta ahora, es natural preguntarse si es posible predecir la ocurrencia de recesiones en Colombia, como se ha hecho en otras economías (véanse, entre otros, Galakis y Vrontos, 2021; Levanon, 2011; Owyang, Piger y Wall, 2015). En tal sentido, en esta subsección cuantificamos la probabilidad de la ocurrencia de una recesión en Colombia, dada la información del ciclo de referencia según la cual, desde 1975 se presentaron cuatro fases de recesión en el país. Para ello se estima un modelo de elección discreta (probit) utilizando factores comunes, extraídos de subgrupos del mismo conjunto de 41 variables utilizadas en las subsecciones 3.2 y 3.3 de este ESPE, para determinar el ciclo de referencia. Este tipo de ejercicios tiene ventajas sobre otros modelos existentes, al tener como variable respuesta o endógena un indicador dicotómico para recesiones y, a la vez, indicadores resúmenes de sectores de la economía.
Como se acaba se señalar, se utilizan 41 series mensuales desde enero de 1975 (o desde cuando están disponibles125) hasta agosto de 2022, algunas de ellas desestacionalizadas por la fuente y, cuando no fue el caso, por Tramo-Seats, cuando la estacionalidad resultó significativa. Para facilidad del análisis y de la lectura, tanto de factores como de resultados, algunas series se transformaron (se utilizó su inversa), de forma que todas fueran procíclicas. En el Gráfico 46 se presentan los diez factores construidos; los primeros cuatro comienzan en enero de 1975, el factor cinco inicia en enero de 1980, el factor seis en enero de 1982, el siete en junio de 1990, el factor ocho en enero de 1990, el nueve en junio de 1999 y el factor diez comienza en mayo de 2002. Cada factor es calculado utilizando información por separado de entre dos y ocho de las 41 variables. El enfoque metodológico exige la utilización de variables estacionarias, por lo que a cada uno de los diez factores se le descontaron tendencias lineales; las series resultantes son presentadas en el Gráfico 47, donde también se muestran las fases de recesión del ciclo de referencia.
Siguiendo a Chen, Iqbal y Lai (2011), se define la variable respuesta, que toma el valor de uno en los meses en que alguno de los subsiguientes seis meses se presenta recesión y cero en los otros meses; así, tenemos respuestas positivas seis meses antes del inicio de cada recesión, como se observa en el Gráfico 47 por las áreas sombreadas con azul precediendo a las coloreadas en verde126.
El Gráfico 47 muestra los valores predichos de probabilidad de recesión en cada mes, usando los dos modelos probit que arrojaron los mejores ajustes dentro de la muestra. El primero, utilizando los factores uno a seis, con una muestra desde enero de 1982 (curva negra), y el segundo utiliza los factores uno a ocho, con una muestra desde junio de 1990 (curva roja). Se notan los valores de alta probabilidad en los periodos calificados como recesión y los valores de baja probabilidad en periodos donde no se ha diagnosticado recesión, en especial para el modelo que inicia en 1990.
Los modelos propuestos también detectan un salto significativo en la probabilidad de recesión de los seis meses (septiembre de 2022 hasta febrero de 2023) que siguen al final de la muestra (agosto de 2022), con valores de 0,85 y 0,45.
Ejercicios adicionales, que terminan la muestra de estimación en junio de 2019, predicen una probabilidad de recesión en alguno de los siguientes seis meses: de julio a diciembre de 2019, con valores de probabilidad de recesión estimados de 0,554 y 1,0, respectivamente, al emplear los dos modelos. Es decir, en línea con los resultados de otras secciones, estos modelos predicen recesión con alta probabilidad para finales de 2019 y, como se observa en la parte final, la probabilidad de una recesión después de agosto de 2022 crece con ambos modelos.
Aunque estos modelos de estimación requieren más afinación, sin duda constituyen un aporte para el análisis de la actividad económica.
8. Algunas lecciones y nuevas direcciones sobre el análisis de los ciclos en Colombia127
Este ESPE presenta un análisis empírico de los ciclos económicos en Colombia. El estudio ofrece un marco metodológico para construir una cronología periódica de los ciclos económicos, y lo aplica a la economía colombiana utilizando un amplio conjunto de indicadores y variables disponibles en el Banco de la República y otras instituciones públicas y privadas, lo cual resulta en la determinación de una cronología de las fases de expansión y contracción que ha experimentado la economía colombiana entre enero de 1975 y agosto de 2022. De igual manera, se presenta una descripción cuantitativa y cualitativa del comportamiento de las principales variables macroeconómicas durante las fases de recesión y expansión identificadas, con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión de la dinámica de la economía en el curso del ciclo. Finalmente, el estudio contribuye a presentar y documentar una variedad de información y herramientas producidas y utilizadas en el Banco de la República para hacer seguimiento inmediato de la economía colombiana. La disponibilidad de los datos no permite producir una cronología precisa para fechas anteriores a 1975, no obstante, con datos anuales fue posible identificar cuatro periodos de recesión entre 1925 y 1975 (véase la sección 2).
En la presente sección se presentan las principales conclusiones, agrupadas en tres subsecciones. En primer lugar, se sintetizan los principales hechos estilizados del ciclo económico en Colombia. En segundo término, se hacen algunas consideraciones sobre el uso de los resultados. Finalmente, se discute la posibilidad de la conformación de un comité técnico de fechado del ciclo económico (Comité de la Cronología del Ciclo en Colombia, CROC), el cual determine con regularidad los periodos de expansión y recesión en Colombia, como ya lo hacen comités en Estados Unidos, la zona del euro, Francia y España.
8.1. ¿Cómo ha sido el ciclo económico en Colombia y cuáles son sus características relevantes?
Con el fin de establecer una cronología de las fases de expansión y recesión, así como los principales hechos estilizados del ciclo económico en Colombia, se identificó un ciclo de referencia, siguiendo el camino del análisis clásico de los ciclos de negocios, aplicando el algoritmo de Bry-Boschan a un número importante de variables en frecuencia mensual y al PIB en frecuencia trimestral, todas en niveles o en el logaritmo de estos, pero apoyándonos también en los resultados de un análisis de largo plazo (desde 1925) con cambios de variables anuales, y en los resultados derivados de las técnicas de los ciclos de crecimiento en el que las variables se separan en sus componentes cíclicos y tendenciales. Los resultados del Cuadro 5 y el Gráfico 4 sugieren que entre enero de 1975 y agosto de 2022 se presentaron cuatro ciclos de negocios completos, con una duración promedio de 121 meses, medidos de pico a pico. El ciclo más largo, de pico a pico, se presentó entre junio de 1982 y diciembre de 1997, mientras que el más corto, también de pico a pico, ocurrió entre octubre de 2019 y agosto de 2022. Las expansiones duraron, en promedio, 106 meses (8,8 años), mientras que las contracciones tuvieron una duración promedio de 15 meses (1,25 años), lo cual sugiere una asimetría en esta dimensión de las fases, como tradicionalmente se ha sostenido en la literatura que aborda el ciclo según el enfoque clásico.
De los ejercicios, estadísticas y evidencia presentada se pueden extraer algunas conclusiones:
1. Las diferentes variables individualmente consideradas presentan, en general, más fases de contracción (si son procíclicas) o expansión (si son contracíclicas) que el ciclo de referencia.
2. Durante el periodo muestral, algunas variables han tenido cambios estructurales (tendenciales) que no deben confundirse con movimientos cíclicos. Tal es el caso, por ejemplo, de la inflación al consumidor en los veinte años que siguieron a la Constitución de 1991.
3. En general, las variables analizadas presentaron comportamientos variados en las diferentes recesiones, lo cual resulta en la identificación de pocas regularidades. Aun así, un buen número de variables procíclicas se contrajo durante las fases de recesión, tales como los impuestos o los términos de intercambio (ITI). De la misma manera, un buen número de variables contracíclicas se expandió en las mismas fases, tales como el desempleo cíclico o el gasto primario del GNC. Menos se puede decir de las fluctuaciones de las variables analizadas en las etapas de expansión, que son mucho más prolongadas.
4. De los tres puntos anteriores se desprende la importancia de considerar una batería amplia de variables e indicadores al momento de determinar las fases del ciclo económico, como se hace, por ejemplo, en la aproximación empírica presentada en este documento. Es decir, las fases de recesión no deben determinarse únicamente con el PIB, el ISE, o el IPI, por poner tres ejemplos.
5. Las diferencias en el comportamiento de una variable en las distintas recesiones puede sugerir que el origen de las fluctuaciones no siempre es el mismo; los choques, su tamaño, la situación de la economía al momento del impacto, y las fricciones que afectan su propagación y sus efectos cambian en el tiempo. Como también lo hacen las respuestas de política a los choques. Por ejemplo, durante la recesión de 2019, que luego se encadenó con la pandemia del covid-19, el Banco de la República implementó nuevos instrumentos para hacer frente a la crisis, los cuales tenían como objetivos proteger el sistema de pagos, estabilizar el mercado cambiario y el de títulos públicos y privados, y asegurar que el crédito continuara fluyendo a la economía (véase Vargas-Herrera, Ospina-Tejeiro y Romero-Chamorro, 2022)128. Esos instrumentos estarán disponibles para otras crisis futuras y, por ello, la profundidad y duración de estas podrían ser diferentes. Por todo esto, es importante reconocer que el análisis presentado en este documento se ha hecho con variables, en su mayoría endógenas, y que, en la práctica, la comprensión de los ciclos económicos también requiere emplear modelos de equilibrio general que permitan pensar en la estructura de la economía, que ayuden a identificar los choques y que permitan estudiar sus efectos. En este sentido, el Recuadro 1 ofrece una mirada histórica de las fluctuaciones económicas de Colombia en lo corrido del siglo XXI, con la lente de un modelo de equilibrio general.
6. La duración, profundidad y otras características cuantificadas de las recesiones dependen del choque que las origina, no obstante, parecieran observarse algunos rasgos comunes en las últimas tres recesiones identificadas: la inflación cayó después de unos meses (gráficos 9 y 12), aumentó el riesgo (Gráfico 20), el peso se depreció (Gráfico 20), se redujo el déficit de la cuenta corriente (Gráfico 19) (Gráfico 28). El aumento del riesgo se tradujo en un incremento inicial de algunas tasas de interés de la economía (Gráfico 11), que después cayeron a medida que se transmitió la política monetaria y se disiparon los efectos iniciales de los choques (Gráfico 9).
7. En el análisis del comportamiento de las variables durante las etapas de recesión fue muy importante ser cuidadoso en la identificación de los choques que las determinaban, especialmente antes del comienzo de tales fases. Así, por ejemplo, el comportamiento de las tasas de interés y de la inflación en la recesión de 2008 estuvo inicialmente influido por un periodo previo de aumentos grandes en el consumo, financiados en buena medida con la expansión del crédito, lo que generaba presiones inflacionarias y preocupaciones sobre la estabilidad financiera.
En el documento identificamos, también, lecciones en al menos doce conjuntos de hechos que resumen las principales características del ciclo económico en Colombia.
1) Estabilidad macroeconómica: la economía colombiana ha sido relativamente estable. En los casi cien años analizados, 1925-1922, habría sufrido siete recesiones, ninguna con una duración mayor a dos años. Los periodos de no recesión en Colombia tuvieron una duración promedio de once años, mientras que las recesiones duraron, en promedio, 1,3 años. La amplitud de las fases de no recesión, medida como el promedio del crecimiento del PIB real per cápita durante estos periodos, fue del 2,6 %. En contraste, la amplitud de las recesiones fue del -2,5 %. La volatilidad del PIB (2,71 %) ha sido, por su parte, considerablemente más baja que en México y Argentina, y menor que la de otros países emergentes y de ingresos bajos.
En los 47 años comprendidos entre 1975 y 2022 solo se registraron cuatro fases de recesión, tres de ellas entre 1997 y 2022. La fase de recesión más severa fue la ocurrida entre 1997 y 1999, no solo por su duración sino por la magnitud de caída. Según el CEPR-Dating Business Cycles, de la zona euro, y el NBER-Dating Committee, de Estados Unidos, sus economías tuvieron, respectivamente, una y dos recesiones más durante un periodo muestral similar129.
El último pico se habría presentado en agosto de 2022; después de ese momento la economía colombiana atravesó un periodo de bajo crecimiento, pero se requiere más análisis para determinar si hubo una recesión y cuándo ocurrió el valle.
2) Política monetaria: en las últimas tres recesiones del ciclo de referencia, la inflación al consumidor aumentó o estuvo por encima de la meta, hasta poco más de la mitad de dichas fases, lo que pudo haber limitado las reducciones de la TPM hasta cuando la inflación comenzó a ceder. Es importante mencionar que para comprender la dinámica de la inflación y la TPM durante el comienzo de las fases de recesión es esencial considerar los choques que anteceden. Las reducciones de la TPM fueron más allá del valle con el objetivo de impulsar la actividad económica. En particular, en la recesión de 1997 a 1999 la TPM comenzó a bajar desde noviembre de 1998 y continuó esta fase descendente hasta marzo de 2000. Este comportamiento también se observa en la TPM real. En la recesión de 2008 la TPM descendió desde enero de 2009 hasta mayo de 2010, pero venía aumentando desde mayo de 2006; inclusive la TPM real lo venía haciendo desde antes. Este comportamiento, previo a la recesión, era el resultado de aumentos fuertes en el consumo y en los precios de algunos activos en un contexto de expansión de crédito y entradas de flujos de capitales. La recesión comienza por choques externos, con reducciones de los precios de la vivienda en Estados Unidos y la crisis subprime en ese país. En la recesión de 2019 a 2020 la TPM descendió desde abril de 2020 hasta octubre de 2020 y se estabilizó en el 1,75 % hasta septiembre de 2021, cuando comenzó su proceso de normalización.
3) Tasas de interés reales: en el ámbito clásico de los ciclos, las tasas reales parecen ser acíclicas, al igual que en el caso de los ciclos de crecimiento, dados los valores de las correlaciones contemporáneas, pero cuando adelantan seis y tres meses al IPI, la evidencia es que son levemente contracíclicas (véanse los cuadros A.3.1 a A.3.5). Llama la atención que las correlaciones de la DTF son mayores en el caso de los adelantos. Cuando es el IPI el que adelanta seis meses, la correlación es positiva y significativa, correspondiendo las mayores magnitudes a la tasa de colocación. El IPI sería un indicador líder de las tasas activas.
4) Inflación: las dos variables de inflación analizadas (IPC e IPP) tuvieron muchas caídas (zonas grises) que no se tradujeron en fases de recesión; por lo anterior, no exhibieron sincronización contemporánea con el ciclo de referencia. La evidencia sugiere que tampoco hubo sincronización ni adelantada ni rezagada entre estas variables y la cronología, salvo en el rezago de tres meses con la inflación del IPP. Sin embargo, no parece ser un resultado robusto, dado el valor del estadístico (0,550), pese a ser significativo. En las fases de recesión identificadas y en los meses posteriores la inflación cayó.
5) Política fiscal: en el ámbito clásico de los ciclos económicos, la política fiscal, medida por el balance primario estructural (BPE) y el balance primario total (BPT), tiende a ser acíclica; las sincronizaciones están entre 0,4 y 0,57, no significativas estadísticamente. El ciclo de referencia coincide con las zonas grises del BPT cuando el cambio de este último ha sido por lo menos de 2,75 pp en pocos meses (de catorce a veinticuatro meses). Si bien entre junio de 1998 y diciembre de 1999 el cambio fue solo de 1,95 pp, debe tenerse en cuenta que al momento del pico ya el BPT se ubicaba en -1,95. Entre junio de 2014 y marzo de 2017 se produjo un deterioro de cerca de 1,4 pp, el cual se dio en un espacio de 33 meses.
En 1997 fue mayor el deterioro del BPT que el del BPE, mientras que en las recesiones de 2008 y 2019 fue mayor el deterioro del BPE.
Con la lente de los ciclos de crecimiento, los coeficientes de correlación cruzada contemporánea del BPT y BPE con el PIB son bajos, aunque positivos y significativos, lo cual indica que los periodos de contracción (expansión) coinciden, en alguna medida, con deterioros (mejoras) del déficit fiscal medido por ambos balances. Por tanto, según estos indicadores, la política fiscal parece contracíclica.
Los indicadores de ingresos y gastos del Gobierno tienen altos indicadores de sincronización (enfoque clásico) contemporánea con el ciclo de referencia: 0,901 para impuestos, 0,685 para ingresos, 0,836 para consumo público y 0,667 para gasto primario. También existe una correlación (ciclos de crecimiento) alta, positiva y significativa entre los ciclos de los ingresos tributarios y los ingresos totales del GNC con el PIB, especialmente en mediciones contemporáneas (0,86 y 0,78, respectivamente).
6) Sector externo: en las tres recesiones más recientes los términos de intercambio, que, en general, no dependen de las condiciones económicas en Colombia, han caído; su sincronización con el ciclo de referencia es de 0,705. En las fases de contracción de la muestra, el riesgo país ha aumentado y el ITCR se ha depreciado, lo que en principio sería una regularidad de las fases de contracción. Las variables del sector externo que presentan la mayor coherencia contemporánea con el ciclo de referencia son los CDS, los términos de intercambio y los egresos externos como proporción del PIB. En 1997 y 2019 el déficit de la cuenta corriente se cerró o tendió a cerrarse, producto de la contracción en la demanda interna; en 2008 la respuesta, si bien fue en el mismo sentido, fue menos contundente. Las estimaciones de la sección 2 sugieren que esta variable es contracíclica y de alta volatilidad.
7) Sector real y confianza del consumidor: el IPI es una variable muy volátil (registró siete ciclos completos entre 1975 y 2022); el comercio al por menor sin combustibles ni vehículos (proxy de consumo de los hogares en frecuencia mensual) solo tuvo una fase de contracción desde 2003, mientras que el ISE, entre 2001 y 2022, no tuvo ninguna. La crisis de 2008 se observó en el IPI, el comercio al por menor y el ICC, en tanto que la de 2019 no se registró en el IPI, el ISE, ni en el comercio al por menor, pero sí en la confianza del consumidor (ICC). Cuando esta ha registrado cambios de terreno positivo a negativo, cercanos o superiores a 50 pp en un periodo de dos años o menos, la probabilidad de estar viviendo una recesión del ciclo de referencia es alta.
El IPI, el comercio al por menor y el ICC ayudan a predecir las variaciones semestrales y trimestrales del ISE un mes adelante, una vez se tiene en cuenta su propia historia en los modelos de predicción.
El índice de cartón corrugado ( ), tiene una alta sincronización contemporánea con el ciclo de negocios, así como tres meses adelante y tres meses después. Su relación con el ISE es más estrecha que con el IPI, según los componentes cíclicos obtenidos con los métodos de wavelets y Baxter-King.
), tiene una alta sincronización contemporánea con el ciclo de negocios, así como tres meses adelante y tres meses después. Su relación con el ISE es más estrecha que con el IPI, según los componentes cíclicos obtenidos con los métodos de wavelets y Baxter-King.
El consumo de los hogares en frecuencia trimestral (CN) no ha registrado caídas en las dos fases de recesión ocurridas a lo largo de este siglo, según el algoritmo Bry-Boschan. Esto puede poner de presente situaciones asociadas con las decisiones de los agentes que hacen que esta variable tenga un comportamiento suave, con la capacidad de la política económica de contrarrestar respuestas del consumo en periodos de crisis o con la reducción paulatina de las restricciones de liquidez. Todas estas son hipótesis que es necesario verificar.
La FBCF y el consumo, ambos en frecuencia trimestral, exhiben importantes sincronizaciones contemporáneas con el ciclo de referencia. La variación de inventarios es prácticamente acíclica. El consumo, por su parte, exhibe indicadores de sincronización significativos en todos los adelantos y rezagos frente al ciclo de referencia, mientras que la FBCF tiene coherencia significativa, además de la contemporánea ya mencionada, cuando está tres meses antes que el ciclo de referencia. Hay evidencia de que rezagos del consumo ayudan a predecir (causan en el sentido de Granger) las variaciones semestrales del PIB un trimestre adelante.
8) Mercado inmobiliario: indicadores del mercado de la vivienda, como iniciaciones y ventas, han tenido una alta conexión con el ciclo de referencia y con el componente cíclico del ISE. Los valores de sincronización con el ciclo de referencia de los precios de la vivienda, tanto nueva como usada, se deben a la coincidencia en los periodos de auge con el ciclo de referencia.
9) Mercado laboral: la tasa de desempleo nacional, así como la tasa de vinculaciones, la tasa de vacantes (PILA), la informalidad y la mediana de los salarios reales por hora tienen una muy clara conexión con el ciclo de referencia. En materia de concordancia, las vacantes y los salarios tienen los coeficientes más altos y significativos estadísticamente. La evidencia sugiere que las tasas de separaciones y destrucción de puestos de trabajo son acíclicas.
Todas las tasas de los flujos tienen más zonas grises que el ciclo de referencia; es decir, cada flujo tiene diferente contenido informativo sobre la dinámica del mercado laboral. Aunque la economía esté en expansión, las tasas pueden subir y bajar, reflejando situaciones del mercado laboral. La TGP y la TO tienen menor relación con el ciclo de referencia, aunque esta última sí lo tiene con el IPI y el ISE cuando estos adelantan la TO.
Siempre que se han presentado aumentos rápidos y persistentes del desempleo cíclico que viene desde una brecha negativa, es decir, un desempleo observado menor que las diferentes Nairu, es posible encontrarse con una fase de recesión del ciclo de referencia.
10) Economía regional: los IMAE, los PER y los IDA regionales reflejan tanto coincidencias como diferencias con el ciclo de referencia. Sin embargo, los ciclos producto de los IDA regionales registraron las recesiones de 2008-2009 y 2019-2020. Los indicadores de sentimiento e incertidumbre mostraron señales consistentes con otras variables clave, especialmente durante la pandemia del covid-19 y en momentos recientes de incertidumbre económica. Los IMAE ayudan a predecir más las variaciones del IPI que las del ISE. La economía antioqueña tiene alta conexión con la de las zonas Caribe y Nororiente.
El valor promedio del  fue de 0,13, lo cual sugiere que las expansiones se impusieron durante el periodo muestral. Los valores más bajos (negativos) de los
fue de 0,13, lo cual sugiere que las expansiones se impusieron durante el periodo muestral. Los valores más bajos (negativos) de los  y del
y del  se presentaron en fechas cercanas a la fase de recesión de 2019, según el ciclo de referencia.
se presentaron en fechas cercanas a la fase de recesión de 2019, según el ciclo de referencia.
11) Ciclo financiero: la ocurrencia simultánea de una fase de contracción del ciclo de negocios y del ciclo financiero, como ocurrió en 1997, resulta en una fase de recesión de alta difusión, duración y amplitud; esto es, una recesión severa. En general, las recesiones de la cronología identificada en este ESPE han coincidido con fases de contracción del ciclo financiero. No obstante, no todas las contracciones financieras han estado asociadas con recesiones.
12) Nowcasting y probabilidades de recesión: el ISAE produjo información compatible con el ciclo de referencia en tiempo real, mientras que los pronósticos del PIB generados por el modelo de factores dinámicos (DMF) también predijeron su caída en las fechas de las fases de recesión. Los grupos de variables utilizados para calcular el IDA permiten estimar la probabilidad de ocurrencia de las recesiones del propio ciclo de referencia; sin embargo, se trata de ejercicios que deben refinarse mucho más para producir resultados más confiables.
8.2. Discusión sobre el uso de los resultados
Este estudio ha buscado establecer unas fechas que hayan marcado los periodos de expansión y de contracción de la economía colombiana. En el proceso se han hecho contribuciones metodológicas, como la estimación de intervalos alrededor de las fechas que han marcado los inicios y finales de las expansiones y contracciones, y una estimación que puede hacerse en tiempo real de la probabilidad de recesión. Es importante, sin embargo, enmarcar el uso de los resultados en la práctica del análisis económico y de las políticas de estabilización macroeconómica, resaltar su alcance y sus limitaciones.
En primer lugar, este ESPE es un ejercicio retrospectivo, en el que con la información que se ha recopilado y el beneficio del paso del tiempo, se pueden determinar (con incertidumbre) periodos de auge y recesión del pasado. La experiencia internacional sugiere que este ejercicio debe hacerse con un rezago superior a doce o dieciocho meses. Esto se debe, en parte, al retraso con el que llega la información estadística y a sus revisiones usuales. También, a que las regularidades no son suficientes para determinar con unos pocos indicadores si unívocamente la economía está en recesión o no, y que las variables responden de manera distinta en las fases de expansión y contracción, dependiendo de la naturaleza de los choques (origen, magnitud, persistencia, etc.), la situación de la economía (endeudamiento de los hogares, déficit fiscal, déficit externo, etc.), y de la respuesta de política pública ante dichos choques.
Aunque se ha hecho el esfuerzo por ofrecer una metodología de aproximación al análisis del ciclo de los negocios, la comprensión de los determinantes, las características y las consecuencias de las fluctuaciones requieren que transcurra cierto tiempo antes de concluir si la economía experimentó o no una recesión, cuándo ocurrió el valle y qué tan profunda fue. Un buen ejemplo de esto es la recesión de 2019, usualmente asociada con la pandemia del covid-19, pero que, como vimos, tuvo el pico en octubre de 2019. En tiempo real, los análisis apuntaban a una recesión profunda y duradera, con incertidumbre sobre la capacidad de la economía de resistir el choque, de la efectividad de las políticas implementadas como respuesta, y de la propia evolución de la epidemia y el desarrollo de las vacunas. En retrospectiva, la recesión fue profunda, pero corta, y la recuperación fue vigorosa.
En segundo lugar, es importante comprender que los resultados son útiles para la documentación de la historia de la economía colombiana y para la realización de estudios microeconómicos (estudio de eventos, por ejemplo) que busquen una mejor comprensión del impacto de las recesiones y/o de las políticas de respuesta a las mismas sobre diferentes variables y aspectos de la economía, pero que podrían no ser útiles para la conducción de políticas de estabilización en tiempo real, en particular de la política monetaria. En efecto, después de una época de auge, puede venir una época de contracción generalizada de la economía, que corresponda a un proceso de ajuste deseado y necesario, pero no a una crisis económica. En otras palabras, los niveles de las variables son importantes y no solamente sus variaciones. En la conducción de la política monetaria en Colombia se consideran conceptos como la brecha de la inflación, la brecha del producto y la brecha del desempleo, que no son más que desviaciones de las variables de los niveles que se consideran sostenibles en el largo plazo. Así, es posible tener periodos en los que la inflación cae al igual que el PIB y el empleo, mientras que el desempleo sube, y, aunque la economía está en contracción, según la metodología de este ESPE, para efectos de la política monetaria la economía no necesariamente está en una fase que requiera un estímulo monetario, porque el proceso de contracción está llevando las variables de niveles altos a sus niveles sostenibles de largo plazo. En otras palabras, es importante tener en mente que el concepto de recesión utilizado en este ESPE no siempre coincide con el concepto de recesión utilizado para determinar la política monetaria.
En este contexto es importante hacer énfasis en que la definición de recesión que se ha utilizado primordialmente en este ESPE se deriva de los niveles de las variables. El Gráfico 48 ilustra la aplicación del algoritmo Bry-Boschan a dos variables hipotéticas. Para las dos variables el algoritmo identifica cuatro recesiones. Sin embargo, en la última recesión, para la variable 1 (panel A) la recesión implica una caída de la variable por debajo de su tendencia, mientras que para la variable 2 (panel B) la recesión implica una caída de la variable desde niveles muy altos, pero esta no cae por debajo de su tendencia de largo plazo, y luego se recupera. Este ejemplo ilustra la importancia de no hacer una aplicación automática del algoritmo, de incluir múltiples variables para hacer el análisis, y de tener consideraciones de nivel, así como criterio económico para determinar las etapas de recesión y expansión. En la cronología del ciclo de referencia determinada en este documento, las etapas de recesión también coinciden con periodos donde las variables alcanzaron niveles relativamente bajos (véase el Gráfico 4).
Por último, en la medida en que la determinación del ciclo de referencia es un ejercicio retrospectivo, que el concepto de recesión empleado no necesariamente coincide con el utilizado en la política monetaria, y dado que la conducción de aquella se hace en tiempo real y de forma prospectiva, este documento ha presentado un amplio conjunto de herramientas que utilizan información regional, técnicas de machine-learning y nowcasting que sirven para determinar en cada momento el estado de la economía, del cual parte el ejercicio de pronóstico que realiza el equipo técnico cada trimestre. Estos indicadores, en general, han capturado en tiempo real los momentos de recesión determinados a posteriori, lo cual refleja su bondad y utilidad para ajustarse a las condiciones cambiantes de la economía, aunque su uso en la práctica no es el de ayudar a determinar en tiempo real si la economía está en recesión o no en los términos planteados en este documento.
8.3. Hacia la creación del Comité de la Cronología del Ciclo Económico (CROC) en Colombia
Los resultados de este estudio contribuyen a fundamentar el establecimiento de un comité de fechado del ciclo económico, similar a los existentes en economías avanzadas, como el NBER-Business Cycle Dating Committee en Estados Unidos, el CEPR-Business Dating Committee en la zona del euro, el Comité de Fechado del Ciclo Económico Español o el French Business Cycle Dating Committee, recientemente creado en Francia.
La evidencia empírica presentada permite determinar y caracterizar las fases de expansión y recesión de la economía colombiana con mayor precisión, y contribuye a comprender el comportamiento de la economía colombiana en diferentes periodos, tanto de auge como de crisis. No obstante, el análisis presentado en este ESPE es solamente un paso inicial y es posible explorar muchas dimensiones de la economía en las diferentes épocas de recesión. Esto pone de manifiesto la utilidad de contar con un órgano técnico, estrictamente académico, que determine de manera rigurosa y sistemática la cronología del ciclo económico del país. En la medida en que el banco central y otras instituciones del Gobierno (v. g.: ministerios) son formuladores e implementadores de políticas públicas, y estas políticas afectan el ciclo, y a su vez el ciclo las afecta, es conveniente que la determinación la haga un órgano independiente.
El principal objetivo del CROC sería proveer una cronología robusta y creíble de los ciclos económicos. Basándose en metodologías técnicamente sólidas y transparentes, y en resultados de estudios, como el de este documento ESPE, el comité definiría las fechas de inicio y fin de las fases de recesión y expansión, minimizando la incertidumbre.
A su vez, contar con la cronología permitirá:
- Ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento de la economía colombiana: se podrán conocer mejor y comprender las características, causas y consecuencias de las fluctuaciones cíclicas. Permitirá, además, que con el aprendizaje paulatino los agentes económicos (firmas e individuos) ajusten sus decisiones de inversión, consumo, precios, endeudamiento, etc., de manera óptima (Alfonso et al. (2013)). Permitirá, también, que académicos y analistas interpreten los hechos, confronten teorías e identifiquen las fricciones y características de la economía que amplifican o atenúan las respuestas a los choques que continuamente recibe la economía.
- Fortalecer el análisis de la política económica: la cronología permitiría hacer ejercicios para evaluar la respuesta de las políticas de estabilización (fiscal y monetaria) en diferentes momentos y extraer lecciones que permitan mejorar el diseño e implementación de dichas políticas en el futuro. Contar con el registro histórico de las fases de recesión y la forma como esta reaccionó a los diferentes choques es importante para comprender cómo podría responder la política económica en choques futuros. De igual manera, podría permitir la evaluación de otras políticas públicas más focalizadas, incluyendo su oportunidad. Esto, tanto a nivel nacional como regional.
- Anticipar, en alguna medida, las fases de contracción: conocer los rasgos distintivos de los ciclos económicos permitiría, también, en alguna medida, anticipar su ocurrencia, así como las reacciones apropiadas de política económica. Esto permitiría promover una mayor estabilidad macroeconómica.
- Facilitar comparaciones internacionales: contar con una cronología de ciclos alineada con estándares internacionales permitiría integrar mejor el análisis de Colombia en estudios comparativos con otras economías emergentes y avanzadas.
En conclusión, la creación del CROC permitiría consolidar el análisis de los ciclos económicos, solidificar el conocimiento de las respuestas de las variables, y proporcionar una herramienta esencial para la formulación de políticas económicas más eficientes y alineadas con la realidad macroeconómica del país, propendiendo por que las discusiones económicas y de política pública se basen en evidencia e información proveniente de una fuente independiente.
Recuadros
Recuadro 1
¿Es posible realizar una descomposición histórica de choques que sea compatible con lo aprendido?
El presente ESPE presenta las principales características y hechos estilizados de los ciclos económicos en Colombia. Sin embargo, la metodología empleada no permite identificar los principales factores detonantes ni su contribución a las fluctuaciones de la economía colombiana. Así, en este recuadro se utiliza un modelo neokeynesiano de economía pequeña y abierta estimado para Colombia, con el fin de descomponer los principales choques que han afectado la economía130. Este modelo consta de seis bloques principales: una curva IS (demanda), cuatro curvas de Phillips (que cubren las inflaciones de las canastas de bienes, servicios, regulados y alimentos), una regla de Taylor (reacción de la autoridad monetaria), una ecuación de paridad no cubierta de interés (UIP, por su sigla en inglés), una curva de Phillips salarial y un bloque de mercado laboral. Cada uno de estos componentes permite un análisis detallado de los mecanismos económicos, al capturar las interacciones clave entre la demanda y la oferta agregadas, así como la dinámica de precios y salarios. A lo largo del periodo estudiado, el modelo facilita identificar las dinámicas que han predominado en los dos ciclos económicos recientes131.
Para entender la contribución de diversos factores en las fluctuaciones económicas, se emplea la descomposición histórica de choques del modelo planteado. Esta metodología permite identificar y cuantificar el impacto de distintos choques estructurales sobre las principales variables económicas a lo largo del tiempo. Mediante este análisis, se desglosa la contribución de factores como choques de oferta, demanda, política monetaria y factores externos, facilitando una comprensión más detallada de las fuentes de las fluctuaciones económicas y su papel en la dinámica del ciclo económico. Usando esta metodología, en este análisis se estudian dos episodios recesivos señalados en el ciclo de referencia: la Crisis financiera global y la crisis sanitaria producto del covid-19.
Crisis financiera internacional y recuperación (2008-2014)
El primer episodio que se analiza con el modelo es la crisis financiera global, que comenzó en 2008 y se extendió hasta 2014. Esta provocó un cambio importante en las condiciones económicas, al transformar el crecimiento en una fase de contracción marcada por una gran incertidumbre. Durante este tiempo, la brecha del producto se tornó más negativa, reflejando una desaceleración económica. Esto estuvo impulsado, principalmente, por choques de demanda, tanto externos como internos, una caída en los precios del petróleo y los efectos acumulados de los choques de oferta, debido a las altas inflaciones percibidas en los años previos a 2008. El incremento de la volatilidad en los mercados financieros aumentó la incertidumbre, lo que afectó la confianza de los agentes económicos y profundizó la crisis.
La inflación total anual comenzó a disminuir en el segundo semestre de 2008, en parte como resultado de la caída en la demanda interna y externa, pero también debido a la dilución de los choques de oferta positivos que habían afectado la inflación en los trimestres previos a la crisis. A medida que la inflación se fue acercando a su meta de largo plazo, y en un contexto de demanda deprimida, el Banco adoptó una política monetaria expansiva, al reducir la tasa de interés para estimular la economía y mitigar los efectos de la recesión. Durante los dos años siguientes (III trim. 2009 al I trim. 2011), la brecha del producto siguió siendo negativa, principalmente debido a la caída de la demanda interna y externa, a pesar de la recuperación de los precios del petróleo y de la implementación de una política monetaria expansiva (Gráfico R.1.1).
Entre 2011 y 2014 la economía experimentó una recuperación gradual, impulsada, en especial, por los choques de demanda interna, cuyos efectos positivos comenzaron a materializarse a partir del segundo trimestre de 2011. Este resurgimiento de la demanda interna contribuyó a que la brecha del producto volviera a ser positiva. Paralelamente, la apreciación real de la moneda, favorecida por las bajas tasas de interés externas, permitió mantener la inflación cercana a su objetivo, lo que facilitó la continuación de una política monetaria expansiva por parte del Banco de la República. No obstante, los choques de demanda externa permanecieron negativos hasta el segundo trimestre de 2013, lo que evidenció una afectación más persistente de los socios comerciales que de la economía local.
Crisis sanitaria del covid-19 y recuperación económica (2019-2022)
El periodo comprendido entre 2019 y 2022 estuvo marcado por la pandemia del covid-19 y sus efectos económicos, seguidos por una posterior recuperación que trajo consigo nuevos desafíos. La crisis sanitaria global provocó una caída significativa en la oferta y la demanda, tanto a nivel global como local, lo que resultó en una fuerte contracción económica. En Colombia, tanto la brecha del producto como el crecimiento del producto potencial no solo cayeron a terreno negativo, sino que alcanzaron los valores más bajos registrados en la historia, lo que subraya la magnitud de la crisis. Durante este periodo, tanto la inflación total como las expectativas de inflación se mantuvieron en niveles bajos, lo que permitió al Banco de la República reducir su tasa de política monetaria en un intento por reactivar la economía en un entorno de crisis (Gráfico R.1.2).
A partir de 2021 la economía comenzó a mostrar signos de recuperación, aunque este proceso estuvo acompañado por un aumento en los choques inflacionarios, impulsados por disrupciones en las cadenas de suministro, incrementos en los precios internacionales de alimentos y energía, y condiciones financieras externas más restrictivas. La tasa de cambio experimentó fluctuaciones, con una depreciación que amplificó las presiones inflacionarias, mientras que los incrementos salariales elevaron los costos laborales.
El crecimiento económico, impulsado por factores de demanda, facilitó una recuperación acelerada en diversos sectores, lo que resultó en una brecha positiva del producto, con la producción real superando nuevamente su nivel potencial. Esta recuperación también estuvo acompañada por un repunte significativo en el nivel potencial de la producción, que experimentó una recuperación importante en buena parte de 2020. Sin embargo, el aumento en la actividad económica intensificó las expectativas de inflación, lo que llevó a un ajuste de la tasa de política monetaria.
Anexos
Anexo 1. Propiedades cíclicas del consumo y sus componentes en frecuencia anual, 1994-2022
En este anexo se presenta un ejercicio similar al del texto principal de la sección 2, pero desagregando el consumo total entre consumo de los hogares y del gobierno, así como entre los componentes del consumo de los hogares: bienes durables, semidurables, no durables y servicios. El comportamiento de estas variables para el periodo 1994-2022 se muestra en el Gráfico A.1.1 en periodicidad anual. La muestra es más corta debido a la disponibilidad de datos desagregados sobre consumo.
En el Cuadro A.1.1 se presentan los principales momentos de los componentes del consumo con el ciclo estimado mediante crecimientos anuales.
Asimismo, en el Cuadro A.1.2 se presentan los principales momentos de los componentes del consumo, utilizando la estimación del ciclo y eliminando la tendencia cuadrática, así como el ciclo estimado por el filtro Baxter-King, que se explica en la subsección 2.4, en el texto principal.
Los resultados correspondientes al consumo desagregado revelan que la elevada volatilidad del gasto de los hogares, según su desviación estándar (Cuadro A.1.1) y en la razón de su desviación estándar con respecto a la del PIB (Cuadro A.1.2) se explica, principalmente, por la marcada volatilidad del consumo de bienes durables. De hecho, se observa que el consumo de bienes durables es más volátil que cualquier otro componente del gasto de los hogares, llegando a ser casi ocho veces más volátil que el consumo de bienes no durables. Estos resultados confirman un hecho estilizado en diversos estudios internacionales: la volatilidad del consumo de bienes durables se asemeja más al comportamiento de la inversión que al de otros componentes del consumo (Uribe y Schmitt-Grohé, 2017). Cuando se considera el consumo de los hogares sin el componente de bienes durables ( ), su volatilidad disminuye un 6,1 %, a pesar de que el consumo de bienes durables, en promedio, solo representa el 4,6 % del gasto de los hogares.
), su volatilidad disminuye un 6,1 %, a pesar de que el consumo de bienes durables, en promedio, solo representa el 4,6 % del gasto de los hogares.
Anexo 4. Cálculo del BPE
El balance primario estructural (BPE) se calcula como el balance primario descontando el ciclo petrolero y el ciclo económico:
Donde:
Las elasticidades corresponden a las estimadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Anexo 6. Variables utilizadas en la construcción de los IDA regionales
- Antioquia: índice de producción industrial regional; energía no regulada; venta de vehículos y motos; ventas minoristas (total); exportaciones de oro, café, banano y flores; despachos de cemento gris (total); producción de concreto; peajes de carga; producción de carne de cerdo; población ocupada; población desocupada; importaciones de bienes de consumo, de bienes intermedios y de bienes de capital; acopio de leche; abastecimiento de alimentos procedentes de la región; ocupación hotelera; venta de vivienda nueva; índice de confianza del consumidor; transporte terrestre de pasajeros intermunicipales y urbanos; transporte aéreo de pasajeros, y transporte aéreo de carga.
- Bogotá-Cundinamarca: producción industrial; matrículas de vehículos nuevos; ventas minoristas reales sin vehículos ni combustibles; demanda de energía no regulada de la región; despacho de cemento gris; exportaciones; importaciones; peajes de Cundinamarca; transporte terrestre de carga; abastecimiento de alimentos procedentes de la región; ocupación hotelera; transporte urbano de pasajeros (Transmilenio); transporte aéreo de pasajeros; transporte aéreo de carga; índice de confianza del consumidor; índice de condiciones económicas; índice de confianza industrial; índice de confianza comercial; venta de vivienda nueva; correo y servicios de mensajería; actividades de programación y trasmisión; agencias de noticias; actividades profesionales científicas y técnicas; publicidad; actividades de empleo; seguridad e investigación privada; servicios a edificios; actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades; población ocupada; población desocupada; importaciones de bienes de consumo de bienes intermedios y de bienes de capital.
- Caribe: exportaciones totales; importaciones totales; demanda comercial de energía eléctrica; desembolsos para el sector agropecuario; despachos de cemento gris; vehículos nuevos matriculados; ocupación hotelera; tráfico de vehículos pesados; abastecimiento de productos agropecuarios (salida de alimentos); producción de concreto premezclado; índices de las ventas en valores reales; índice de producción real con petróleo; índice real de consumo de tarjetas débito y crédito; Pulso Económico Regional Caribe; producción de petróleo crudo y gas natural; regalías generadas por hidrocarburos; población ocupada en el mercado laboral; índice real de cajas de cartón; volumen en litros de leche del total regional captada por la industria; precio internacional del carbón (Australian coal); unidades de vivienda vendidas; oferta de vivienda nueva; transporte de mercancías; ingresos reales por turismo, y el indicador de seguimiento a la economía nacional.
- Central Cafetera: producción nacional de café valorada al precio interno de compra; pasajeros (nacionales e internacionales) salidos desde aeropuertos de la región; exportaciones totales procedentes de la región; importaciones totales destinadas a la región; indicador de seguimiento a la economía nacional: sector primario; indicador de seguimiento a la economía nacional: sector secundario; matrículas de vehículos nuevos en la región; índice de producción industrial real nacional de la trilla de café; demanda real de energía no regulada en la región; volumen de café exportado procedente de la región; producción de vacunos en la región; número de personas ocupadas en las seis ciudades capitales de la región; acopio de leche cruda por parte de la industria en la región; número de viviendas nuevas vendidas en la región; despacho de alimentos perecederos desde la región; ocupación hotelera promedio en la región; volumen de carga despachada por tierra desde la región; área en proceso de construcción en la región; ingreso de remesas en pesos a la región; índice de producción industrial real de la región (Caldas, Risaralda, Tolima); lanzamientos de vivienda en la región, y Pulso Económico Regional de Central Cafetera.
- Nororiente: índice de producción regional con petróleo; ventas minoristas; importaciones totales; exportaciones totales; cemento gris; peajes; venta de vehículos; ocupación hotelera; producción de petróleo; carga; abastecimiento de leche; concreto premezclado para vivienda; concreto premezclado para obras civiles; afiliados a cajas de compensación; número de ocupados; indicador de seguimiento a la economía secundario; regalías en pesos, y número de búsquedas en Google Trends de la palabra alimentos.
- Valle del Cauca: importaciones totales; exportaciones totales; despachos de cemento gris; total de energía no regulada; matrículas de vehículos y motos; índice de producción industrial regional; ventas minoristas (total); peajes de carga; índice de corrugados del Suroccidente; caña molida; cartera bruta de crédito; índice de consumo real de Bancolombia; indicador de seguimiento a la economía; abastecimiento total; abastecimiento de perecederos total y procedentes del Valle del Cauca; ventas e iniciaciones de viviendas nuevas; ocupación hotelera; pasajeros intermunicipales; carga movilizada vía terrestre; tasa de ocupación; tasa de desocupación; ocupados; desocupados, y trabajadores y empresas afiliados a cajas de compensación.
APC: análisis del perfil coincidente
BCI: business cycle indicators
Anexo 7. Lista de los principales acrónimos
- BWM: wavelet biortogonal multiresolution
- CROC: Comité de la Cronología del Ciclo Económico en Colombia
- ICM: indicador de calidad por mora
- IDA: índice de difusión acumulado
- IEC: indicador de empaques y corrugados
- IMAE: indicadores mensuales de actividad económica
- Ipcco: índice de producción de cartón corrugado
- IPI: índice de producción industrial
- ISAE: indicador semanal de actividad económica
- ISE: indicador de seguimiento a la economía
- PER: Pulso Económico Regional
- PIB: producto interno bruto
- ROA: retorno de los activos
Referencias
- --Aastveit, Knut Are y André Anundsen. 2022. “Asymmetric Effects of Monetary Policy in Regional Housing Markets”. American Economic Journal: Macroeconomics 14: 499-529.
- --Abril, Davinson, Luis Fernando Melo y Daniel Parra Amado. 2016. “Impacto de la semana santa sobre los índices de producción sectoriales de la industria colombiana”, Revista de Economía del Rosario 19(1):57-84 Universidad del Rosario.
- --Agnello, Luca y Ludger Schuknecht. 2011. “Booms and Busts in Housing Markets: Determinants and Implications”. Journal of Housing Economics 20(3):171-190.
- --Aguilera, Mario. 1999. “Caída de Rojas Pinilla: 10 de mayo de 1957”. Credencial Historia. https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-117/caida-de-rojas-pinilla-10-de-mayo-de-1957.
- --Ahamada, Ibrahim y Philippe Jolivaldty. 2010. “Classical vs Wavelet-based Filters: Comparative Study and Application to Business Cycle”. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00476022
- --A’Hearn, Brian y Ulrich Woitek. 2001. “More International Evidence on the Historical Properties of Business Cycles”. Journal of Monetary Economics 321-346. https://doi.org/10.1016/S0304-3932(01)00045-9.
- --Aikman, David, Andrew Haldane y Benjamin Nelson. 2015. “Curbing the Credit Cycle”. The Economic Journal 125(585): 1072-1109.
- --Alesina, Alberto, Filipe Campante y Guido Tabellini. 2008. “Why is Fiscal Policy often Procyclical?”. Journal of the European Economic Association 6(5): 1006-1036.
- --Alfonso, Viviana, Luis Eduardo Arango, Fernando Arias y José David Pulido. 2013. “Ciclos de negocios en Colombia: 1975-2011”. Lecturas de Economía 78: 115-216. Universidad de Antioquia.
- --Alfonso, Viviana, Luis Eduardo Arango, Fernando Arias y José David Pulido. 2012. “Ciclos de negocios en Colombia: 1975-2011”. Borradores de Economía (651), https://doi.org/10.32468/be.651.
- --Alola, Andrew Adewale. 2020. “Revisiting the Housing Market Dynamics and its Fundamentals: New Evidence from Cyprus”. Journal of Economic Studies 47(1): 200-216. Emerald Group Publishing Limited.
- --Álvarez, Andrés, Andrés Zambrano y Hernando Zuleta. 2022. “Informalidad laboral y covid-19: vulnerabilidad o flexibilidad”. Capítulo 14, en Consecuencias y desafíos en la economía colombiana. Una mirada desde las universidades: 267-288. Banco de la República de Colombia. https://doi.org/10.32468/be.651.
- --Andre, Christophe, Rangan Gupta y John Weirstrass Muteba. 2016. “Are Housing Price Cycles Asymmetric? Evidence from the US States and Metropolitan Areas”. Working Papers (201635), University of Pretoria, Department of Economics.
- --Arango, Luis Eduardo, Fernando Arias, Luz Adriana Flórez y Munir Jalil. 2008. “Cronología de los ciclos de negocios recientes en Colombia”. Lecturas de Economía 68: 9-37. Universidad de Antioquia.
- --Arango Luis E. y Flórez Luz A. , 2021. “Regional Labour Informality in Colombia and a Proposal for a Differential Minimum Wage”, Journal of Development Studies 57(6): 1016-1037.
- --Arango, Luis Eduardo y Franz Hamann. 2013. El mercado de trabajo en Colombia: hechos, tendencias e instituciones. Banco de la República.
- --Arango, Luis Eduardo, Freddy Felipe Parra y Álvaro José Pinzón. 2016. “El ciclo económico y el mercado de trabajo en Colombia: 1984-2014”. Ensayos sobre Política Económica 34: 206-218. Banco de la República.
- --Arango, Luis Eduardo y Luis Fernando Melo 2006. “Expansions and Contractions in Brazil Colombia and Mexico: a View through Nonlinear Models”. Journal of Development Economics 80: 501-517.
- --Arango, Luis E., Flórez Luz A. , N. Johana Marín y Posada Carlos E. . 2024. “Consumption of Households in Colombia: What Do the Retail Trade Indices Tell Us?”. Borradores de Economía (1275). Banco de la República.
- --Arellano, Cristina y Yan Bai. 2019. “Credit and Business Cycles: Evidence from the Euro Area”. Journal of Monetary Economics 104:16-31.
- --Arias, Fernando, Celina Gaitán Maldonado y Johanna López Velandia. 2014. “Las entidades financieras a lo largo del ciclo de negocios: ¿está el ciclo financiero sincronizado con el ciclo de negocios?”. Ensayos sobre Política Económica 32(75): 28-40.
- --Arias, Fernando, Daniel Parra-Amado y Daria Garrido. 2013. “¿Responden los diferentes tipos de flujos de capitales a los mismos fundamentos y en el mismo grado?: evidencia reciente para países emergentes”. Borradores de Economía (717). Banco de la República de Colombia.
- --Arndt, Heinz Wolfgang y Hal Hill. 1999. “Southeast Asia’s Economic Crisis: Origins, Lessons, and the Way Forward”. Institute of Southeast Asian Studies.
- --Avella, Mauricio y Leopoldo Fergusson. 2004. “El ciclo económico: enfoques e ilustraciones - los ciclos económicos de Estados Unidos y Colombia”. Borradores de Economía (284). https://doi.org/10.32468/be.284 Banco de la República de Colombia.
- --Ávila-Vélez, Juliana y Álvaro José Pinzón-Giraldo. 2015. “¿Están sincronizados los ciclos económicos en Latinoamérica?”. Borradores de Economía (864) https://doi.org/10.32468/be.864. Banco de la República de Colombia.
- --Avouyi-Dovi, Sanvi y Julien Matheron. 2005. “Interactions between Business Cycles, Stock Market Cycles and Interest Rates: The Stylised Facts”. Working Papers (121). Banco de Francia.
- --Backus, David, y Patrick Kehoe. 1992. “International Evidence on the Historical Properties on Business Cycles”. American Economic Review 82(4):864-888.
- --Banbura, Marta y Michele Modugno. 2014. “Maximum Likelihood Estimation of Factor Models on Datasets with Arbitrary Pattern of Missing Data”. Journal of Applied Econometrics 29(1): 133-160.
- --Banbura, Marta, Domenico Giannone y Lucrezia Reichlin. 2012. “Nowcasting”. En Michael P. Clements y David F. Hendry (eds.), The Oxford Handbook of Economic Forecasting 193-224. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195398649.013.0008
- --Banbura, Marta, Domenico Giannone, Michele Modugno y Lucrezia Reichlin. 2013. “Now-Casting and the Real-Time Data Flow”. En Graham Elliott y Allan Timmermann (eds.), Handbook of Economic Forecasting 2: 195-237.
- --Banco de Finlandia. “Facts”. BoF Online 1: 1-20. Banco de Finlandia.
- --Banco de España. 2020. “Factores de demanda y oferta en la determinación del precio del petróleo en el contexto de la crisis del Covid-19”. Boletín Económico. Informe trimestral de la economía española, 2/2020. Banco de España.
- --Banco de la República. 2023. “Dinámica reciente del empleo y metodologías para el cálculo de la tasa de desempleo no inflacionaria”. Reporte del Mercado Laboral 27. Banco de la República de Colombia.
- --Banco de la República. 1983. Revista del Banco de la República. Banco de la República de Colombia. https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/issue/view/834
- --Banco de la República. 2021. Informe de política monetaria. Banco de la República de Colombia.
- --Barro, Robert. 1974. “Are Government Bonds Net Wealth?”. Journal of Political Economy 82(6): 1095-1117.
- --Basu, Susanto y Alan Taylor. 1999. “Business Cycles in International Historical Perspective”. The Journal of Economic Perspectives 13(2): 45-68.
- --Baxter, Marianne y King Robert G. . 1999. “Measuring business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series”. The Review of Economics and Statistics 81(4): 575-593.
- --Bernanke, Ben y Mark Gertler. 1989. “Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations”. American Economic Review 79(1): 14-31.
- --Blanchard, Olivier y Roberto Perotti. 2002. “An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output”. The Quarterly Journal of Economics 117(4): 1329-1368.
- --Bodart, Vincent, Kholodilin Konstantin A. y Farid Shadman-Mehta. 2003. “Dating and Forecasting the Belgian Business Cycle”. Working Papers. IRES, Economics Department, Université Catholique de Louvain.
- --Bordo, Michael y Thomas Helbling. 2011. “International Business Cycle Synchronization in Historical Perspective”. The Manchester School 79(2): 208-238. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2010.02236.x
- --Borio, Claudio, Mathias Drehmann y Kostas Tsatsaronis. 2012. “Assessing the Risk of Banking Crises - Revisiting the 2010 Financial Crisis”. BIS Quarterly Review: 29-46.
- --Broadberry, Stephen, Jagjit Chadha, Jason Lennard y Ryland Thomas. 2023. “Dating Business Cycles in the United Kingdom, 1700-2010”. The Economic History Review 76(4): 1141-1162. https://doi.org/10.1111/ehr.13238
- --Bry, Gerhard y Charlotte Boschan. 1971. Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs. Cambridge: National Bureau of Economic Research (NBER).
- --Burns, Arthur y Wesley Mitchell. 1946. Measuring Business Cycles. Nueva York: National Bureau of Economic Research (NBER).
- --Burns, Arthur 1961. “New Facts on Business Cycles”. En Geoffrey Moore (ed.), Business Cycle Indicators 1: 313-344. Princeton University Press.
- --Business Cycle Dating Committee. 2010. “Determination of the June 2009 trough in Economic Activity”. National Bureau of Economic Research (NBER). Disponible en: http://www.nber.org/cycles/sept2010.html
- --Byrne, Joseph, Marina-Eliza Spaliara y Serafeim Tsoukas. 2016. “Firm Survival, Uncertainty, and Financial Frictions: Is There a Financial Uncertainty Accelerator?”. Economic Inquiry 54(1): 375-390.
- --Caballero, Carlos. 2016. La economía colombiana del siglo XX: un recorrido por la historia y sus protagonistas. Penguin Random House.
- --Caballero, Carlos y Guillermo Machado. 2020. “De la crisis de ‘fin de siglo’ a la del ‘coronavirus’. La economía colombiana en el siglo XXI”. Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social 50(1): 123-160.
- --Cabalu, Helen. 1999. “A Review of the Asian Crisis: Causes, Consequences and Policy Responses”. Australian Economic Review 32(3): 304-313.
- --Camacho, Máximo, María Dolores Gadea y Ana Gómez-Loscos. 2022. “A New Approach to Dating the Reference Cycle”. Journal of Business & Economic Statistics 40(1): 66-81.
- --Canepa, Alessandra, Emilio Chini y Huthaifa Alqaralleh. 2020. “Global Cities and Local Housing Market Cycles”. The Journal of Real Estate Finance and Economics 61(4): 671-697.
- --Caputo G. , Rodrigo, Nuñez Marco N., y Rodrigo Valdés. 2008. “Análisis del Tipo de cambio en la práctica”. Economía Chilena 11(1).
- --Cárdenas, Mauricio, Carolina Mejía y Mauricio Olivera. 2006. “La economía política del proceso presupuestal: El caso colombiano”. Documento RE3-06-008, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- --Cárdenas-Hurtado, Camilo y María Alejandra Hernández-Montes. 2018. “Una descomposición histórica del Índice de Confianza del Consumidor en Colombia”. Informe de Inflación, junio. Banco de la República de Colombia.
- --Cardozo, Pamela, Fernando Tenjo y Hernando Vargas. 2023. “El Banco de la República en la pandemia del covid-19”. En José Darío Uribe Escobar (ed.), Historia del Banco de la República, capítulo 13, 592-656. Banco de la República de Colombia.
- --Celasun, Oya, Francesco Grigoli, Keiko Honjo, Javier Kapsoli, Alexander Klemm, Bogdan Lissovolik y Yulia Ustyugova. 2015. “Política fiscal en América Latina: lecciones y legados de la crisis financiera mundial”. Documentos de Análisis del Personal Técnico del FMI. Fondo Monetario Internacional (FMI).
- --Cepal. 1959. Estudio económico de América Latina 1958. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (Cepal).
- --Chen, Shiu-Sheng, N. Iqbal y Hui-Chen Lai. 2011. “Forecasting the Probability of US Recessions: a Probit and Dynamic Factor Modelling Approach”. The Canadian Journal of Economics 44(2): 651-672.
- --Chowdhury, Rajib, Dilruba Jahan, Tapas Mishra y Mamata Parhi. 2024. “Monetary policy shock and impact asymmetry in bank lending channel: Evidence from the UK housing sector”. International Journal of Finance & Economics 29(1): 511-530.
- --Christiano, Lawrence J. y Terry J. Fitzgerald. 2003. “The band-pass filter”. International Economic Review 44(2): 435-465.
- --Claessens, Stijn, Ayhan Kose y Marco Terrones. 2010. “Financial cycles: What? How? When?”. En Richard Clarida y Francesco Giavazzi (eds.), NBER International Seminar on Macroeconomics 2010, 303-343. National Bureau of Economic Research (NBER).
- --Claessens, Stijn, Ayhan Kose y Marco Terrones. 2012. “How do business and financial cycles interact?”. Journal of International Economics 87(1): 178-190.
- --Cooley, Thomas, y Lee, Ohanian. 1991. “The cyclical behavior of prices”, Journal of Monetary Economics. 28:25 60.
- --Cote-Barón, Juan Pablo, Karen Lorena Pulido-Mahecha, Natalia Vanessa Rodríguez-Rodríguez y Carlos Daniel Rojas-Martínez. 2023. “El ISAE: un indicador para monitorear la actividad económica colombiana en alta frecuencia”. Borradores de Economía (1225). Banco de la República de Colombia.
- --Davis, Joseph. 2006. “An Improved Annual Chronology of U.S. Business Cycles since the 1790s”. The Journal of Economic History 66(1): 103-121. http://www.jstor.org/stable/3875107
- --De Grauwe, Paul y Corrado Macchiarelli. 2015. “Animal Spirits and Credit Cycles”. Journal of Economic Dynamics & Control 59: 95-117.
- --Drehmann, Mathias, Claudio Borio y Kostas Tsatsaronis. 2012. “Characterizing the Financial Cycle: don’t Lose Sight of the Medium Term”. BIS Working Papers (380). Bank for International Settlements.
- --Duque, José. 2021. “El plebiscito de 1957 en Colombia: el pacto de élites y su refrendación popular”. Revista Criterio Libre 19(34): 99-119.
- --Efron, Bradley. 1987. “Better Bootstrap Confidence Intervals”. Journal of the American Statistical Association 82(397): 171-185.
- --Escobar, Andrés. 2005. “Los ciclos económicos en Colombia”. Coyuntura Económica 35(1): 81-89.
- --Fedesarrollo. 1983. Coyuntura Económica. Fedesarrollo. http://hdl.handle.net/11445/1979
- --Flores, Manuel. 2001. “El filtro de Baxter & King: metodología y aplicaciones”. Economía y Sociedad 16: 61-78.
- --Fried, Carla. 2025. “Consumers Would Pay for a Smoother Economy”. Chicago Booth Review (17). https://www.chicagobooth.edu/review/consumers-would-pay-smoother-economy.
- --Frankel, Jeffrey, Carlos Végh y Guillermo Vuletin. 2013. “On Graduation from Fiscal Procyclicality”. Journal of Development Economics 100(1): 32-47.
- --Friedman, Milton. 1968. “The Role of Monetary Policy”, American Economic Review, 68:1-17.
- --Galeano-Ramírez, Franky, Nicolás Martínez-Cortés y Carlos Daniel Rojas-Martínez. 2021. “Nowcasting Colombian Economic Activity: DFM and factor-Midas Approaches”. Borradores de Economía (1168). Banco de la República de Colombia.
- --Galí, Jordi, David López-Salido y Javier Vallés. 2007. “Understanding the Effects of Government Spending on Consumption”. Journal of the European Economic Association 5(1): 227-270.
- --Georgarakos, Dimitris, Kwang Hwan Kim, Olivier Coibion, Myungkyu Shim, Myunghwan Andrew Lee, Yuriy Gorodnichenk, Geoff Kenny, Seowoo Han, Michael Weber. 2025. “How Costly are Business Cycle Volatility and Inflation? A Vox Populi Approach”. NBER, Working Paper (33476) http://www.nber.org/papers/w33476.
- --Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla). 2023. “Estabilización del mercado laboral con indicios de deterioro para 2023 y evaluación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)”. Reportes del Mercado Laboral (25). Banco de la República de Colombia.
- --García-Cicco, Javier, Roberto Pancrazi y Martín Uribe. 2010. “Real Business Cycles in Emerging Countries?”. American Economic Review 100(5): 2510-2531. https://doi.org/10.1257/aer.100.5.2510
- --Gavin, Michael y Roberto Perotti. 1997. “Fiscal Policy in Latin America”. En Ben S. Bernanke y Julio Rotemberg (eds.), NBER Macroeconomics Annual. Cambridge y Londres: MIT Press. 11-61
- --Girouard, Nathalie y Christophe André. 2005. “Measuring Cyclically Adjusted Budget Balances for OECD Countries”. OECD Economics Department Working Paper (434). OECD.
- --Gómez-González, José Eduardo, Jair Ojeda-Joya, Héctor Manuel Zárate y Fernando Tenjo-Galarza. 2014. “Testing for Causality between Credit and real Business Cycles in the Frequency Domain: an Illustration”. Applied Economics Letters 21(10): 697-701.
- --Gómez-Pineda, Javier, Uribe, José Darío y Vargas-Herrera, Hernando, 2002. “The Implementation of Inflation Targeting in Colombia”, Borradores de Economía (202), Banco de la República.
- --Greco. 2002. El crecimiento económico colombiano en el siglo XX. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- --Gusella, Francesco y Engelbert Stockhammer. 2021. “Testing Fundamentalist-Momentum Trader Financial Cycles: An Empirical Analysis Via the Kalman Filter”. Metroeconomica 72(4): 758-797.
- --Haavio, Markus. 2012. “Financial Cycles and Business Cycles: Some Stylized Facts”. BoF Online Banco de Finlandia. 1: 1-20.
- --Hagemann, Robert. 1999. “The Structural Budget Balance: The IMF’s Methodology”. IMF Working Paper 99/95. International Monetary Fund (IMF).
- --Hamann, Franz y Álvaro Riascos. 1998. “Ciclos económicos en una economía pequeña y abierta: una aplicación para Colombia”. Borradores de Economía (089). Banco de la República de Colombia.
- --Harding, Don y Adrian Pagan. 2002. “Dissecting the cycle: A methodological investigation”. Journal of Monetary Economics 49(2): 365-381.
- --Harding, Don y Adrian Pagan. 1999. “Knowing the Cycle”. Melbourne Institute Working Paper Series. Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, University of Melbourne.
- --Harding, Don y Adrian Pagan. 2006. “Synchronization of Cycles”. Journal of Econometrics 132(1): 59-79. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.01.023
- --Hodrick, Robert y Edward C. Prescott. 1997. “Postwar US Business Cycles: An Empirical Investigation”. Journal of Money, Credit, and Banking 29(1): 1-16.
- --Hommes, Cars. 2006. “Heterogeneous Agent Models in Economics and Finance”. En Leigh Tesfatsion y Kenneth Judd (eds.), Handbook of Computational Economics. Elsevier. 2: 1109-1186.
- --Huang, Yuting, Qiang Li, Kim Hiang Liow y Xiaoxia Zhou. 2020. “Is Housing the Business Cycle? A Multiresolution Analysis for OECD Countries”. Journal of Housing Economics 49(C): artículo 101694.
- --Iacoviello, Matteo y Stefano Neri. 2010. “Housing Market Spillovers: Evidence from an Estimated DSGE Model”. American Economic Journal: Macroeconomics 2(2): 125-164.
- --Idrovo Aguirre, Byron. 2007. “Los ciclos del mercado inmobiliario y su relación con los ciclos de la economía”. Documentos de Trabajo 45: 1-18.
- --Ilzetzki, Ethan y Carlos A. Végh. 2008. “Procyclical Fiscal Policy in Developing Countries: Truth or Fiction?”. NBER Working Papers (14191). National Bureau of Economic Research (NBER).
- --Jaramillo, Juanita, Adolfo Meisel y María Teresa Ramírez. 2016. “La Gran Depresión en Colombia: un estímulo a la industrialización, 1930-1953”. Cuadernos de Historia Económica y Empresarial (39). Banco de la República de Colombia. https://doi.org/10.32468/chee.39
- --Jordà, Òscar, Moritz Schularick y Alan Taylor. 2013. “When Credit Bites Back”. Journal of Money, Credit and Banking 45(s2): 3-28. https://doi.org/10.1111/jmcb.12069
- --Kalman, Rudolf E. 1960. “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems”. Transactions of the ASME - Journal of Basic Engineering 82(1): 35-45.
- --Kaminsky, Graciela, Carmen Reinhart y Carlos Végh. 2004. “When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies”. En Mark Gertler y Kenneth Rogoff (eds.), NBER Macroeconomics Annual, MIT Press. 19: 11-53.
- --Karim, Azreen, Bakri Abdul Karim, Mohd. Azali, Jamilah Sulaiman y Radzuan Razali. 2011. “Predicting Malaysia Business Cycle using Wavelet Analysis”. En 2011 IEEE Symposium on Business, Engineering, and Industrial Applications (Isbeia), 1-6. IEEE. https://doi.org/10.1109/ISBEIA.2011.6088841
- --King, Robert y Charles Plosser. 1994. “Real Business Cycles and the Test of the Adelmans”. Journal of Monetary Economics 33(2): 405-438.
- --King, Robert, y Mark, Watson. 1994. “The Post-war U.S. Phillips Curve: a Revisionist Econometric History” Carnegie-Rochester Conferences on Public Policy, 41: 157-219.
- --Kiyotaki, Nobuhiro y John Moore. 1997. “Credit cycles”. Journal of Political Economy 105(2): 211-248.
- --Knoop, Tood. 2015. Business Cycle Economics, Praeger.
- --Kydland, Finn, y Edward Prescott. 1990. “Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth”, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Spring 1990:3-18.
- --Kumar, Vikas, Arvind Lahiri y Berkay Dogan. 2017. “A Strategic Framework for a Profitable Business Model in the Sharing Economy”. Industrial Marketing Management 69: 147-160. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.08.021
- --Leamer, Edward E. 2007. “Housing IS the business cycle”. NBER Working Papers (13428). National Bureau of Economic Research (NBER).
- --Leamer, Edward. 2007. “Housing is the business cycle”. Proceedings - Economic Policy Symposium - Jackson Hole. Federal Reserve Bank of Kansas City. 149-233
- --Leamer, Edward 2015. “Housing Really is the Business Cycle: what survives the Lessons of 2008-09?”. Journal of Money, Credit and Banking 47(S1): 43-50.
- --Lee, Junhee y Joonhyuk Song. 2015. “Housing and Business Cycles in Korea: A Multi-Sector Bayesian DSGE Approach”. Economic Modelling 45: 99-108.
- --Lee, Chien-Chiang, Chin-Yu Wang y Jhih-Hong Zeng. 2017. “Housing Price-Volume Correlations and Boom-Bust Cycles”. Empirical Economics 52(4): 1423-1450.
- --Levanon, Gad. 2011. “Forecasting Recession and Slow-down Probabilities with Markov Switching Probabilities as Right-hand-side Variables”. Business Economics 46(2): 99-110. https://doi.org/10.1057/be.2011.8
- --López, Enciso, Hernando Vargas y Natalia Rodríguez. 2023. “La estrategia de inflación objetivo en Colombia”. En José Darío Uribe Escobar (ed.), Historia del Banco de la República. Banco de la República de Colombia. Capítulo 11, 467-541.
- --Lozano, Ignacio, Fernando Arias, Jesús Bejarano, Andrés González, Clive Granger, Franz Hamann y Héctor Zárate. 2019. “La política fiscal y la estabilización macroeconómica en Colombia”. Ensayos sobre Política Económica 90: 4-60.
- --Lucas, Robert E. Jr. 1977. “Understanding Business Cycles”. En Karl Brunner y Allan H. Metzler (eds.), Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. North-Holland 5: 7-29.
- --Martínez-Rivera, Wilman, Fabio Humberto Nieto y Pilar Poncela. 2016. “Choosing a Dynamic Common Factor as a Coincident Index”. Statistics and Probability Letters 109: 89-98.
- --Martínez-Rivera, Wilman y María Daniela Hernández-Bejarano. 2025. “Approach to Estimating Confidence Intervals for Turning Points”. Borradores de Economía, Banco de la República.
- --Maurer, Martín y María Cristina Uribe. 1996. “El ciclo de referencia de la economía colombiana”. Archivos de Macroeconomía 42: 1-34. Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- --Maurer, Martín, María Cristina Uribe y Javier Birchenall. 1996. “Un sistema de indicadores líderes para Colombia”. Archivos de Macroeconomía 49: 1-34. Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- --McDermott, C. John y Alasdair Scott. 2000. “Concordance in Business Cycles”. IMF Working Papers (2000/037). International Monetary Fund (IMF).
- --Melo, Alberto, Mauricio French y Andrés Langebaek. 1998. “El ciclo de referencia de la economía colombiana”. Hacienda 12: 43-61.
- --Melo-Velandia, Luis Fernando y Daniel Parra-Amado. 2014. “Efectos calendario sobre la producción industrial en Colombia”. Borradores de Economía (820). Banco de la República de Colombia.
- --Misiti, Michel, Yves Misiti, Georges Oppenheim y Jean-Michel Poggi. 2007. Wavelets and their applications. ISTE.
- --Naranjo-Saldarriaga, Sara, José David Pulido-Péscador & Mario Andrés Ramos-Veloza. 2025. “Wage Dynamics, Unemployment, and Inflation: Enhancing 4GM Colombia’s Semi-Structural Model”. Borradores de Economía, Bando de la República, por publicarse.
- --Nasiri, Mohammad Ali. 2020. “How Long do Housing Cycles Last? A Duration Analysis for Emerging Economies”. Bulletin of Monetary Economics and Banking 23(4): 525-554.
- --Ocampo, José Antonio. 2015. Historia económica de Colombia. Fondo de Cultura Económica.
- --Ocampo, José Antonio. 2009. “Impactos de la crisis financiera mundial sobre América Latina”. Revista Cepal 97: 1-24. https://www.cepal.org/es/publicaciones/11269-impactos-la-crisis-financiera-mundial-america-latina
- --Orozco, Antonio José, Alejandro Pavel Vidal, Johana Andrea Sanabria y Jaime Andrés Collazos. 2021. “Indicador coincidente de actividad económica en la recesión pandémica: el caso del Caribe colombiano”. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana (298). Banco de la República de Colombia.
- --Owyang, Michael T., Jeremy Piger y Howard J. Wall. 2015. “Forecasting National Recessions Using State-Level Data”. Journal of Money, Credit and Banking 47(5): 847-866. https://www.jstor.org/stable/24501000
- --Pavel-Vidal, Alejandro, Lya Paola Sierra Suárez, Johana Sanabria y Jaime Andrés Collazos. 2015. “Indicador mensual de actividad económica (IMAE) para el Valle del Cauca”. Borradores de Economía (900), Banco de la República.
- --Pavel-Vidal, Alejandro, Lya Paola Sierra, Johana Andrea Sanabria y Jaime Andrés Collazos. 2017. “A Monthly Regional Indicator of Economic Activity: An Application for Latin America”. Latin American Research Review 52(4): 589-600.
- --Percival, Donald B. y Andrew T. Walden. 2000. Wavelet Methods for Time Series Analysis. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511841040
- --Pérez-Reyna, David. 2017. “Historia del Banco de la República: crisis de 1999”. En José Darío Uribe (ed.), Historia del Banco de la República 1923-2015. Banco de la República de Colombia. 437-463. https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/7004/CL_10.pdf
- --Perez-Reyna, David y Daniel Osorio. 2018. “The Monetary and Fiscal History of Colombia: 1960-2017”. Working Paper (2018-61). University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics.
- --Perotti, Roberto. 2007. “In Search of the Transmission Mechanism of Fiscal Policy”. NBER Working Papers (13143). National Bureau of Economic Research (NBER).
- --Posada, Carlos Esteban. 1999. “Los ciclos económicos colombianos en el siglo XX”. Borradores de Economía (126). Banco de la República de Colombia.
- --Reinhart, Carmen M. y Kenneth S. Rogoff. 2009. “The Aftermath of Financial Crises”. American Economic Review 99(2): 466-472.
- --Restrepo, Jorge y Javier Reyes. 2000. “Los ciclos económicos en Colombia: evidencia empírica 1977-1998”. Coyuntura Económica 30(1): 75-101.
- --Restrepo, Santiago, José Niño y Enrique Montes. 2014. “Comercio exterior colombiano y su financiación con la banca local: un análisis a nivel de firma”. Lecturas de Economía 81: 115-153.
- --Rodríguez, José Antonio. 2011. “Hacia la institucionalización de la medición del ciclo económico colombiano: una propuesta”. Documentos CID (5). Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia.
- --Rosero, Andrés. 2021. “¿Es posible explicar la crisis colombiana de 1998-2003 a partir de la teoría austríaca del ciclo económico?”. Borradores Departamento de Economía. Universidad del Valle. https://econpapers.repec.org/RePEc:col:000196:019619
- --Rünstler, Gerhard. 2016. “How Distinct are Financial Cycles from Business Cycles?”. Research Bulletin 26. European Central Bank.
- --Salazar, Natalia. 1996. Historia monetaria y financiera de Colombia: 1940-1970. Fedesarrollo. http://hdl.handle.net/11445/1298
- --Salvatore, Dominick. 1998. “Capital Flows, Current Account Deficits, and Financial Crises in Emerging Market Economies”. The International Trade Journal 12(1): 5-22.
- --Sargent, Thomas J. y Christopher A. Sims. 1977. “Business Cycle Modeling without Pretending to Have Too Much A-Priori Economic Theory”. En Christopher A. Sims (ed.), New Methods in Business Cycle Research. Federal Reserve Bank of Minneapolis. 45-109
- --Sichel, Daniel E. 1993. “Business Cycle Asymmetry: A Deeper Look”. Economic Inquiry 31(2): 224-236.
- --Sierra, Lya Paola, Jaime Andrés Collazos, Johana Andrea Sanabria y Alejandro Pavel-Vidal. 2017. “La construcción de indicadores de la actividad económica: una revisión bibliográfica”. Apuntes del Cenes 36(64): 79-107.
- --Steiner, Roberto, Olga Lucía Zuluaga, José Darío Uribe, Juan Carlos Echeverry y Roberto Duarte. 2009. “Las políticas contra-cíclicas: Resultados y prospectiva”. Debates de Coyuntura Económica 77. Fedesarrollo.
- --Stock, James y Mark Watson. 1991. “A Probability Model of the Coincident Economic Indicators”. En Kajal Lahiri y Geoffrey H. Moore (eds.), Leading Economic Indicators: New Approaches and Forecasting Records. Cambridge University Press. 63-90.
- --Stock, James y Mark Watson. 1999. “Business Cycle Fluctuations in U.S. Macroeconomic Time Series”. En J. B. Taylor y M. Woodford (eds.). Handbook of Macroeconomics 1: 4-61.
- --Talvi, Ernesto y Carlos A. Végh. 2000. “Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy”. NBER Working Paper (7499). National Bureau of Economic Research (NBER).
- --Toro, Juan Hernando, Robinson Mora y Daniel Parra. 2013. “Flujos de capitales, la crisis financiera internacional y los desbalances macroeconómicos”. En Hernán Rincón-Castro y Andrés M. Velasco (eds.), Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes, capítulo 1, 1-52. Banco de la República de Colombia.
- --Torres, Gustavo. 2012. “La crisis colombiana de finales del siglo XX: ¿Un choque real o financiero?”. Perfil de Coyuntura Económica 19: 153-176. https://revistas.udea.edu.co/index.php/coyuntura/article/view/13246
- --Uribe, Jorge, Inés Ulloa y Johana Perea. 2015. “Ciclo financiero de referencia en Colombia”. Lecturas de Economía 83: 33-62.
- --Uribe, Martín y Stephanie Schmitt-Grohé. 2017. Open Economy Macroeconomics. Princeton University Press.
- --US Census Bureau. 2017. X-13ARIMA-SEATS Reference Manual. Time Series Research Staff, Center for Statistical Research and Methodology, US Census Bureau. http://www.census.gov/ts/x13as/docX13ASHTML.pdf
- --Vargas-Herrera, Hernando, Juan José Ospina-Tejeiro y José Vicente Romero-Chamorro. 2022. “The Covid-19 Shock and the Monetary Policy Response in Colombia”. BIS Papers (122). Bank for International Settlements (BIS).
- --Vásquez-Escobar, Diego Mauricio. 2025. “Hechos complementarios sobre el ciclo económico en Colombia” (mimeo).
- --Vegh, Carlos A. y Guillermo Vuletin. 2014. “The Road to Redemption: Policy Response to Crises in Latin America”. IMF Economic Review 62: 526-568.
- --Vegh, Carlos A., Daniel Lederman y Federico Bennett. 2017. “Leaning against the Wind: Fiscal Policy in Latin America and the Caribbean in a Historical Perspective”. LAC Semiannual Report, abril. Washington D.C.: World Bank.
- --Vieira, Heber y Paulo Pereira. 2013. “A Study of the Brazilian Business Cycles (1900-2012)”. Brazilian Review of Econometrics 33(2): 123-143.
- --Villar, Leonardo, José Vicente Romero y Carlos Pabón. 2015. “Política cambiaria, monetaria y fiscal: ¿ha aprendido Colombia a mitigar los efectos de las crisis?”. Reportes de Investigación. Fedesarrollo.
- --Vrontos, Spyridon D., John Galakis y Ioannis D. Vrontos. 2021. “Modeling and Predicting U.S. Recessions Using Machine Learning Techniques”. International Journal of Forecasting 37(2): 647-671.
- --Yamada, Hisashi y Yoshihiko Honda. 2006. “Do Stock Prices Contain Predictive Information on Business Turning Points?: A Wavelet Analysis”. Applied Financial Economics Letters 2(1): 35-39. https://doi.org/10.1080/1744654042000296862
- --Yogo, Motohiro. 2008. “Measuring Business Cycles: A Wavelet Analysis of Economic Time Series”. Economics Letters 100(2): 208-212. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2008.01.008
- --Zapata Álvarez, Steven y Francy Paola Vallejo. 2019. “Prociclicidad sectorial del gasto y el producto en Colombia”. Notas Fiscales. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- --Zárate, Juan Pablo, Andrés Cobo y José Eduardo Gómez. 2013. “Lecciones de las crisis financieras recientes para diseñar y ejecutar la política monetaria y financiera en Colombia”. En Hernán Rincón-Castro y Andrés M. Velasco (eds.), Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes, capítulo 17, 645-674. Banco de la República de Colombia.
- --Zarnowitz, Victor. 1992. Business Cycles: Theory, History, Indicators and Forecasting. Chicago. The University of Chicago Press.
Notas
1Según Fried (2025), basada en Georgarakos et al. (2025): […] si bien la teoría dice que los consumidores no están dispuestos a pagar nada para evitar auges y caídas económicas, los propios consumidores dicen lo contrario. Más de 35.000 consumidores de once países europeos, Corea del Sur y Estados Unidos fueron encuestados sobre su disposición a reducir el gasto a cambio de ciclos económicos menos volátiles. En promedio, los encuestados estaban dispuestos a sacrificar casi el 6 % de su consumo a lo largo de su vida a cambio de no tener que lidiar con la volatilidad. Además, estaban dispuestos a renunciar, en promedio, al 5 % de su consumo a cambio de una tasa de inflación que consideraban aceptable. Estas respuestas van en contra de la teoría. Según el informe de Fried (2025), Robert E. Lucas Jr. decía que, incluso si los consumidores prefirieran una economía estabilizada, no pagarían por ella. "Las ganancias potenciales derivadas de mejores políticas de estabilización son del orden de centésimas del uno por ciento del consumo”, señalaba Lucas en un discurso pronunciado en 2003 ante la Asociación Económica Americana.
2Tomado de: https://www.nber.org/research/business-cycle-dating/business-cycle-dating-procedure-frequently-asked-questions; traducción nuestra).
3Véase: https://asesec.org/comite-de-fechado/ y https://www.asesec.org/CFCweb/index.php/en/. Agradecemos a Óscar Jordá por sus explicaciones sobre el funcionamiento del comité de España.
4En este documento utilizamos los términos
5El IDA y algunas de las variables aquí utilizadas ya habían sido empleadas en Alfonso et al. (2013), documento en el que participaron algunos de los autores de este ESPE.
6La distinción entre el análisis de los ciclos económicos en el sentido clásico y los ciclos de crecimiento se amplía en la sección 3.
7Gran parte de esta información se analiza de manera sistemática en el Boletín Económico Regional producido también por el Banco de la República. El PER se genera para Antioquia, la zona caribe, la zona central cafetera, los llanos orientales, la zona nororiente, la zona suroccidente y, más recientemente, para Bogotá-Cundinamarca. También se produce para estas regiones en conjunto.
8Los IMAE son indicadores que permiten disponer de información en tiempo real sobre el estado de la economía del Valle del Cauca, Antioquia, zona oriente (Santander y Norte de Santander) y la costa Caribe. Los IDA regionales, un producto reciente y en perfeccionamiento, se elaboraron para Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, zona caribe, zona central cafetera, zona nororiente y Valle del Cauca. El indicador de sentimiento se calcula para Antioquia, Bogotá, zona caribe, zona central cafetera, zona nororiente, zona suroccidente y para el agregado de estas regiones. El indicador de incertidumbre se produce de manera agregada. Al final del documento hay un glosario con los principales acrónimos.
9El ISAE es un indicador para el monitoreo de la actividad económica colombiana con datos de alta frecuencia.
10Según sus autores, la capacidad de pronóstico de los modelos Factor-Midas y DFM supera algunos enfoques tradicionales, con resultados más precisos en la medida en que aumenta el flujo de información. En este documento solo se presentan resultados utilizando el DFM.
11Esta sección fue preparada por Luis E. Arango y María Camila Gómez-Cardona.
12Para Lucas (1977: 9): "[…] los movimientos cíclicos no exhiben uniformidad ni en periodo ni en amplitud, lo cual significa que ellos no reproducen los movimientos determinísticos en olas que algunas veces se encuentran en las ciencias naturales. Esas regularidades que se observan están en los comovimientos entre diferentes series de tiempo agregados”.
13Publicado en: https://www.nber.org/research/business-cycle-dating/business-cycle-dating-procedure-frequently-asked-questions; traducción nuestra).
14Tomado de https://eabcn.org/dbc/about/methodology
15Basados en dicho criterio, según el cual "[…] una fase de recesión corresponde a un crecimiento trimestral negativo durante, al menos, dos trimestres consecutivos” (p. 9), estimaron una cronología utilizando el PIB trimestral desde marzo de 1977 hasta diciembre de 2011. Con este criterio obtuvieron un único ciclo completo de 15,8 años de duración.
16Arango y Melo (2006) encontraron evidencia de un comportamiento asimétrico no lineal de la actividad económica de Brasil, Colombia y México utilizando modelos del tipo
17Esta sección fue preparada por Óscar Ávila, Ánderson Grajales y José David Pulido. Se agradece la asistencia en la investigación de Simón Mateo Espitia y Lukas Valentina Ríos.
18La base de datos está disponible en "Series estadísticas históricas de Colombia”, del Banco de la República (banrep.gov.co).
19El consumo total es la suma del consumo privado y del consumo del gobierno. El análisis de los componentes del consumo total se presenta en el Anexo 1.
20En https://www.nber.org/research/business-cycle-dating
21Este criterio de identificación de las recesiones coincide, en alguna medida, con el utilizado por CEPR-EABCN y por otros analistas, según el cual una recesión se define como una caída del PIB en términos reales observada durante dos trimestres consecutivos. Dado que los datos en esta sección son anuales, esta definición de recesión se traduce en una caída del PIB en un año. Para asegurarnos de que la actividad económica haya tenido una caída generalizada, se utiliza no solo el PIB, sino también el consumo y la inversión, lo que garantiza que en los años de recesión identificados la demanda agregada tanto por parte de los consumidores como de las empresas se haya contraído. Si bien este criterio puede ser aún imperfecto al dejar de lado otros indicadores considerados por el NBER, los cuales se analizan más adelante (por ejemplo, el empleo), se trata de una buena aproximación ante la limitación de información disponible de esos indicadores en el periodo analizado.
22La alta volatilidad en los crecimientos del consumo y la inversión dificulta determinar las recesiones anteriores a 1950. Esta dificultad es especialmente evidente en 1941, cuando el crecimiento pronunciado del consumo impidió que dicho año fuera calificado como un periodo de recesión.
23En el Gráfico 1 se puede observar un potencial cambio estructural en la volatilidad en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, dada la mayor estabilidad de las variables.
24Las series del PIB, consumo e inversión están en logaritmos para facilitar la lectura de la escala.
25Los efectos de la informalidad en la eficacia de las ayudas gubernamentales otorgadas durante la pandemia han sido analizados en varios estudios. Álvarez, Zambrano y Zuleta (2022) señalan que, debido a la naturaleza de las empresas informales, los programas gubernamentales de defensa del empleo no fueron accesibles para ellas. Entre aquellos se incluye el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y el PAEF Micro, los cuales estuvieron diseñados exclusivamente para empresas formales (Gamla, 2023).
26La información para México y Argentina se tomó de García-Cicco, Pancrazi y Uribe (2010).
27En el análisis de los ciclos económicos, la volatilidad de las variables se mide por su desviación estándar. La correlación de cada variable con respecto al PIB se utiliza para determinar si aquella es procíclica, contracíclica o acíclica, e indica si se mueve en la misma dirección que el PIB, en dirección opuesta o si no coincide con las variaciones del PIB, respectivamente. La persistencia en la dinámica de la variable se mide por la autocorrelación: una alta correlación sugiere que los valores de la variable en un momento dado están fuertemente relacionados con los valores en momentos anteriores, lo que indica la existencia de un patrón claro y más fácilmente predecible.
28La muestra para Colombia se recortó para que coincidiera con la utilizada por Uribe y Schmitt-Grohé (2017), fuente de los datos de los tres grupos de países.
29En la sección 5 se introduce el concepto formal de la correlación estadística.
30Cuando la correlación es baja y no significativa estadísticamente, se dice que la variable es acíclica. Más adelante, en la subsección 4.3 presentamos evidencia que en frecuencia trimestral es contracíclica con respecto al PIB para el periodo 1996-2022. Con respecto al ciclo de referencia es prácticamente acíclica, ya que la sincronización estimada es cercana a 0,5 y no significativa estadísticamente.
31Para complementar el análisis del ciclo del consumo presentado en el texto principal, en el Cuadro A.1.1 y Gráfico A.1.1 del Anexo 1 se presenta un ejercicio similar, pero desagregando el consumo total entre consumo de los hogares y del gobierno, así como entre los componentes del consumo de los hogares: bienes durables, semidurables, no durables y servicios. El periodo muestral es 1994-2022.
32Esta subsección fue preparada por Wilmer Martínez-Rivera.
33De manera similar, Burns y Mitchell (1946: 270) señalan que: […] las fluctuaciones cíclicas están tan estrechamente entrelazadas con los cambios seculares de la actividad económica que se puede perder información importante para la comprensión de las primeras si se eliminan mecánicamente los segundos. Es principalmente por esta razón que tomamos como unidad básica de análisis un ciclo económico que incluye la parte de la tendencia secular que cae dentro de sus límites. De esta manera, preparamos información que consideramos más útil para la explicación de los ciclos económicos que material similar basado en datos ajustados a la tendencia.
34Además del ajuste estacional se sugiere, cuando es posible, aplicar la transformación logarítmica para homogeneizar la varianza.
35Para mayor detalle acerca de los tipos o grados de suavizamientos, véase Bry y Boschan (1971) en el caso de series mensuales, y Harding y Pagan (2002) en el caso de las trimestrales.
36Esta subsección fue preparada por Fernando Arias y Daniel Parra.
37Para construir las fases de expansión y contracción según el IDA se siguen dos estrategias, las cuales varían de acuerdo con la cantidad de variables disponibles para realizar el cálculo. En ambos casos, la intención es capturar el cambio en el signo del IDA, el cual marca el paso de una zona de expansión a una de contracción y viceversa. Cuando se tiene un número impar de variables, el cambio de pendiente se identifica cuando el /; por su parte, cuando el número de variables es par, dicho cambio de pendiente se halla cuando /.
38Las series se utilizan en niveles, desestacionalizadas desde la fuente original, algunas en logaritmos. Para aquellas variables que no tienen el ajuste estacional se utiliza Tramo-Seats y se controla por los efectos calendario que para el caso colombiano sean importantes (véase Melo-Velandia y Parra, 2014; y Abril
39Esta subsección fue preparada por Wilmer Martínez-Rivera.
40El APC permite establecer la coincidencia o cercanía temporal promedio entre los puntos de quiebre encontrados para un par de indicadores. Si las fechas del par de indicadores cumplen con la condición de que en promedio sus diferencias temporales estén entre -1 y 1, este conjunto de puntos de quiebre, provenientes de los dos indicadores, es considerado para el siguiente paso. A partir de este conjunto, se comparan las fechas individuales emparejando picos y valles, respectivamente, cuya diferencia temporal sea la menor posible. Este emparejamiento es único en el sentido de que se produce solamente una vez. Aquellas parejas de puntos de quiebre cuya diferencia temporal sea menor o igual que diez meses en el caso de series en frecuencia mensual se mantienen en la muestra. Dicho procedimiento se repite realizando todas las comparaciones posibles (en pares) entre el conjunto de indicadores.
41Esta subsección fue preparada por Diego Vásquez-Escobar. Se agradece a María Isabel Alarcón Obando su magnífico trabajo como asistente de investigación.
42A lo largo de este documento se replica el procedimiento usado en Yogo (2008) a partir del filtro biortogonal 11/17 multirresolución wavelet con resultados intuitivamente consistentes con lo encontrado al aplicar Baxter-King. Según Yogo (2008): "Al analizar las series de tiempo económicas, el momento de los acontecimientos en varias frecuencias es importante. Esto motiva el uso de filtros wavelet biortogonales, en lugar de ortogonales, que tienen fase lineal (fase cero cuando están centrados) […] Con base en la experiencia y comenzando con filtros más cortos, se ha encontrado que el 11/17 funciona bien en la práctica”. Vásquez-Escobar (2025) explica en detalle estos procedimientos.
43Para obtener el componente cíclico mediante la técnica de wavelets de variables en frecuencia trimestral, en la rutina en MatLab utilizada, se emplearon los niveles de detalle D3 + D4. Para variables en frecuencia mensual se utilizaron los niveles de detalle D4 + D5. Por su parte, para la obtención del componente cíclico mediante el filtro Baxter-King, los parámetros utilizados, con el comando @bpfilter son: series trimestrales: upper=6, lower=32, nma=12, y arpad=4; series mensuales: upper=18, lower=96, nma=12, y arpad=12.
44Fue desarrollada con el fin de pronosticar los puntos de inflexión del ciclo económico belga ante la ausencia de una cronología de referencia. Los autores establecen, en primer lugar, una cronología de referencia histórica, para que luego pueda ser utilizada con fines de pronóstico.
45Para facilitar su aplicación, en 2002 Kholodilin desarrolló una subrutina en el software Winrats, denominada CFEAT.SRC. En su ejecución se incluyen los valores de los siguientes parámetros: /= duración mínima del ciclo (por defecto = 8), /= la magnitud mínima del extremo (por defecto el valor es 1), y / es el nombre del vector de duraciones medias y amplitudes (en pares de duración y amplitud) del ciclo completo, de las expansiones y de las recesiones. El código calcula / =tamaño de muestra; /, / parte entera de /, y / la desviación estándar de la serie. El resultado es la distancia absoluta entre el valle (pico) y el pico (valle), la duración y la amplitud de las expansiones y recesiones entre 1 y /. El /-ésimo elemento del vector / de duraciones (con /) se obtiene a partir de la observación /. Simultáneamente, entre 1 y / se obtiene la /-ésima observación del vector de cronologías ("chron”), a partir de los valores de / y de /. Luego, se comprueba si hay picos y valles con desviación estándar / y se fusionan picos o valles consecutivos (por ejemplo, dos picos locales sin un valle cíclico intermedio) manteniendo el más extremo de los dos. Finalmente, se redefinen las fechas en función de los valores del vector de cronologías y se hace el conteo del número de ciclos a reportar. Mayores detalles en Vásquez-Escobar (2025).
46Esta recesión no se registra en los análisis de coyuntura económica de la época.
47Información tomada, a su vez, de los
48Ya mencionamos en la sección 2 otros programas de ajuste estructural asociados con la liberalización de la economía y la privatización de empresas estatales.
49Véase las sentencias C-122 de 1997 y C-137 de 1997.
50Véase: https://www.banrep.gov.co/es/especiales/Covid-19
51Esta subsección fue preparada por Fernando Arias y Daniel Parra.
52El movimiento acumulado efectivo se calcula como / donde / es el valor del índice en el mes / e / es el valor del / en el mes del pico o valle de la fase actual. El término /, conocido como la "suma de Reimann” en el cálculo del área bajo una curva, corrige el sesgo que se presenta al aproximar el área bajo el índice de difusión mediante la suma de rectángulos. El exceso, indicador de no linealidad de las fases del ciclo, se mide como /. Para más detalles y ampliación de la explicación de dichos indicadores, véase Alfonso et al. (2013).
53Para mayores detalles y una discusión más profunda del significado del indicador, véase Alfonso et al. (2013).
54La significancia de este estadístico se computa siguiendo el procedimiento de McDermott y Scott (2000).
55Esta subsección fue preparada por Eliana González. Se agradece la asistencia de investigación de Julián Esteban Contreras Ramírez y Andrés Sampedro Torres.
56Gómez, Uribe y Herrera (2002) explican la implementación del esquema de inflación objetivo.
57Vale la pena mencionar, sin embargo, que parte de la reducción de los encajes en este episodio correspondía a una normalización de los niveles de encaje requeridos, los cuales se habían subido como parte de las medidas macroprudenciales implementadas en los años anteriores a la crisis financiera internacional, periodo caracterizado por una oferta de crédito abundante e incrementos en los precios de los activos locales.
58Hay dos elementos que también pueden afectar las tasas de interés durante las fases de recesión. Primero, estas fases normalmente vienen acompañadas de aumentos en la aversión al riesgo y en el riesgo mismo, lo cual resulta en incrementos en las primas de riesgo implícitas en las tasas de interés que los acreedores demandan de los deudores, especialmente en el tramo inicial de las fases de recesión. Segundo, en un esquema de inflación objetivo, y dado que las recesiones normalmente vienen acompañadas de reducciones de la inflación (véase el Gráfico 12), el banco central puede reducir las tasas de interés como respuesta a la debilidad de la actividad económica. Sin embargo, la transmisión de la tasa de política monetaria a otras tasas de interés, como las aquí presentadas, no es inmediata; por eso se observa (véanse los gráficos 10 y 11) que las tasas de interés tienden a caer en el tramo final de las fases de recesión.
59Corresponde a la tasa nominal, de créditos comerciales y de consumo, deflactadas con la inflación del IPC sin alimentos.
60Alrededor del 34 % de las fases de contracción tanto de la inflación IPC como IPP se produjo en el primer 34 % de la muestra que termina en 1991.
61Dado que las correlaciones significativas son bajas, algunas positivas y otras negativas, y la mayor correlación depende del método de extracción del componente cíclico y del rezago o adelanto que se tome del componente del IPI, podría decirse que las inflaciones tanto del productor como del consumidor son acíclicas.
62Esta subsección fue preparada por David Camilo López-Valenzuela.
63Lo cual implicaría el cumplimiento de la equivalencia ricardiana (Barro, 1974).
64Véase, por ejemplo, la publicación semestral
65La estimación del BPE corresponde al balance primario, descontando el ciclo petrolero y el ciclo económico, y siguiendo el espíritu de la regla fiscal actual en Colombia, que se fundamenta en la Ley 2155 de 2021. Por facilidad, el BPE aquí calculado no tiene en cuenta los rendimientos financieros ni las transacciones de única vez y, para el cálculo del ingreso petrolero, se contempla el total de los dividendos de Ecopetrol asociados con la extracción (
66Las zonas de contracción (grises) del BPT y el BPE fueron generadas en periodos de caídas de estos.
67Recordemos que la cronología cierra con un pico en agosto de 2022.
68El mismo número de fases de recesión que en Estados Unidos según el NBER-Dating Committee (https://www.nber.org/research/business-cycle-dating) y en la zona euro según el CEPR-Dating Business Cycles (https://eabcn.org/dbc/peaksandtroughs/chronology-euro-area-business-cycles) para ese periodo muestral. Según Ávila-Vélez y Pinzón-Giraldo (2015), Brasil, México, Perú y Ecuador fueron más volátiles que Colombia en un periodo comparable.
69Las diferentes pruebas de raíz unitaria indican que la serie de BPE es no estacionaria.
70A diferencia de las cifras de las cuentas nacionales, los datos de ingresos fiscales de GNC están en pesos corrientes. Estos fueron deflactados por el IPC promedio y desestacionalizados con Tramo/Seats.
71El GG incluye el GNC, los gobiernos regionales y locales, el sector de la seguridad social (pensiones y salud) y el resto de las entidades del nivel central, entre las que se incluye el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
72Los datos originales del gasto primario están en pesos corrientes. Estos fueron deflactados por el IPC promedio y desestacionalizados con Tramo/Seats.
73Esta subsección fue preparada por Aarón Garavito-Acosta, David Camilo López-Valenzuela y Sergio Restrepo-Ángel.
74El EMBI es un indicador de riesgo de países emergentes que también se utiliza en la sección 6, donde se analiza el ciclo financiero.
75Los CDS son derivados financieros que permiten a los inversionistas protegerse del riesgo de incumplimiento de un activo financiero.
76En promedio, entre 2000 y 2022 las remesas fueron del 2,01 % del PIB, según cifras del Banco de la República.
77Dado que las series trimestrales de la balanza de pagos y las mensuales de los términos de intercambio, así como el EMBI, están disponibles desde los años noventa, el análisis de las variables del sector externo parte de la crisis económica registrada en 1999.
78La dinámica de la tasa de cambio nominal desde la década de los setenta ha dependido de múltiples factores, entre ellos, el esquema de política monetaria. Mientras que entre 1970 y 1990 Colombia operaba bajo un esquema de control monetario con énfasis en los agregados monetarios, combinado con un régimen de tipo de cambio fijo ajustable (
79Durante una fase de expansión económica, el aumento en la demanda agregada genera presiones inflacionarias. Esto induce a un alza en la tasa de interés de política y, todo lo demás constante, provoca una apreciación de la moneda local dada la mayor atracción de capitales provenientes del exterior. En contraste, en una fase de contracción, una política monetaria más laxa generaría una depreciación de la moneda. Esto último podría estimular las exportaciones y ofrecer cierto soporte a la actividad real, pero, a su vez, podría exacerbar la inflación si la economía es altamente dependiente de las importaciones. En general, la volatilidad del tipo de cambio en una economía con tipo de cambio flexible es menos relevante, porque actúa como un mecanismo de ajuste automático que ayuda a corregir desequilibrios económicos, sin necesidad de la intervención directa del banco central (Edwards y Savastano, 1999; Caputo, 2008). Esto permite una mayor independencia de la política monetaria y contribuye a la estabilidad financiera, al reducir los incentivos para asumir riesgos cambiarios excesivos.
80Para mayor detalle sobre los efectos económicos en el contexto tanto internacional como nacional de la crisis ocasionada por el covid-19, véase el
81El mercado internacional de petróleo fue impactado por la caída de la actividad económica mundial debido a las medidas de aislamiento por la pandemia, las cuales afectaron la movilidad y el transporte aéreo. Los precios negativos se presentaron porque los agentes con posiciones largas de futuros debían recibir el petróleo de las contrapartes con posiciones cortas (véase el Recuadro 3, del
82Esta subsección fue preparada por Luis E. Arango y María Camila Gómez-Cardona. Se agradece la labor de Alejandra Morales Rojas como asistente de investigación.
83Estas consideraciones sobre el IPI son recientes; sin embargo, debemos tener en cuenta que el cálculo del IPI ha tenido ajustes metodológicos a lo largo de nuestro periodo de análisis, que comienza en 1975.
84Debe señalarse que, si bien el periodo 2014-2016 no se registra como una fase de recesión de nuestro ciclo de referencia, ni el modelo
85Esta subsección fue elaborada por Diana María Cortázar-Gómez y Julio Escobar-Potes. Se agradece el apoyo de Nicolás Villanueva-Dávila.
86El ponderador se define como la participación de cada empresa en el año base correspondiente a 2011, , lo que permite realizar comparaciones consistentes a lo largo del periodo de análisis. Así, pues, el índice de cada empresa en el mes
, lo que permite realizar comparaciones consistentes a lo largo del periodo de análisis. Así, pues, el índice de cada empresa en el mes  es igual a:
es igual a: , donde
, donde  representa la producción en el mes
representa la producción en el mes  . Finalmente, el
. Finalmente, el  en el mes
en el mes  es igual a:
es igual a: , donde
, donde  es el ponderador de cada empresa y
es el ponderador de cada empresa y  es el volumen de producción de la empresa
es el volumen de producción de la empresa  en el año base y
en el año base y  es la producción total reportada de todas las empresas.
es la producción total reportada de todas las empresas.
87Esta subsección fue preparada por Nicol Valeria Rodríguez-Rodríguez.
88En términos reales, según la información de la Superintendencia Financiera de Colombia.
89 Los dos índices de precios, originalmente en frecuencia trimestral, fueron mensualizados.
90Recordemos que una caída de tan solo tres meses no alcanza a ser identificada como una fase de contracción por el algoritmo Bry-Boschan, el cual requiere de al menos seis meses para identificar un mínimo (máximo) local.
91El IPVN-DANE, 2018 = 100) mide la evolución mensual de los precios de la vivienda nueva para Bogotá, Medellín, Cali y municipios aledaños a las dos primeras ciudades. Los lanzamientos son unidades de vivienda nueva o etapas que inician ventas en cada mes. Las iniciaciones son unidades de vivienda o etapas que inician construcción cada mes. El índice de rotación es el cociente entre el inventario mensual de oferta y el promedio trimestral de ventas; esta variable mide cuánto tiempo se tardaría en venderse la oferta disponible si se mantuviera el ritmo de ventas de cada mes. Finalmente, las renuncias son los proyectos que se abortan o que no logran el cierre financiero debido a que las familias abandonan el negocio. Los gráficos y mayores detalles de estas variables no se incluyen en el texto principal, por razones de espacio.
92Recordemos que cuando la coherencia o sincronización es igual a cero, las fases son perfectamente contrarias; es decir, cuando la variable está en auge, el ciclo de referencia sugiere una recesión, y al contrario. En este caso de habla de una variable "contracíclica”. Una sincronización muy cercana a 0,5 o inferior sugiere falta de emparejamiento de las fases del ciclo de la variable y el ciclo de referencia.
93Llama la atención que la sincronización del IPVN (en niveles), publicada en frecuencia mensual por el DANE, 0,710 (variable disponible desde enero de 2004), no sea estadísticamente significativa.
94En cierto sentido, es una variable líder, a diferencia de lo que sugieren los cuadros A.3.2 y A.3.3, reseñados un poco antes.
95Esta subsección fue preparada por María Camila Gómez-Cardona y Sara Naranjo-Saldarriaga. Se agradece a Didier Hermida, Leonardo Morales y Francisco Lasso del Gamla por el apoyo con la información de las variables del mercado laboral.
96Por ejemplo, la creación del Servicio Público de Empleo (SPE). Morales, Ospina y Amaral (2024) hacen un análisis de la evolución del proceso de emparejamiento. Sus hallazgos sugieren que el aumento de las vacantes en línea ha mejorado la eficiencia del mercado laboral, al incrementar la correspondencia entre los solicitantes de empleo y los empleadores, lo cual se sustenta en un aumento en las tasas de contratación y de crecimiento neto del empleo. El estudio muestra una reducción en la tasa de vacantes en segmentos del mercado laboral con una proporción significativa de vacantes publicadas en línea, después de implementar una política que requiere que las empresas reporten las vacantes al SPE en Colombia. Estos resultados, según Morales
97Habría que sumar la elasticidad de Frisch y la elasticidad de sustitución intertemporal del consumo, que también afectan la respuesta de la participación laboral a cambios transitorios en los salarios reales.
98Las tasas de enganches y creación de puestos de trabajo son interpretadas como variables procíclicas; es decir, sus zonas grises se generan cuando cada una de ellas está a la baja y se ajustan a los requerimientos del algoritmo Bry-Boschan. Por su parte, las zonas grises de las tasas de separaciones y destrucción de puestos de trabajo fueron generadas de manera contracíclica; es decir, las generamos cuando cada una de las tasas está al alza.
99Esta subsección fue preparada por Jaime Collazos y Johana Sanabria. Se agradece el apoyo de Édgar Julián Pedroza-Fernández.
100Incluye los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Sucre.
101Esta subsección fue preparada por Fernando Arias, Jaime Collazos, Antonio Orozco, Carolina Ramírez y Diego Hernán Rodríguez.
102Se espera complementar este ejercicio ampliando el conjunto de información con más variables representativas de la actividad económica de cada región. El Anexo 6 presenta las variables utilizadas para construir cada uno de los IDA regionales. Las fuentes, frecuencias y demás características de las variables están disponibles para los lectores, previa solicitud.
103Esta subsección fue preparada por Carolina Ramírez y Diego Hernán Rodríguez. Se agradece el apoyo de Pedro Pablo Calderón-Camacho y Estefany Hernández-García.
104La producción del PER se realiza por los siete centros regionales de estudios económicos que tiene el Banco de la República en el territorio nacional.
105Más información sobre la metodología del PER se puede consultar en: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas-economicas/pulso-economico-regional
106La naturaleza misma de las series, que en su forma original miden cambios anuales, y el corto periodo muestral (enero de 2012 a agosto de 2022) no permitieron la aplicación del algoritmo Bry-Boschan con resultados satisfactorios.
107Esta subsección fue preparada por Rocío Mora y Antonio Orozco.
108El Banco de España creó un diccionario en castellano de palabras con tonalidad positiva, negativa o neutra, en el contexto de estabilidad financiera para calcular índices de sentimiento. Véase: https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/10470/4/dt2011.pdf
109Esta sección fue preparada por Fernando Arias y Daniel Parra.
110Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 (https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica).
111Este canal de incertidumbre se ve amplificado por el papel de las expectativas y los "espíritus animales” en el ciclo de crédito. Allí surge la hipótesis de que los precios de la vivienda se explican por la interacción de diferentes heurísticas de expectativas en donde, pese a que la deuda desempeña un papel amplificador, esta no es crucial dentro del mecanismo (Hommes, 2006; De Grauwe y Macchiarelli, 2015; Gusella y Stockhammer, 2021).
112Como señala Rünstler (2016), citando a Jorda
113Claessens
114Rentabilidad de una empresa en relación con el valor total de sus activos.
115La diferencia entre ambas metodologías está en que el elimina / el componente permanente de cada serie, lo cual da lugar a que se analicen series con oscilaciones más simétricas.
116El cual combina las magnitudes de amplitud y duración de cada fase de expansión o contracción, según sea el caso. Véase la subsección 3.5.
117Véase la subsección 3.5 para más detalles.
118Por otro lado, la crisis presentada durante los meses más agudos de la pandemia del covid-19, si bien tienen el tercer porcentaje de difusión más alto dentro de la muestra, no resulta ser una crisis particularmente importante, siendo las crisis de febrero de 2016 a agosto de 2018 y la de octubre de 2007 a agosto de 2009 más importantes que aquella. En efecto, si se comparan, por ejemplo, sus valores para el indicador /, el de la crisis del covid-19 es igual a 51, mientras que para las otras dos fases de contracción este es igual a 99 y 57,2, respectivamente.
119Por restricciones de espacio, no se muestran las características de las fases según el /, pero están disponibles para los lectores interesados.
120Utilizando el estadístico de McDermott y Scott (2000), como hemos hecho a lo largo del documento, se puede concluir que ambos índices de concordancia son estadísticamente significativos al 1 %.
121Esta subsección fue preparada por Juan Pablo Cote-Barón, Karen Lorena Pulido-Mahecha, Nicol Valeria Rodríguez-Rodríguez, y Carlos David Rojas-Martínez.
122Al tomar como referencia el crecimiento anual semanal del ISAE, el mayor deterioro se observó en la semana del 25 de abril de 2020. A partir de dicha semana, la actividad económica semanal entró en un proceso de recuperación. Al compatibilizar la dinámica del indicador con la frecuencia del PIB (Gráfico 43, panel B), se genera un suavizamiento del crecimiento anual que visualmente posterga el valle, ubicándolo por fuera del ciclo de referencia identificado. No obstante, las semanas de mayor deterioro, desde la implementación de las medidas de aislamiento, coinciden con dicho ciclo, tal como se muestra en el Gráfico 43, panel A.
123Esta subsección fue preparada por Franky Juliano Galeano-Ramírez, Nicolás Martínez-Cortés y Carlos David Rojas-Martínez.
124Esta subsección fue preparada por Norberto Rodríguez-Niño.
125La serie más corta es la de créditos desembolsados para compra de vivienda nueva que inicia en mayo de 2002.
126De esta forma, aumentamos la proporción de "unos” de 11,2 % hasta 14,7 %.
127 Esta subsección fue preparada por Luis E. Arango, Sara Naranjo, Juan J. Ospina, Julián Pérez y José V. Romero.
128De la crisis de 1997 surgió una institución como Fogafín, y otros instrumentos asociados con el mercado de la vivienda.
129Brasil, México, Perú y Ecuador fueron más volátiles que Colombia en un periodo comparable (Ávila-Vélez y Pinzón-Giraldo, 2015) utilizando técnicas de análisis similares.
130El modelo utilizado es una variación del 4GM, un modelo neokeynesiano semiestructural diseñado para el análisis de una economía pequeña y abierta; sus detalles se encuentran en Naranjo-Saldarriaga
131Una presentación detallada de la estructura del modelo se encuentra disponibles para los lectores, previa solicitud.


 Fernando Arias-Rodrígueza,
Fernando Arias-Rodrígueza, 
 Jaime Andrés Collazos-Rodrígueza,
Jaime Andrés Collazos-Rodrígueza,  Diana M. Cortázar Gómeza,
Diana M. Cortázar Gómeza,  Juan Pablo Cote-Baróna,
Juan Pablo Cote-Baróna,  Julio Escobar-Potese,
Julio Escobar-Potese, 
 Franky Juliano Galeano-Ramíreza,
Franky Juliano Galeano-Ramíreza,  Eliana Rocío González-Molanoa,
Eliana Rocío González-Molanoa, 
 David Camilo López-Valenzuelaa,
David Camilo López-Valenzuelaa, 
 Nicolás Martínez-Cortésa,
Nicolás Martínez-Cortésa,  Rocío Clara Alexandra Mora-Quiñonesa,
Rocío Clara Alexandra Mora-Quiñonesa,  Sara Naranjo-Saldarriagaa,
Sara Naranjo-Saldarriagaa,  Antonio Orozcoa,
Antonio Orozcoa, 

 Karen L. Pulido-Mahechaa,
Karen L. Pulido-Mahechaa,  Carolina Ramírez-Rodrígueza,
Carolina Ramírez-Rodrígueza,  Sergio Restrepo Ángela,
Sergio Restrepo Ángela, 
 Nicol Valeria Rodríguez-Rodrígueza,
Nicol Valeria Rodríguez-Rodrígueza, 
 Diego Hernán Rodríguez-Hernándeza,
Diego Hernán Rodríguez-Hernándeza,  Carlos D. Rojas-Martíneze,
Carlos D. Rojas-Martíneze,  Johana Andrea Sanabria-Domíngueza,
Johana Andrea Sanabria-Domíngueza, 
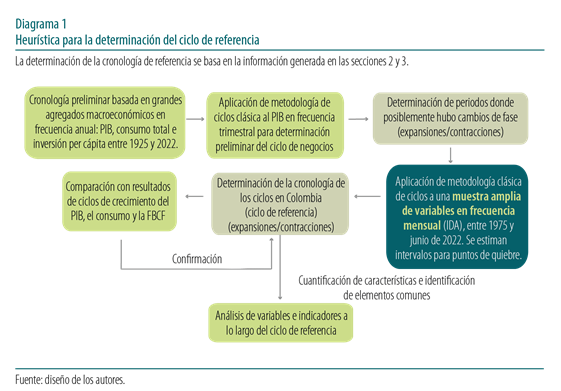
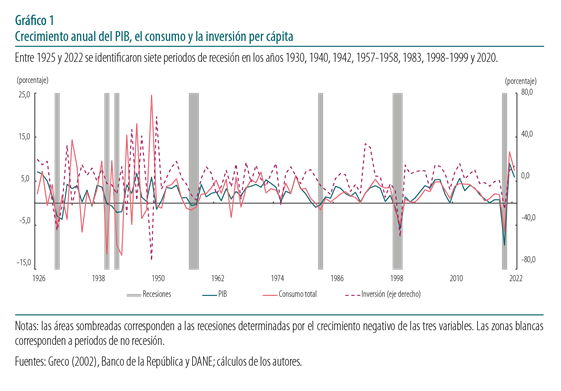

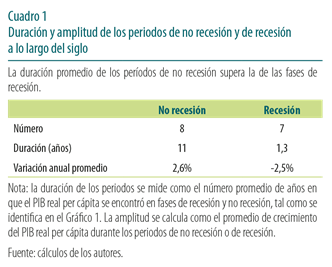
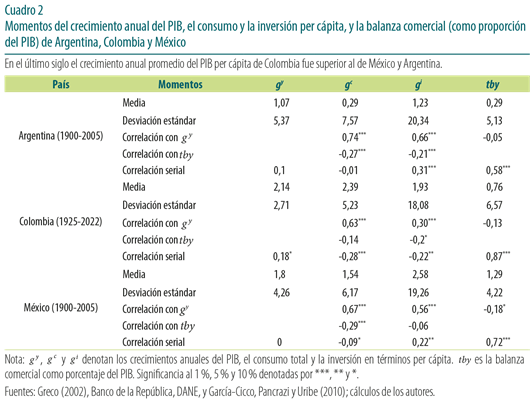
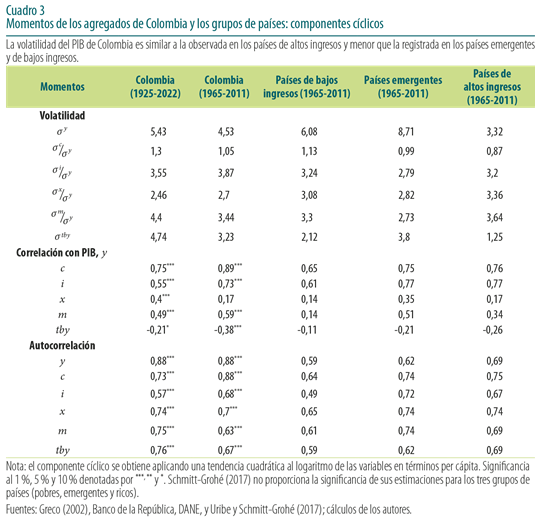
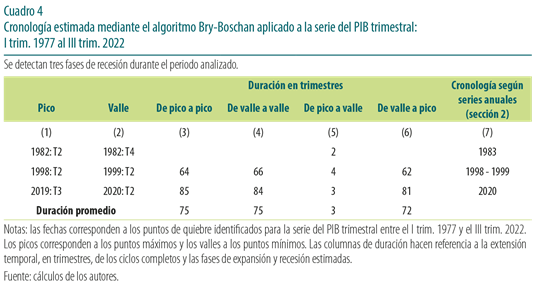
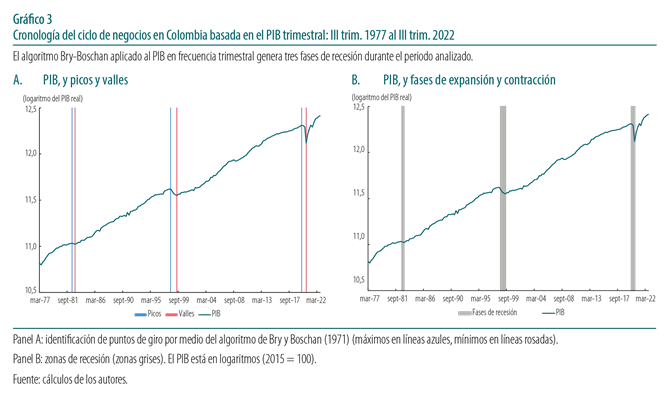
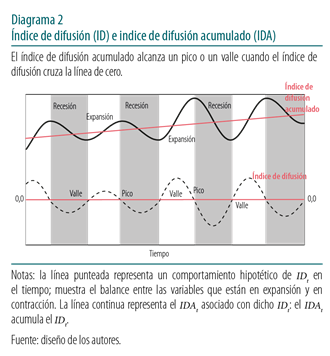
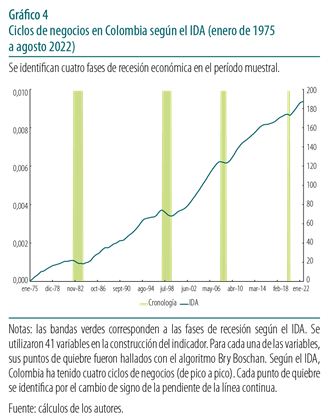



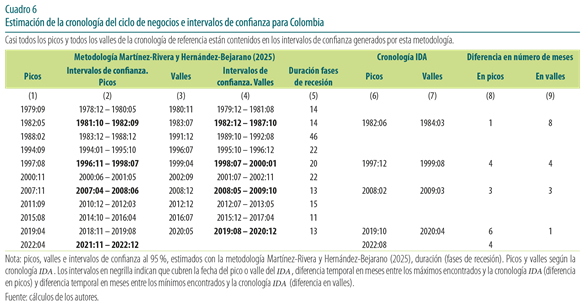
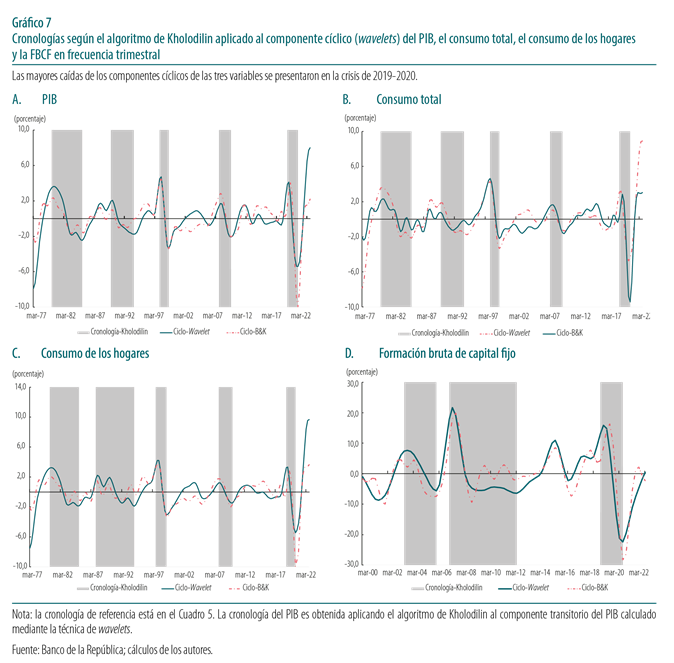


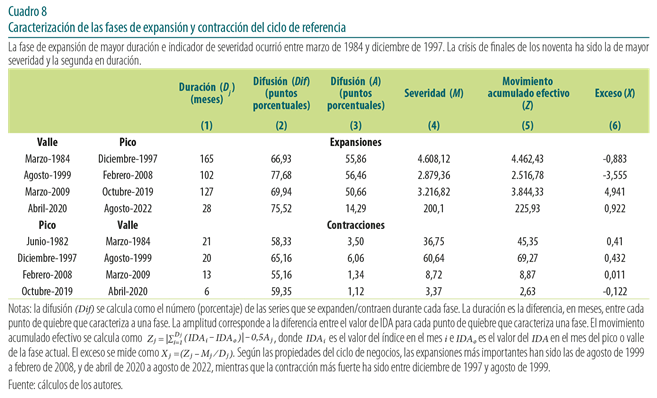
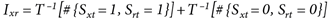
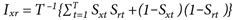
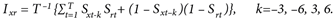

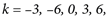 (5)
(5)